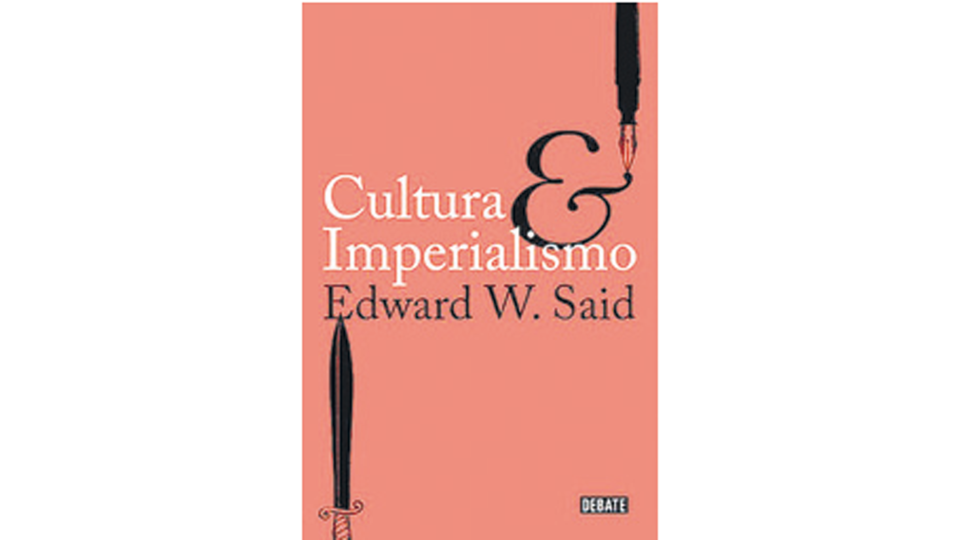El marco ineludible de la aparición de Cultura e imperialismo en 1993 fue la guerra del Golfo. George Bush contra Saddam Hussein, unos Estados Unidos hegemónicos en su superioridad armamentística y en la capacidad de liderar la coalición internacional contra Irak. Varios años antes, Edward W. Said venía ofreciendo una serie de conferencias en Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos basadas en el éxito de su obra más famosa, Orientalismo, de 1978, pero ya con la intención de tantear el terreno para poner a prueba –a debate– lo que finalmente sería el núcleo duro de su nuevo libro: el imperialismo y el colonialismo del siglo XIX en su tiempo de esplendor, y sus conexiones con la cultura y, en particular, la novela “burguesa”. Descubrir esos lazos que estaban, más que ocultos, semi ocultos, velados. “Muchos historiadores del periodo afirman que la etapa imperialista empezó formalmente en 1878, con el ‘reparto de África’. Una mirada más atenta a las realidades culturales revelará que existían perspectivas más tempranas, profunda y firmemente asentadas, sobre la hegemonía europea”, se lee en Cultura e imperialismo. “Podríamos preguntarnos ¿por qué dar tanto énfasis a las novelas y a Inglaterra? ¿Cómo salvar la distancia entre una forma estética aislada y grandes empresas y temas como los de la ‘cultura’ y el ‘imperialismo’? En primer lugar, porque hacia la época de la Primera Guerra Mundial el imperio británico era incuestionablemente dominante como resultado de un proceso iniciado en el siglo XVI”. Consecuentemente, el apogeo de la novela inglesa entre 1814 y los comienzos del siglo XX es el gran tema. Pero en las últimas secciones de Cultura e imperialismo se da un giro drástico y se enfoca en los Estados Unidos y el presente. Said es plenamente consciente de que hablar de Imperio en los tramos finales del siglo XX, es sinónimo de Norteamérica. Casi todo lo demás, es pasado. La Guerra del Golfo ocupa aquí un lugar fuerte y obsesionante en la medida que los relatos sobre el conflicto apelaron a todos los estereotipos posibles sobre el mundo árabe.
Los últimos tramos del libro dedicados al imperialismo norteamericano y su red global de medios de comunicación, muestran a Said tratando de reconfigurar el mapa de piezas desordenadas entre cultura, estudios académicos cada vez más fragmentados (los “estudios subalternos”, los poscoloniales, los feministas, los queer, los africanistas, etcétera etcétera) y esas voces periodísticas operando encarnizadamente en la esfera pública, red potente y casi imposible de contrarrestar a pesar de que estaba algo lejano aún el poder de fuego comunicacional de internet y las redes sociales. Pero eran los años de la primera guerra televisada en directo, el “imperium” de la CNN. Dato no menor.
Si algo se aprende rápidamente al leer Cultura e imperialismo hoy, es que las tecnologías de la comunicación –aun aquellas que más aptas se muestran para capturar subjetividades– no determinan por sí solas la capacidad de atracción de las potencias imperialistas (o de formas de hegemonía globales, diríase hoy, más suavemente) sino que ese “privilegio” sigue reservado a la cultura. Con sus tiempos, claro.
Esto, por supuesto, es materia de discusión y controversia, pero basta leer a Said para por lo menos prevenirse de un argumento: aquel que vendría a decir que en definitiva, el siglo XX todavía se referenciaba en la cultura alta, en las luces menguadas pero aún titilantes de la ilustración y el humanismo, en los escritores de un pasado canónico que aunque el común del público no los lea, ahí están a mano, siempre disponibles, y que ahora ya no es así. Y que ya no va a ser así nunca más.
Said murió diez años después de la publicación de Cultura e imperialismo pero si se siguen las líneas centrales del libro, podría decirnos hoy: la rápida captación de una elite aventajada en un remoto territorio, pasa por otro tipo de capturas, más que capturas de pantallas, fakes news o cualquier otra producción para el consumo urgente y efímero. Con lo efímero se puede ganar una elección, influir en las masas y en los ciudadanos, pero no perpetuarse en el poder. Esa élite necesita tiempo para formarse, educarse, y hasta para asumir la conducción de un proceso “nacional” ante la imposibilidad de una hegemonía imperial a perpetuidad (“siempre existen dos lados”, afirmaba Said). Esa élite siempre estará a la espera, agazapada para retomar el poder cuando los ciclos anti sistemas entran en crisis o se los socava hasta que se fragmentan. Esa batalla nunca podría ser por el “puro poder”. La batalla perpetua es siempre la batalla cultural. ¿Qué es entonces la cultura para Said? ¿Qué sería la cultura, para él, todavía hoy?
La gama de lecturas que revelan los sucesivos artículos y secciones de Cultura e imperialismo demuestran que para Said cultura es la literatura, la Historia, el ensayo, la producción creciente de los países descolonizados, pero también un consistente corpus con acento eurocéntrico. Cultura es la posibilidad de leer por siempre a Dickens, Jane Austen, Conrad y Kipling (por citar su primera línea); cultura es la férrea convicción de no regalarle el terreno de los lenguajes y los discursos a corporaciones opacas que manejan las herramientas de la proliferación y el derrame (desparramar noticias y estereotipos por el mundo como antes desparramaban bombas, napalm). Hay también en Said una lucha irónica y consecuente para que los especialistas académicos no hablen en nefastos lenguajes crípticos de “especialistas”. Profesor de Princeton, Harvard y Columbia, nacido en Jerusalén y hombre de puentes y fronteras, Said formaba parte también de esas “subculturas” que se entretejen en las instituciones y era muy consciente de las limitaciones de un mundo académico que reproduce las jerarquías y las exclusiones del país que las cobija.
Es probable que aun hoy, el punto más deslumbrante de Cultura e Imperialismo siga siendo la revelación certera (mediante un análisis nutrido en las fuentes de Mímesis de Erich Auerbach aplicado a fragmentos específicos de la novela de 1814 Mansfield Park) de que Jane Austen, además de una dama soltera experta en matrimonios, era una tan notable como inconsciente imperialista. Said parece encontrar ahí, en ese claroscuro, el granito de hiel que inocularía después al “corazón de las tinieblas” de la cultura moderna. Amaba, efectivamente, esa corriente de la literatura de Jane Austen, Dickens, Kipling y Conrad, artistas enormes a los que, sin embargo, comenzaría a enfocar bajo una luz diferente a como se los había leído hasta entonces. Los iba a leer no como agentes del imperialismo (exageramos un poco más arriba) sino como portadores de una cultura que ya envolvía entre sus pliegues, la sospecha de que alguien, lejos, inexorablemente, iba a cuestionar lo que sucedía en las inmaculadas y respetables metrópolis.
Siempre hay dos lados. Todos aprendimos que debajo de las más entrañables aventuras literarias –súmese a Verne, Rider Haggard, Malraux, Gide, Duras y un largo etcétera– estaban los ensueños imperiales agazapados. Lo que aún subsiste es la voluntad o no de volver la mirada hacia el interior de la producción de cultura literaria (¿nosotros mismos?) y preguntarnos una vez más si estamos dando anticipadamente por obsoleta la idea de una dominación cultural en marcha a nivel planetario, y cómo y sobre todo dónde, estarían los antídotos.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/claudio-zeiger.png?itok=Ms00BzgV)