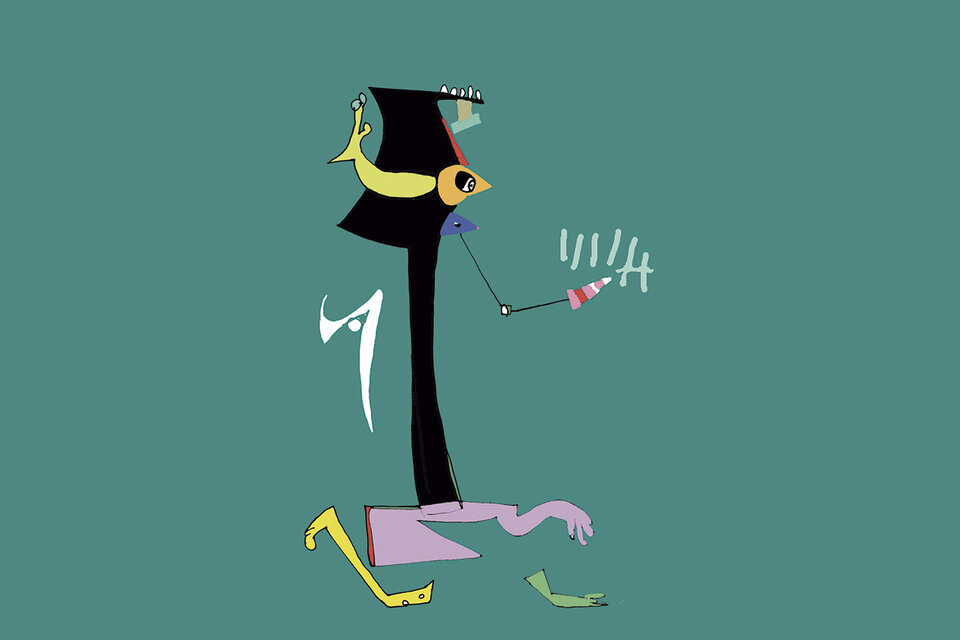Cuando mi madre leyó el cuento dijo, un poco en chiste: “¡Cómo me vas a matar así!”; cliché de la figura materna rusa, trágica y reclamona. Al borde del absurdo práctico y filosófico contesté: “Pero es un personaje,¡no ves que vos estás viva!”. Luego seguí con la aburrida explicación sobre el trabajo de construcción de la trama, etcétera, aún cuando algunos elementos parezcan extraídos de situaciones reales. Lo publiqué en Los domingos son para dormir (Entropía) mi primer libro y ya tiene sus años. La escritora bahiense Elsa Calzetta decía que las geografías donde uno se crió terminan por colarse en la obra: es poco probable encontrar gaviotas en un poema de quien vive lejos del agua. Desde ya, no es una regla. Pero el paisaje de la seca llanura pampeana, campos áridos con chañares de dureza tipo cornada de ciervo, caminos polvorientos y ñandúes que atraviesan, altivos, el horizonte; bichos de pura cepa rural, desde tramposos escorpiones agazapados entre la leña, a gallinas, caballos, vacas, novillos, ovejas y redondísimos carneros capones, peludos almohadones caminantes, se cuelan en algunos cuentos. Como escenario o como concepto que tensiona la convivencia de lo urbano contemporáneo. La mirada nunca es romántica.
Aún cuando el elemento “verídico” esté modificado por la forma en que el lenguaje lo crea; aún cuando la memoria se contagie de imaginación, la historia surge –con muchos componentes cambiados– de la geografía de un recuerdo. Entre la ruta 33 y la 35, Paraje La Hormiga, a 30 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Mis hermanos Nadia, Iván y Pablo y yo pasamos un verano sin ningún adulto, trabajando en el campo. Lo viví como algo, en un punto, natural. Vistos desde mis 8 años, ellos –adolescentes– me parecían muy grandes. Ahora me extraña constatar que personas de esa edad disten de ser tan maduros como yo los percibía a ellos. Sería la fortaleza que mostraban si había que mover la hacienda por largas horas en extensas hectáreas (los puebleros usan la palabra “ganado”), vacunar, hacer la yerra o, como uno de los días en que sentí más miedo, combatir los incendios: cortinas de infierno capaces de expandirse a 100 kilómetros por hora, ventarrones típicos de la zona; cada yuyo seco es nafta, solían decir. Sería por la cariñosa templanza dispensada al explicarme que mi padre estaba enfermo y lejos, haciendo aquel tratamiento que luego apenas funcionó y que mi madre debía acompañarlo; pero –algo muy de hermana menor– esos muchachitos eran, a mis ojos, no ya adultos sino, casi, humanos poderosos, seres mitológicos autóctonos, amparos propios en el medio del campo. Quizá como pase en este texto, ellos no son los protagonistas del cuento pero algún pequeño germen, quizá exagerado, cambiado y mezclado, de nosotros cuatro, en ese páramo caluroso y comunitario, ha de haber.