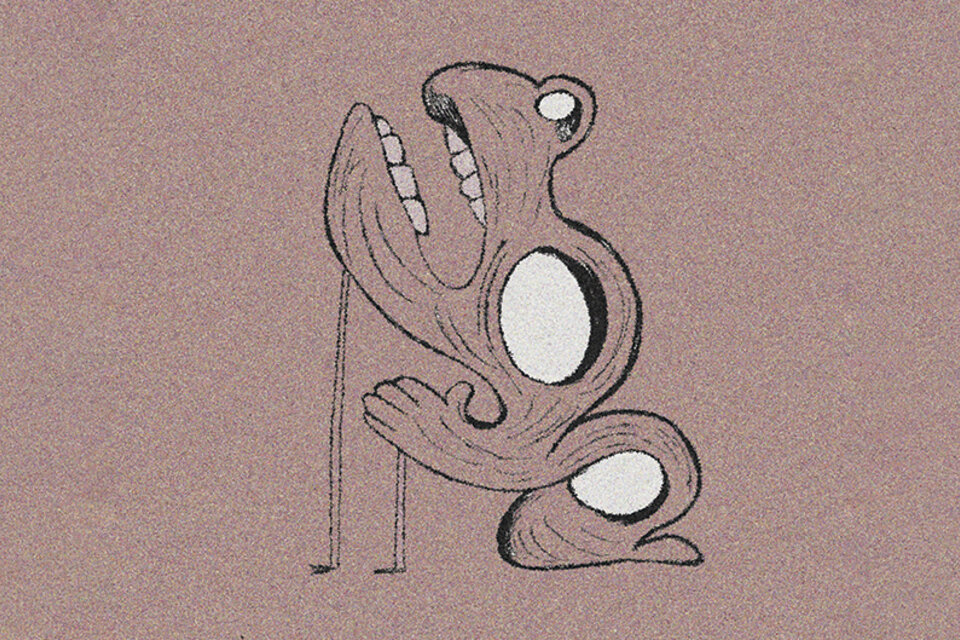La historia de este cuento no es muy larga y nace, en un cumpleaños, de la mano de un vino. El vino se llama Arístides. Lo conocí gracias a una amiga, muy querida, con la que cursé mis estudios secundarios. Yo la admiraba por la profundidad de sus dibujos, siempre a lápiz: esos fragmentos de cuerpos que no paraban de hablar. A veces era una mano antigua, arrugada, tan entregada, o un ojo oblicuo, en lateral, llenísimo de historias que se miran así, esquinadas, porque no se pueden mirar de otro modo. Mi amiga se llama Valeria y tiene ese buen hábito: me obsequia vinos, siempre tintos, para mis cumpleaños.
Y ahí estábamos, en un cumpleaños mío, y en eso escucho una historia, un poco ladeada, como se escuchan a veces las historias: en estéreo. Lo que escucho, entre voces, es algo así: “se fue, mi tía, la que era monja, te acordás; dejó los hábitos y se fue a rezar, allá, al Africa; la contrataron porque dicen que allá no saben rezar: así que mi tía anda lejos, rezando por encargo”.
Esa noche, cuando ya todos se habían ido, descorché un Arístides y no pude dejar de escribir. Así nació este cuento, escrito sin pensarlo dos veces, en el comedor de casa: de la mano de una amiga, de un vino, de un relato ladeado, en un cumpleaños.