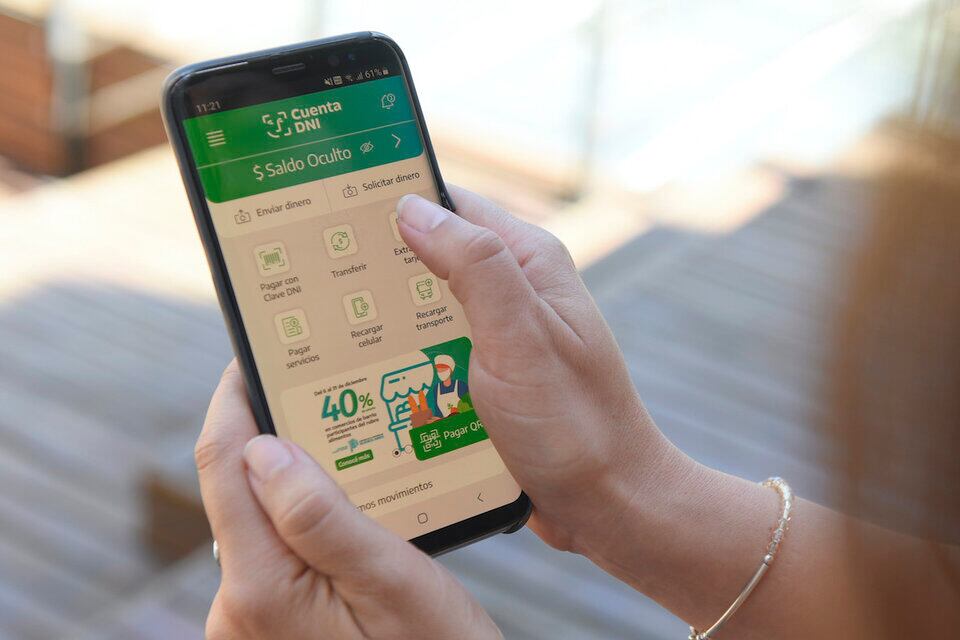Gabriel Copola, licenciado en Educación Física, docente y múltiple campeón paralímpico de tenis de mesa
“No somos gente especial, somos personas”
En 1995 un accidente en bicicleta le cambió la vida para siempre. De chico, por desplazarse en una silla de ruedas, un peatón le dio cinco pesos.