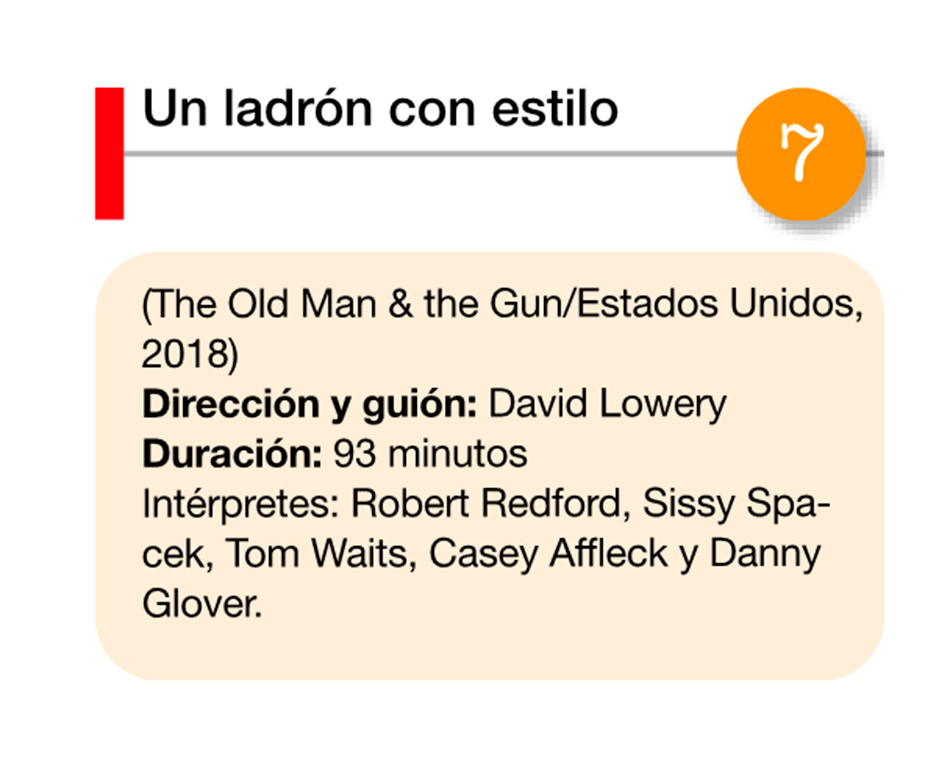“Es un tipo viejo que antes era joven. Y le gusta robar bancos”, dice el detective John Hunt cuando su mujer le pregunta por el caso que investiga con la tenacidad habitual de los servidores de la ley del cine estadounidenses, en especial aquéllos que encuentran en su perseguido una némesis perfecta para desafiar todo lo que pensaban sobre el oficio. Y vaya si Forrest Tucker representa un desafío: furtivo, sagaz y escurridizo, tiene un prontuario que incluye más de una docena de fugas de cárceles y reformatorios, además de un sinfín de robos a bancos que realizó sin haber disparado un tiro, siempre huyendo con su maletín cargado de dinero sin que prácticamente nadie se dé cuenta. Pero lo peor para Hunt es una apariencia bien alejada del arquetipo de delincuente, en tanto Tucker supera los 60 años y camufla con arrugas su verdadero estilo de vida. Como el transportista de cocaína de Clint Eastwood en La mula, podría decirse, con la salvedad de que éste muta hosquedad y gruñidos por un aire bonachón y una galería de sonrisas encantadoras. Sonrisas que solo alguien como Robert Redford puede hacer en una película moldeada a su medida, que le calza como un guante. Un ladrón con estilo, entonces, como un dispositivo pensado para, por y desde la búsqueda de su lucimiento.
El protagonista de Todos los hombres del presidente y Los tres días del cóndor ha dicho en varias entrevistas que este trabajo marcaría el fin de su carrera actoral. Resulta imposible no poner en perspectiva su carrera ante esta película. Más aún si David Lowery, quien ya había trabajado con Redford en Mi amigo el dragón, le imprime a su sexto largometraje como realizador un aire crepuscular y melancólico que dialoga tanto con la filmografía del actor -en un momento él mismo mira La jauría humana, uno de sus primeros trabajos famosos de los ‘60- como con un tipo de cine que ya casi no se hace. O no al menos a través de los canales tradicionales de producción. Un ladrón con estilo hace gala de un relato reposado y de perfil bajo, construido con la misma sabiduría old school con la que Tucker y su compañeros de banda (Tom Waits y Danny Glover) realizan sus trabajitos.
Ya en la primera escena queda clara su metodología: entra a un banco, se acerca a una cajera o pide hablar con el gerente, y luego enseña su arma para avisar que se trata de un robo, que por favor le llenen la valija con billetes verdes. Eso sí, siempre sonriendo y con modales de caballero. Tucker es, pues, un tipo de códigos a la vieja usanza, alguien para quien el robo es menos una necesidad que una forma de vida, un divertimento. Lo mismo que para la película. Circunscripta a un periodo que abarca varios meses de 1981, época en la que los bancos no eran las fortalezas de seguridad informática que son hoy, la película se apropia de esa levedad para plantear, por un lado, la investigación policial a cargo de Hunt (Cassey Affleck, actor fetiche del realizador), un tipo familiero, alegre y, por lo tanto, el detective menos traumatizado que se haya visto en años.
Pero el foco central no es tanto el inevitable juego de gato y ratón que se iniciará entre ambos, sino las vicisitudes de la vejez y el paso del tiempo. Allí está Sissy Spacek, otra actriz que remite a una época cinematográfica que se ha ido para no volver, en la piel del interés romántico de Tucker. Con ella se cruza en medio de un escape, y la rotura de su auto le sirve para, otra vez, mimetizarse con un entorno para el cual difícilmente alguien con su fisonomía podría ser un ladrón de bancos. En el primer encuentro surge una química innegable que Lowery capta a través de planos mayormente conjuntos, con los dos ocupando la totalidad de la pantalla mientras la charla casual deviene en juego de seducción. Un juego del que la película también forma parte, aun cuando deje en la boca el retrogusto agridulce de una despedida.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)