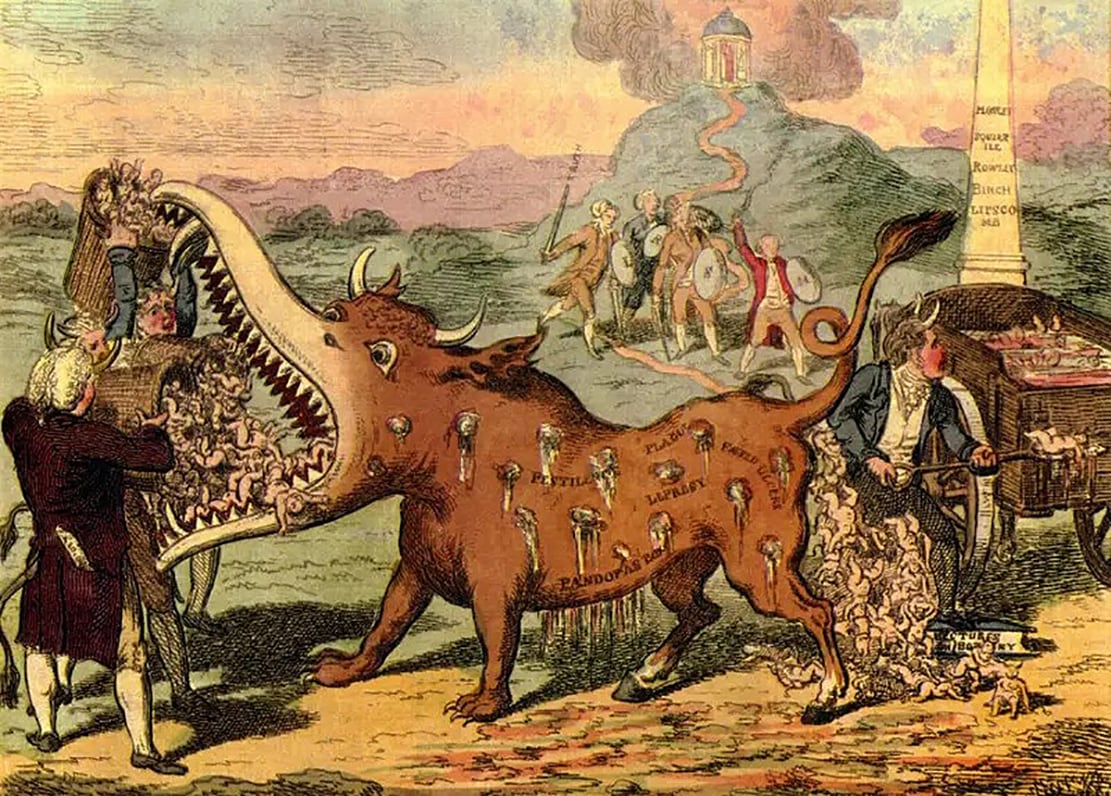Trabajos manuales
En los 90, la Galería del Centro Cultural Rojas fue un lugar clave para mostrar una nueva producción que se iba abriendo paso entre la seriedad canónica y los formatos clásicos, bajo la dirección y curaduría de Jorge Gumier Maier. Así, se fueron incorporando paulatinamente obras de pequeños formatos, operaciones estéticas como el ready-made, objetos, instalaciones y utensilios que reivindicaban técnicas propias de las manualidades, con toques surrealistas y destellos de lo queer. En ese marco expusieron durante varios años, en forma individual y colectiva, artistas como Fernanda Laguna, Magdalena Jitrik, Elba Bairon, Graciela Hasper, Alicia Herrero, Ana López, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi. Son ellas precisamente las protagonistas de la muestra Tácticas luminosas: Artistas mujeres en torno a la Galería del Rojas que se exhibe hasta fines del mes de junio. Una puesta en escena y en foco de la expresión femenina en la ya mítica galería de arte de los 90.