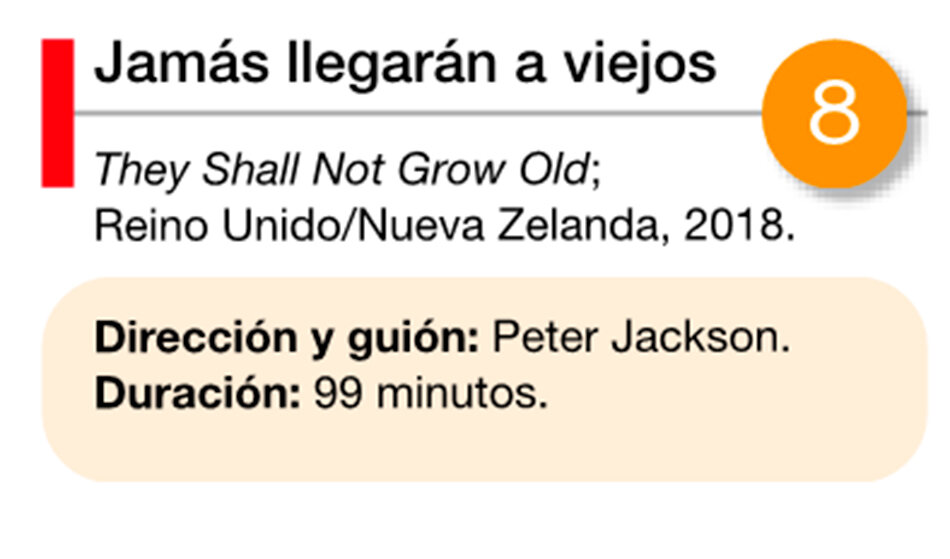La Segunda Guerra Mundial es una de las principales aportantes de íconos a la cultura global contemporánea. Hollywood funcionaba a todo vapor para esas épocas, y fue el alma mater de esa construcción: que hoy el heroísmo bélico en el cine sea indivisible del accionar de las tropas norteamericanas, se debe menos al curso histórico de los hechos –los rusos deberían llevarse los honores por derrotar al nazismo– que a los efectos de más de 70 años de esa iconografía taladrando cerebros en todo el mundo. Distinto es el caso de la Primera Guerra, ocurrida cuando los dispositivos de captura de imágenes en movimiento daban sus primeros pasos y, por lo tanto, con mucho menos volumen de archivo como legado. Aquí no hay épica de supervivencia, ni arquetipos ni relatos instaurados. Menos una justa dimensión del horror de la vida en las trincheras, del barro como enemigo común para ambos bandos, de los efectos de la tecnología química aplicada a la industria de la muerte. No hay nada de todo eso… hasta que aparece Jamás llegarán a viejos para crearlo.
No parece casual que el director detrás de este monumental proyecto de rescate histórico sea Peter Jackson. A fin de cuentas, si con El señor de los anillos cimentó las bases de la representación medieval en las pantallas del siglo XXI (imposible no pensar en el fenómeno Game of Thrones como una derivación indirecta de la adaptación de la trilogía de Tolkien), ¿por qué no hacer lo propio creando una iconografía de múltiples aristas y matices sobre la Gran Guerra? Una iconografía proletaria pero caballerosa, poblada por una mayoría de campesinos inconscientes de lo que implicaba aventurarse al interior de Europa para dejar la vida por una causa que ni siquiera ellos entendían muy bien cuál era. Que el neozelandés lo haga únicamente mediante entrevistas a veteranos realizadas durante los ‘60 y más de 600 horas de registros fílmicos provenientes de los archivos del Imperial War Museum británico –uno de los coproductores del film– y la BBC, no hace más que amplificar la resonancia del proyecto.
Se sabe que esa guerra no fue el trámite exprés que muchos vaticinaban. También que lo que empezó como una escalada entre dos potencias terminó en una auténtica carnicería que exhibió como pocas veces la pulsión humana por destruir su raza. El relato recorre ese periodo que va de 1914 a 1918 punteando la sutil euforia nacionalista del principio, el desencanto posterior y luego el deshonor del regreso. “Sentía el deber ir”, dice una de las tantas voces en off que encauzan la narración. De esa polifonía de seres anónimos se desprende la idea del servicio como un mandamiento patrio que debía seguirse a como dé lugar, aun cuando muchos ni siquiera tuvieran la edad mínima para enlistarse. Videos de esas jornadas de reclutamiento registran una amplia mayoría de adolescentes y no hacen más que reforzar la veracidad de esos dichos.
Pasado el descubrimiento del rigor de la vida militar durante los entrenamientos, llega la hora de empuñar las armas para, finalmente, ir a matar alemanes. Recién en el terreno descubrieron que antes que a los alemanes tenían que enfrentarse al frío, las ratas, la pestilencia de la propia mierda y las enfermedades generadas por la falta de condiciones sanitarias. Como si quisiera disociar lo esperado de lo que finalmente ocurrió, a partir del inicio de la guerra Jackson realiza su operación más arriesgada revitalizando el contenido a través de imágenes coloreadas artesanalmente, fotograma por fotograma, y agregando diálogos –basados en la lectura de labios– y sonidos ambientales.
El resultado es un film que a partir de la manipulación de un material preexistente -el tan mentado found footage- crea una expresión sensorial que cartografía un universo particular a la vez que general. Nunca el barro fue tan barroso, nunca la deshumanización fue tan visceral. Lejos del didactismo enciclopédico, a Jamás llegarán a viejos le interesa la paleta de sensaciones humanas ante los diferentes estadios bélicos. Una paleta coronada por un regreso a casa sin reconocimiento alguno, la imposibilidad de compartir recuerdos con quienes no estuvieron en el frente y la triste comprobación de que allí la rutina siguió como si nada. Tanto como para que alguno recuerde que un compañero de trabajo, al verlo de regreso, le preguntara si había estado trabajando a la noche.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)