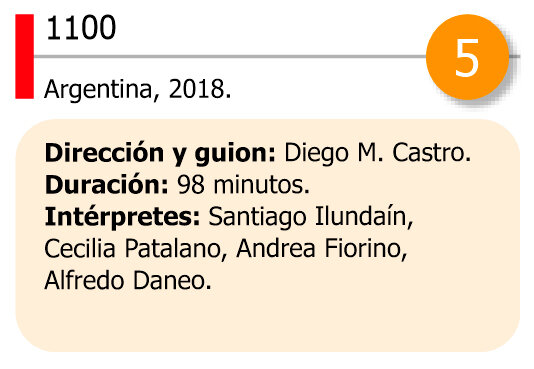La tentación es poco menos que inevitable, pero bautizar a 1100, largometraje debut del realizador Diego M. Castro, como “el Taxi Driver rosarino” es bastante injusto. En principio, porque las diferencias con la célebre película de Scorsese –más allá de sus logros y deméritos– son demasiadas para sostener la equivalencia. El título numérico remite a la cifra de la licencia de taxímetro del automóvil que Leo maneja durante el día y una parte de la noche. Chofer empleado sin auto propio, el comienzo del film lo encuentra al volante, trasladando a un pasajero cuyo arranque de tos deja de ser molesto para transformarse en preocupante. En esos primeros minutos de proyección, durante los cuales Castro alterna planos de los dos hombres, las miradas por el espejo retrovisor y algunas imágenes del ingreso a Rosario, revelan una de las mejores armas de la película: la construcción de una tensión generada por detalles particulares que, a la vez, son el reflejo de nerviosismos y angustias globales, marcadamente urbanas.
Un paquete olvidado en el asiento trasero, cuyo contenido es incierto pero definitivamente sospechoso, se transformará en un eje narrativo falso, un típico Macguffin a partir del cual el realizador desarrolla su descripción de personajes, espacios y conflictos, muchos de ellos del orden de lo social: sin caer en lo excesivamente enfático, la historia describe la interacción de clases en el ámbito de la ciudad, sus anhelos de ascenso, los miedos y sospechas ante la presencia de un otro diferente. La relación de Leo con su novia no parece estar atravesando el mejor momento y en esas escenas cotidianas la película refuerza su intencionalidad observacional, en desmedro de una construcción narrativa más clásica. Por ese camino, 1100 se transforma en un ejemplo de ejercicio dramático enraizado en cierta clase de cine que tiene su origen en la modernidad de los años 50 y 60 y que en las últimas dos décadas ha ganado tantos adeptos que sería posible, con algo de esfuerzo e imaginación, pensarlo como género cinematográfico en un sentido estricto.
El guion de 1100 –que contó con el asesoramiento del realizador Juan Villegas– se esfuerza por extender una pátina descorazonada a cada una de las escenas, mientras las imágenes y sonidos de los noticieros en los televisores pasan revista a diversas situaciones conflictivas y crímenes. El mundo de la película –cuyo reparto y equipo técnico y artístico es casi por completo santafesino– es triste y roído, marcado por signos de descomposición individual, familiar y social y un malestar generalizado. Diego M. Castro esquiva el sentido del humor como si se tratara de una peste y es esa particular línea de solemnidad –algo impostada, aunque disfrazada de dureza realista– la que evita que la película dé un paso más en sus logros generales.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)