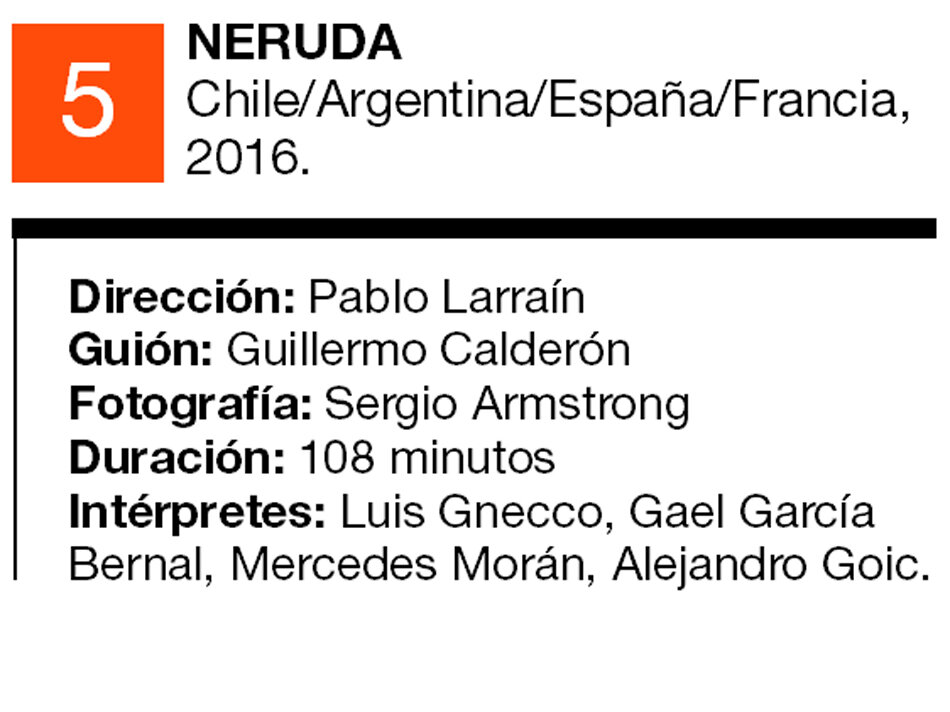Si algo está claro en la filmografía de Pablo Larraín, el cineasta más importante de Chile si lo que se tiene en cuenta es su trascendencia y popularidad dentro y fuera de su país, es que el trazo fino no es lo que mejor le sale. Aunque sus películas muestran una puesta en escena cuidadísima y un despliegue de producción cada vez más rico, suele haber algo disruptivo en el orden del discurso y de lo narrativo que puede generar incomodidad. Como ocurre con el mexicano Alejandro G. Iñárritu, Larraín parece más preocupado por pensar en los efectos antes que en las causas, en la reacción antes que en la acción que la origina. Eso que en un lenguaje más llano suele graficarse con la figura del carro delante del caballo.
Y Neruda, la primera de sus dos últimas películas en estrenarse acá (la otra es Jackie, basada en la célebre esposa de John F. Kennedy, también de pronto estreno), resulta emblemática respecto de dicha inversión lógica. Aquí se cuenta un momento específico en la vida del poeta, segundo Nobel de Literatura chileno (el primero fue para la también poeta Gabriela Mistral). A fines de la década de 1940, siendo senador de la república en representación del Partido Comunista, Neruda debió pasar a la clandestinidad debido al pedido de captura que pesaba sobre él, en el marco de una persecución política que llevó a prisión a gran cantidad de militantes, obreros y trabajadores rurales que profesaban ideas de izquierda.
Larraín elige esta vez una estética vintage que remeda la del noir y los recursos técnicos del cine de la época retratada. Así se repiten escenas de ruta o calle en las que el vehículo se sacude delante de proyecciones del exterior, para generar la sensación de movimiento “a la antigua”. También se engolosina con los diálogos escalonados, que mantienen su continuidad pero que el guión y el montaje van segmentando en distintos escenarios, de modo que un personaje dice su línea en la cocina y el otro le responde en la plaza. En ambos casos se trata de juegos formales que no tienen ninguna contraparte narrativa y que quizá sólo puedan justificarse desde el capricho.
El relato avanza guiado por la voz en off del policía encargado de cazar a Neruda, decisión que aspira a redondear una atmósfera “literaria”, de hard boiled, que también se hace evidente en el vestuario y el maquillaje; en una fotografía repleta de contraluces y escenas nocturnas; y en el contraste entre los escenarios opulentos en los que se mueve el poder corrupto y la sordidez noble y orgullosa del lumpen. Así, a partir del trazo grueso, de oposiciones simplificadoras y de manera algo manipuladora, es como Larraín entiende no sólo al cine, sino a los paisajes políticos que retrata. Esa dualidad ambigua también le sirve para quedar bien con Dios y con el diablo, para que nunca quede del todo claro cuál es el punto de observación que elige como artista para pararse a retratar la historia. Aunque es evidente que su mirada siempre está más arriba que la de los espectadores y desde ahí los ilumina.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/juan-pablo-cinelli.png?itok=Zbek5M3h)