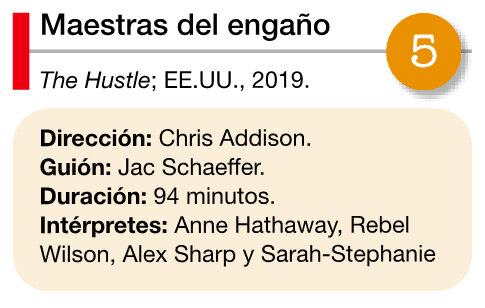Dos pícaros sinvergüenzas (1988) fue un clásico de la rotación del cable y de los ciclos de cine ATP de las tardes de fin de semana de los canales de aire durante la primera parte de los ‘90. La película de Frank Oz -nombre fundamental de la comedia de aquellos años- giraba en torno a dos hombres (Steve Martin y Michael Caine) que seducían mujeres millonarias para luego estafarlas. Adaptada como comedia musical en Broadway en 2005, y con una versión argenta protagonizada por Adrián Suar y Guillermo Francella un par de años atrás, Dos pícaros… vuelve a la pantalla grande bajo la forma de esta remake llamada Maestras del engaño. Ya el cambio de género en uno de los términos del título preludia la modificación narrativa acorde a los tiempos que corren en Hollywood: como en Cazafantasmas y Ocean’s 8, ahora las protagonistas son mujeres en lugar de hombres. Hasta ahí llegan los hallazgos de esta comedia de enredos predecible y remanida, hecha a base de fórmulas mil veces aplicadas.
La primera escena es sintomática del trazo grueso de toda la película. Allí está una de ellas (la australiana Rebel Wilson, que funciona solo cuando hay un director atrás capaz de controlarla) a punto de encontrarse con un hombre al que sedujo por internet mandándole fotos de una mujer que no era ella. Sorprendido ante una figura retacona muy distinta a la que esperaba, amenaza rápidamente con irse, pero ella le dice que en realidad su cita es una amiga y que esa amiga no pudo venir porque está a punto de operarse las tetas por un problema de salud. La única razón que explica que ese muchacho se crea semejante pavada y le dé 500 dólares es la voluntad de volver verosímil lo que a todas luces no es. Mucho más sofisticada es Josephine (Anne Hathaway), cuyo target no son pobres tipos sino viejos millonarios que patinan una fortuna en casinos. Mal no le va, según se desprende de la mansión francesa con vista al mar en la que vive. Si hasta el director Chris Addison parece embobado con ella, a quien le dispensa varios primeros planos dignos de una publicidad de perfume.
Una nueva casualidad las hará confluir en un tren, puntapié para una asociación “laboral” que se probará exitosa. Para ellas y también para la película. Como Will Ferrell y John C. Reilly en Hermanastros, las chicas montan varios números de enorme inventiva que orbitan alrededor de lo desatado y lo impredecible. Ver sino a Wilson interpretando a la hermana loca y con ínfulas de reina. O en la piel de una chica cuyo hobbie es dispararle al mayordomo cual patito amarrillo de kermese. Pero la capacidad creativa dura hasta que las chicas se pelean e –igual que en la película original– se disponen a competir por el preciado botín de una misma víctima, un nerd informático creador de aplicaciones para celular. Así, Wilson devendrá en una ciega que dejó de ver por problemas psicológicos (¿?) y su ex compañera, en terapeuta alemana capaz de curarla. Esa competencia se construye sobre la base de una escalada de idas y vueltas, de mentiras y refutaciones que también son mentiras, cada cual más imposible que la anterior. De maestras, entonces, poco y nada.