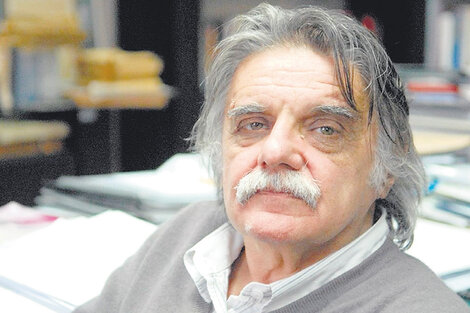Por Juan Laxagueborde
Este libro parte de una aclaración de su autor: Borges es un mito nacional que perturba un poco por su carácter universal. Horacio González escribe desde ahí para crear una posibilidad de seguir leyendo lo que se repite mientras cambia. Lee la tradición para encontrar lo que la transforma. Lee los grandes cuentos y ensayos borgeanos, sus escenas antológicas, para avisar que hay mucho por hacer con lo que nos dejaron. No a pesar de todo lo que se dijo, sino por todo lo que se dijo.
Elige en su mayoría textos clásicos de Borges, como “Emma Zunz”, “Tema del traidor y del héroe”, “Deutsche réquiem”, “El escritor argentino y la tradición”, “El sur” o Evaristo Carriego, para leerlos a fondo y rastrear en ellos sus cuestiones medulares, que son también los problemas fundamentales de lo que existe y de lo que Borges consolidó como recurrencias: el tiempo, el destino, el honor, la lengua, la muerte, la memoria, el mal, el procedimiento literario y la eternidad, por hacer una lista que no alcanza pero ilustra. Es que el libro se establece en capítulos que se retoman entre sí y el trayecto entre textos y comentarios se parece a una constelación. González hace del impulso de los textos de Borges, de esa voz, su objeto de estudio. Escribe, esto quiere decir piensa, para abrir la cancha y leer de otra manera prácticamente todo lo que se dijo sobre su objeto, de Leopoldo Marechal a Silvia Molloy, de Josefina Ludmer a Alberto Giordano, de Héctor Murena a Alan Pauls, entre tantísimos.
Quizá se llame Borges: Los pueblos bárbaros para pensar en general, durante toda la obra de Borges y durante todo el libro, la cuestión de lo que está antes de las oposiciones. González deja abierta la cuestión, que se estudia en el capítulo V, con la idea de que la relación entre civilización y barbarie, en Borges, “más que una contradicción es un alivio”, porque demostraría su dependencia mutua, la continuidad entre una y otra. Porque sería una puerta hacia otra parte y no una encerrona.
Está discutiendo, desde sus métodos democráticos que juntan lo viejo y lo nuevo, lo establecido y lo raro, sobre la realidad de la crítica literaria, sobre su capacidad de ser o no fantástica –para no decir libertaria–. Sobre su autodestrucción en lo que tiene de gris y su resurrección posible en el sueño de la performance pública y vital. Porque el objeto se vuelve una voz viva y los textos una chance a la que hay que interpretar junto a todo lo que viene con ella atrás: la historia, la histeria de la industria cultural, lo que no se leyó, lo que se leyó hasta el cansancio, el sentido común propio y ajeno, la malicia que debemos reprimir, la opinión distinguida del comentario, y tantas cosas más... Todas vigilantes de una vida como la de Borges, envuelta en su propia literatura, subestimada por conservadora y sobreestimada por exquisita, capaz de encontrar esa tercera posición, la de la discusión con “la barbarie”, con lo bárbaro en todo. Borges hablaba para adentro o para atrás a veces. González parece haber buscado en su libro los restos de esos pordetráses. Lo anterior a la civilización y lo anterior a la barbarie, el origen, que es lo mismo que decir el destino. Descubrir que Borges llama a vivir en estas pasiones es una de las tantas cuestiones que se vuelven fundamentales después de leer el libro.
González lee a Borges muy de cerca. En el mismo movimiento se acerca a los que trabajaron para hacer de su obra el paredón donde escribir los argumentos sobre este país universal. Paredón con el cual se limitan zonas de la literatura. Porque la discusión sobre el lugar de Borges tiene mucho de discusión mitográfica. Queda claro hacia el final: la literatura argentina, con todas sus variaciones, no puede conformarse con Borges, pero tampoco puede dejar de celebrarlo como algo que posibilita el movimiento permanente de la ficción y la filosofía literaria –es esta una expresión de González–. Borges es lo que siempre está. Lo que se esquiva y se abraza. Lo que se cuestiona y se hereda.
La última frase del prólogo dice así: “Quizá la resignación a lo repetido, a que todo esté dicho, sea el frágil sentido de una singularidad que simplemente homenajea y espera. ¿Pero esperar qué?”. Ese rulo final en forma de pregunta puede hacernos pensar que el libro se propone movilizar y encantar la historia de Borges y de lo que lo acecha. La trayectoria de unas lecturas abiertas, expandidas, que caen en manos de un lector contemporáneo que no sabe ya qué esperar de muchas cosas, pero de la literatura espera ese desciframiento justo sobre algunas encerronas mundanas, sobre los límites de la imaginación. Así, todo el libro, que tiene la forma de un relato de lecturas, va y viene entre textos para mirar desde las afueras lo que nos espera después. Las afueras son uno de los escenarios típicos de Borges, son su frontera, la misma en la que se para González, o en la que camina. González lee deambulando para ejercer una crítica literaria no tautológica, que conversa con el mito desde el mito del territorio elegido: la conjetura, espacio superpuesto al estudio erudito, a la memoria, a la intuición y a la pesquisa, que suceden todas a la vez.
Lo que espera el que interpreta, el ensayista Horacio González, no es lo mismo que lo que espera el lector. Pero González tiene la actitud, en Borges: Los pueblos bárbaros y en toda su obra, de convertir al que lee en un intérprete de conjeturas. El que lee sus ensayos lo hace ensayísticamente. Esto significa que asimila las posiciones del texto como quien junta la materia caótica de lo que significa dar cuenta de la complejidad: en este caso, más de noventa años de escrituras y de críticas a esas escrituras, las de Borges. El lector se convierte en ensayista no porque siga protocolos, sino porque la forma de los textos de González así lo posibilita. El que lee tiene que hacer algo con eso. González escribe en una situación casi siempre de contingencia, que proviene de investigaciones y lecturas profundas. Cualquier cosa le puede pasar y esa energía se prolonga en el que lo lee.
El libro va en busca de lo que González llama “la naturaleza primordial”, el origen, lo anterior a todo, “la ausencia total de símbolos”. Lo que la literatura puede hacer reverberar por un momento. Para Borges, cualquier discurso que no se meta y trabaje sobre lo antológico, que no esté a la altura del misterio general que gobierna la realidad, que no se preocupe por la parte estanca del imaginario, tiene algo de patético. Esa expresión se repite mucho en su obra y se analiza en el libro. Es también ella un misterio. Descifrarla puede ser un punto clave en la tarea del lector.
Al momento de pensar la relación entre Borges y el grupo de la revista Contorno, González encuentra un “aquí” existencial y lo define. Para distinguir entre las formas críticas no interesadas por lo social y aquellas, como Contorno, que se subían a los años cincuenta para pensar junto lo estético y lo político. Hay una definición de aquel aquí que se proyecta hasta hoy: “aquí: lugar intransferible desde el que estamos pensando este mundo histórico singularizado que llamamos crisis de la cultura argentina”.