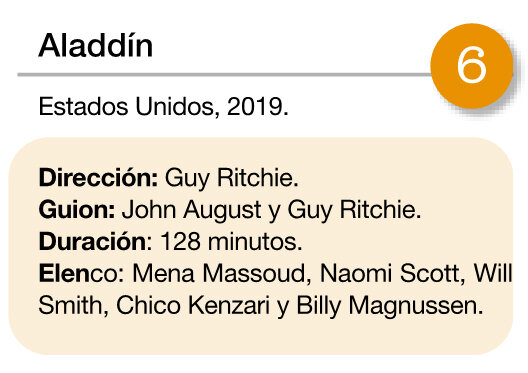Disney continúa en su cruzada de apelar a la nostalgia de los adultos sin descuidar la búsqueda de nuevos públicos, en este caso con una remake con actores de Aladdín. Una fórmula que la empresa de ratón más famoso del mundo viene aplicando en los últimos años con indudable éxito comercial -el artístico, en todo caso, es otra cuestión-, tal como demuestra una nómina que va desde Alicia en el país de las maravillas (2010) hasta las más recientes La Cenicienta (2015), La Bella y la bestia (2017), El libro de la selva (2017) y Dumbo (2019). En todas ellas la mecánica es similar: tomar los lineamientos principales del relato original para recubrirlos de una pátina de espectacularidad visual y algunos tópicos temáticos propios de estos tiempos. Así ocurría en La Bella y la bestia, que incluyó a un personaje gay en la estructura dramática, y así ocurre con esta remake de aquel film animado de 1992 dirigido por Ron Clements y John Musker, basado en Las mil y una noches y otras historias relacionadas con la cultura árabe, en la que la princesa Jazmín (Naomi Scott), lejos de la sumisión, se convierte en una potencial sucesora al trono de la ficticia ciudad de Agrabah.
Más allá de eso, no hay demasiadas novedades respecto a la película original, empezando por una estructura narrativa centrada nuevamente en la historia amorosa de la princesa con Aladdín (Mena Massoud), quien niega su condición de ladrón para agradarle a la señorita, en lo que es el principio de una serie de enredos que la película irá intercalando con números musicales que se clavan directo en la memoria emotiva de los mayores. También se mantiene el monito capuchino Abu; Jafar, el asistente del sultán con ambiciones de poder que devendrá en malvado, y, desde ya, el genio azul a cargo de Will Smith. Había temores, fundados luego de la aparición de los primeros trailers, sobre la performance del protagonista de Hombres de negro. Pero Smith, si bien no dignifica, se adecúa a la liviandad generalizada del relato, funcionando como comic relief cuando se lo necesita y corriéndose a un segundo plano cuando no.
Quizás el factor más llamativo del último trabajo del cada día más funcional Guy Ritchie –el mismo que hace veinte años asomó como una de las voces más disruptivas del cine indie británico gracias a Juegos, trampas y dos armas humeantes– es que, por primera vez desde el 11 de septiembre de 2001, el cine de Hollywood disocia los turbantes de la idea de maldad: Aladdín, entonces, como una película que se permite incluir árabes buenos. Claro que hubiera sido imposible hacerlo de otra forma, en tanto se trata de una película amable, dinámica, llevadera y colorida. En ese sentido, una huella visible del estilo del director de Snatch: Cerdos y diamantes es la apuesta por una paleta de colores recargada, como si se tratará de un ejercicio kitsch y estilizado. Así, Ritchie es el timonel de un barco que termina amarrado en el puerto del entretenimiento eficaz luego de un viaje de rigor, sin sobresaltos ni grandes rugosidades.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)