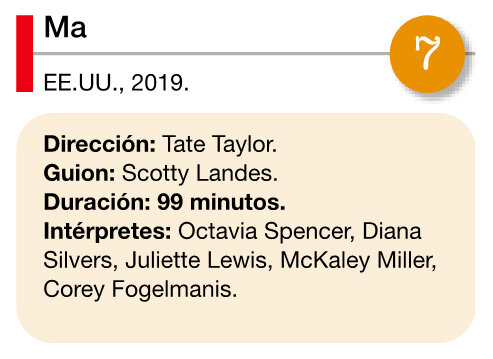El caso del realizador Tate Taylor es bastante atípico. O, cuanto menos, curioso. Luego de la comedia sub-farrellyana Pretty Ugly People, su carrera tomó impulso en la temporada de premios 2011 con un caballo ganador, Historias cruzadas, y vio confirmada su pendiente hacia el prestigio con la biopic Get On Up (basada en la vida de James Brown e inédita en nuestro país) y la muy fallida adaptación del bestseller La chica del tren. Ahora, en un extraño pero bienvenido paso hacia una dimensión desconocida, el director nacido en Mississippi se mete de lleno en el terreno del suspenso y el terror psicológico. Ma cuenta con el sello de la compañía Blumhouse, especializada en horrores de presupuesto bajo y moderado –aunque últimamente se la ha visto incursionar en otros menesteres, como el último largometraje de Spike Lee, Infiltrado del KKKlan– y, en más de un sentido, la película es un thriller a la vieja usanza, con un calculado y pausado crescendo que evita la caída en efectismos desde el primer minuto de proyección. De hecho, la sangre recién comienza a correr avanzado el tercer acto, y en esa ética y economía narrativas la película remite a otras décadas en la historia del cine (de género).
El otro caso extraño vinculado a Ma es el de su productora ejecutiva y villana titular, Octavia Spencer, una movida particular si se tienen en cuenta sus tres nominaciones a los premios Oscar, con una estatuilla obtenida precisamente por el rol en Historias cruzadas. Sea para devolverle el favor a Taylor, por una fascinación personal con las historias truculentas o como correctivo a la falta de personajes afroamericanos de fuste en el cine de terror, la actriz está insuperable como Sue Ann, alias Ma, una mujer de apariencia apacible y reservada que, sin embargo, tiene escondida en el ropero una colección envidiable de esqueletos. Su sonrisa afable y mirada cándida –marcas de estilo de su persona cinematográfica– sientan las bases del personaje, reversión moderna de la bruja de Hansel y Gretel, sin casa de caramelos pero con un enorme y acogedor sótano en el cual puede acomodar a varias docenas de adolescentes en plena explosión hormonal.
Es así cómo termina conociendo y entablando amistad con un quinteto de chicos y chicas, estudiantes de la escuela secundaria de su pueblito de Ohio: ayudándolos con la compra de botellas de alcohol y ofreciendo el subsuelo de la casa como escenario de las fiestas más divertidas del lugar. Las marcas derivativas no son pocas, pero el guion se las arregla para que parezcan remozadas: la llegada al pueblo de una mujer y su hija (una reaparecida Juliette Lewis y la casi debutante Diana Silvers, como la heroína Maggie), la adaptación a una nueva vida en otro lugar, cómo hacer amigos en la escuela, la posibilidad del romance. Y la salida nocturna con el único plan aparentemente disponible en el lugar: emborracharse alrededor de una fogata, en un descampado, lejos de las miradas adultas.
Cuando la relación entre Ma y los adolescentes se afianza, la trama avanza en tres niveles simultáneos: los traumas de juventud de Sue Ann –quien de a poco va adquiriendo actitudes similares a las de la Annie Wilkes de Misery–, ciertas historias del pasado que comienzan a encajar en el presente como piezas de un rompecabezas y la creciente intuición de Maggie de que algo huele mal en ese sótano y, aún más, en el comportamiento de su dueña. Los tópicos del suspenso psicológico le ceden finalmente el lugar al dolor y el terror físicos, aunque la incursión de Ma en los placeres de la mutilación explícita aparenta ser más poderosa de lo que realmente es, consecuencia de la construcción previa de la tensión y la reticencia a liberarla precozmente. Entrelíneas y no tanto, el guion dispara algunos comentarios sobre la vida en pueblos chicos como antesala de varios infiernos y la tensión racial, siempre dispuesta a eclosionar más allá de las correcciones del comportamiento social cotidiano.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)