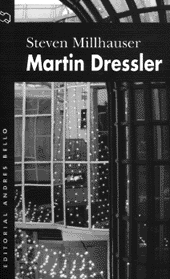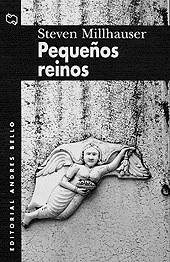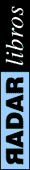
|
Algo está claro: a Steven Millhauser (Nueva York, 1943) no le gusta que le saquen fotos. A lo largo de sus ocho libros -desde la novela Edwin Mullhouse: The Life and Death of an American Writer 1943-1954, by Jeffrey Cartwright en 1972 hasta la recién aparecida colección de cuentos The Knife Thrower and Other Stories- posó para sólo dos fotos. Fotos no muy buenas pero sí muy precisas a la hora de contar algo acerca de quien no quiere contarlo. La primera está fuera de foco y parece capturada gracias a las relativas bondades de un teleobjetivo defectuoso: Millhauser sentado en un prado otoñal, sonrisa cauta y lejana. De hecho, todo él parece lejano. La segunda apareció por primera vez en la solapa de Martin Dressler, un par de años atrás, y lo muestra como si entrara en cuadro empujado por una mano invisible. Ahí, el mismo rostro, un poco más envejecido, la misma sonrisa de quien no deja de recordar un chiste demasiado privado para resultarle gracioso a segundos o terceros. Hay una tercera foto. La vi en una revista. Millhauser recibiendo su Pulitzer de manos del rector de la Columbia University y pensando, seguro, en lo que iba a decir y dijo -al periodista Juan Chapple del diario chileno La Nación- en una de sus escasísimas entrevistas: “Pienso que un premio literario es un accidente, como un brusco cambio en el clima. Todavía no tengo claro cuáles serán las nuevas condiciones de ese nuevo clima, así es que mi instinto me dice que es mejor permanecer bajo techo”. |
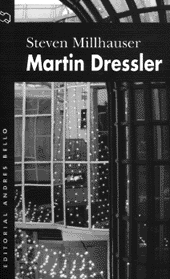 |
|
UN ACCIDENTE. Si un premio literario es un accidente entonces Steven Millhauser es un accidente más grande todavía. No encaja. Perturba. Empieza y termina en sí mismo dentro del clónico paisaje de la literatura norteamericana. Y aun así -aunque sus raíces estilísticas y su estética literaria parezcan venir del Viejo Mundo o de otro planeta- Millhauser resulta tan americano como Hemingway. Todos sus héroes -el precoz escritor suicida Edwin Mullhause, los soñadores despiertos Arthur Grumm y Carl Hausman, el fabricante de autómatas August Eschenburg, el ilusionista Eisenheim, el dibujante de comics J. Franklin Payne, el pintor Edmund Moorash o el magnate hotelero Martin Dressler- comparten un impulso nuevomundista: la necesidad de la duplicación y la comprensión de la máquina detrás de la ilusión. Bibliotecas, museos, vidrieras de tiendas por departamentos o suites mágicas. No importa. La necesidad y la potencia que alimenta esa necesidad es siempre la misma: la creación de un nuevo mundo no para que supere a éste en el que vivimos -y en el que viven los personajes de Millhauser- sino para anularlo con un viento de fiebre del que uno ya no quiere recuperarse. Cuando Henry James escribió aquello de “Vivimos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, el resto es la locura del arte” se estaba refiriendo a los personajes de Steven Millhauser: creadores en la sombra luchando por imponerle sus sueños a la luz del sol luchando, siempre, contra los tormentos del amor y el poder absorbente de sus propias ideas.
UN SECRETO. A Steven Millhauser tampoco le gusta responder a entrevistas. Le envié un largo e-mail con varias -acaso demasiadas preguntas- surgidas más de la admiración que de la curiosidad. Millhauser respondió, sin demora, con una carta tan difusa y reveladora como las fotos que aparecen en sus libros:
“Por razones no del todo claras para mí -aunque el instinto es fuerte y claro- he hecho un hábito de evitar ser entrevistado (...) ¿Por qué siento esta reticencia a la hora de responder preguntas, en especial preguntas sobre mi vida y mi obra? Creo que soy reservado por naturaleza. Esto no quiere decir que tenga secretos que me niego a revelar, el tipo de secretos que harían interesante a un hombre; significa nada más que mi temperamento es definitivamente proclive al secreto, que yo florezco como escritor en una atmósfera de privacidad y soledad. La oscuridad es buena para un escritor como yo; el ‘famoso’ premio es una molestia y, en ocasiones, una amenaza. Así que me encuentro en la extraña posición de evitar, siempre que sea esto posible, el tipo de atenciones que le encantarían a la mayoría de los escritores. Pero más allá de esta precavida cualidad, una cualidad que creo necesaria aunque poco atractiva, no me gusto cuando permito que flaquee mi resolución en este sentido y hablo sobre mi persona y mi trabajo.
Entonces, me parece, termino por lastimarme a mí mismo; me presento de manera equivocada; dejo de ser un escritor para ser otra persona, alguien que no quiero ser, alguien que me aburre; me descubro posando frente a mí; digo cosas que creo tengo ganas de decir y en las que, repentinamente, ya no creo por la sola virtud de haberlas dicho; y entonces me siento muy alejado de mí mismo.”
UNA DISTANCIA. Los personajes de Millhauser -como su creador- empiezan sintiéndose alejados de sí mismos, inevitablemente solos, hasta que descubren su forma de redención: crecen hasta convertirse en un mundo que los contenga. La distancia -geográfica y mental- es un elemento clave en la literatura de Millhauser. En este sentido, sus personajes son decididamente nómades y gaseosos. Viajan por dentro y afuera de sus cabezas. Y se expanden. Y son difíciles de atrapar. Y, siempre, van demasiado lejos. |
|
UN (OTRO) SECRETO. Steven Millhauser -pocos lo sabían- era uno de los escritores norteamericanos más interesantes en actividad. Steven Millhauser había ganado el prestigioso Prix Médicis en Francia por su primera novela y el de la American Academy of Arts and Letters. Steven Millhauser era un maestro de literatura inglesa en el Skidmore College y vivía en Saratoga Springs con su mujer y sus dos hijos. Algo así como un Mr. Chips cruza Tim Burton (quien no debería demorarse en adquirir los derechos de Martin Dressler para poder filmar su mejor obra) del que casi todos sus libros eran inhallables y habían sido discontinuados desde hacía años por sus respectivas editoriales. Ahí seguía cuando interrumpieron una de sus clases para avisarle que el Pulitzer 97 era suyo. Millhauser, claro, siguió con lo suyo convencido de que se trataba de una broma liviana. Ahora, desde el Pulitzer, Steven Millhauser es uno de los escritores norteamericanos más interesantes en actividad. |
 |
|
UNA OBRA. Edwin Mullhouse (1972) es una feroz sátira a las biografías literarias a la vez que la mejor -por innovadora- revisitación postsalingeriana al universo de los niños prodigio. La vida breve de un pequeño genial contada por el pálido fuego admirado de su mejor amigo y dedicado biógrafo Jeffrey Cartwright, quien nunca se pudo sobreponer al temprano suicido de su talentoso camarada.
Portrait of a Romantic (1977) es una novela romántica en el sentido más estricto del término: jóvenes desencantados en busca de la sublimación del amor sublime, partidas de ruleta rusa y extraños juguetes.
In the Penny Arcade (1985), primera colección de relatos magistrales coronados por una nouvelle perfecta que hubiera despertado el entusiasmo y la envidia -en ese orden- de E.T.A. Hoffmann: “August Eschenburg”, la saga de un joven entrepreneur fabricante de autómatas para adornar las vidrieras de grandes almacenes europeos.
From the Realm of Morpheus (1985) es la gran novela onírica de Millhauser. El periplo con los ojos abiertos y los ojos cerrados del soñador compulsivo Carl Hausman por parajes inolvidables como la biblioteca donde se pierden y se encuentran todos los libros escritos por ficticios autores de ficción y todos los finales de los libros inconclusos. Ejemplo: Obras completas de David Copperfield junto a los capítulos finales del Edwin Drood de Charles Dickens.
The Barnum Museum (1990) es el segundo volumen de cuentos. Diez historias que se las arreglan para funcionar como una perfecta summa millhauseriana y resumen de lo publicado hasta la fecha.
Little Kingdoms (1993) son tres nouvelles ordenadas como variaciones sobre un mismo tema: el absorbente -por peligroso y regocijante- poder del arte. La primera se titula “El pequeño reino de J. Franklin Payne” y narra el proceso de alienación de un dibujante de comics en su pasaje al cine animado; la segunda -“La princesa, el enano y la mazmorra”- es, en apariencia, una fábula medieval -narrada desde una perspectiva coral- que apenas esconde y acaba siendo un sentido ensayo sobre las necesidades de una sociedad sedienta de historias; la última -“Catálogo de la exposición: el arte de Edmund Moorash 1810-1846”- es, formalmente, la más original de todas: descripciones de cuadros inexistentes que van armando una historia de amor, locura y muerte.
Martin Dressler: The Tale of an American Dreamer (1996, y también traducida por la Editorial Andrés Bello) narra el nacimiento, ascenso y relativa caída de un “soñador americano” que aspira a la construcción de un hotel que contenga en sus entrañas a todo el universo. Es en esta novela donde la intención “moral” -presente en todos los libros de Millhauser- se hace más evidente así como la crítica implícita a un país fascinado por la idea de la réplica y la automatización. En este sentido, Martin Dressler -en el detallista retrato del fin de siglo pasado y en sus intenciones atemporales a la hora de denunciar con exquisitos modales el orden antinatural de las cosas- es, sí, una gran novela americana.
Dijo Millhauser: “Aunque deseaba firmemente que mi libro reflejara las imágenes y los sueños del final del siglo XIX, estaba alerta en cuanto a que, inevitablemente, debería evocar el nuestro. La serie de Hoteles Dressler refleja la pasión norteamericana por las réplicas, por simular ambientes. Es esa fascinación tan nuestra por las versiones falsas de las cosas. En el siglo de Disney, este dudoso placer ha adquirido características de obsesión. Una manera de manufacturar la historia. Nuestro país se está llenando de réplicas. Incluso hay pasto falso en nuestros campos de baseball. Por ejemplo: no hace mucho tiempo atrás se produjo un incendio en Nueva York. Y se supo que los vecinos del lugar prefirieron verlo por televisión que asomarse a la ventana. Una forma de ver la cultura norteamericana es como una constante lucha entre los valores materiales y espirituales, entre lo práctico y lo ideal. Así, la revolución industrial puede ser considerada como un repentino salto hacia el lado material del carácter norteamericano. Desde ese lado, el gran éxito que supimos conseguir en nuestra faceta industrial acabó representando una falla en nuestra cultura. Una vez visité un hogar que me dejó una profunda impresión: era una casa grande y moderna construida en un suburbio arbolado. Baños grandes y elegantes, una cocina magnífica y en el living, una enorme biblioteca con libros forrados en cuero. Cuando fui a ver los títulos, descubrí que no eran más que bloques de madera con cubierta de cuero sellado con letras en oro. Dickens, Thackeray, Twain. Así, baños gloriosos y biblioteca falsa... Ya ven, existe algo en el espíritu americano que aspira, siempre, a lo ilimitado. Y éste es un deseo mortalmente peligroso. En ocasiones, este deseo entra en conflicto con la idea del progreso material y de la prosperidad infinita y entonces acabamos encontrando refugio en visiones utópicas del tipo shopping-mall. Aquí y ahora, un futuro posible para Estados Unidos es el de convertirse en un país completamente artificial, cubierto de océano a océano por una inmensa bóveda de plástico. Tiendas por departamentos, aire acondicionado, dormitorios y restaurantes y baños... y miles de cines donde la gente pueda ver películas que les muestren cómo había sido eso que alguna vez se llamó naturaleza”.
El recientemente aparecido The Knife Thrower and Other Stories bien podría titularse Regreso al Museo Barnum. Doce relatos donde vuelven a reunirse las obsesiones y los deseos, los sueños y las pesadillas de Millhauser en las vidas y las pasiones y las muertes de un lanzador de cuchillo poco ortodoxo; un viajero en globo aerostático por esa “náusea de azul” que es el cielo; un “Nuevo Teatro de Autómatas” que remite directamente a August Eschenburg; una visita al “Paradise Park”, parque de diversiones que causa indignación hasta crecer a un “negro éxtasis de aniquilación”; una postal sobre los misterios de la adolescencia femenina en “La hermandad de la noche”... Una y otra vez. La locura del arte. Puro Millhauser.
SOÑAR SOÑAR Cuando los personajes de Millhauser se despiertan, las consecuencias son siempre impredecibles porque sus sueños acaban por imponerse a las realidades de los otros con la más delicada de las prepotencias. Cuando nos damos cuenta, el mundo es un sitio diferente y no necesariamente mejor. Pero es un mundo que les pertenece a los personajes de Millhauser y que, finalmente, deciden abandonar en busca de otros mundos nuevos. En este sentido, el emocionante final de Martin Dressler es un claro y perfecto ejemplo de esto: el artista que abandona su obra en el momento en que ésta amenaza anularlo para siempre. Volver a empezar entonces. Como hace Steven Millhauser con cada uno de sus libros. La paciente construcción de un universo que pueda funcionar como el hotel definitivo para sus cada vez más numerosos lectores por más que su gerente, a la hora de despedirse por carta, salude con un “otra manera de entender mi problema bien puede ser ésta. Si hablo sobre mi obra, lo que yo diga puede ser tan interesante como poco interesante. Si no es interesante, no tiene sentido alguno; si es interesante, siempre va a terminar distrayendo de mi trabajo y, por lo tanto, perjudicando mi obra. La solución inevitable: silencio”.
Se necesita silencio para dormir, para seguir soñando. Y, si el sueño de la razón produce monstruos; el sueño de la supuesta irracionalidad de Millhauser ha venido produciendo maravillas durante más de treinta años.
Y nada hace pensar que Steven Millhauser tenga ganas de despertarse.
Silencio.r |
|
“SOY SOLO UN SUEÑO”
por Steven Millhauser
Franklin movió la silla con cuidado, pues Cora afirmaba que podía oír el roce aunque su habitación no estuviera directamente debajo del estudio, y caminó hacia la ventana. Había colocado la rejilla ajustable sólo tres semanas atrás, cuando un insecto de caparazón duro entró de noche por la ventana abierta y le pegó en la mano como una esquirla de hojalata. La sombra de la casa caía sobre el jardín en declive. Franklin vio la torre alargada y el techo puntiagudo desde donde él miraba el jardín y tuvo la rara sensación de estar allá abajo, tendido sobre la hierba. En cualquier momento su sombra saldría de la sombra de la torre y entraría en el fulgor de la luna. Bajo uno de los añosos y altos arces había una mesilla con tazas, platillos y tetera, la mitad en la luz y la mitad en la sombra; una silla resplandecía con radiante blancura, mientras la otra se ocultaba en negras sombras. El brillante pico de la tetera parecía una trompa de elefante. Tendría que recordarle a Stella que guardara los juguetes antes del anochecer, aunque quizá las muñecas hubieran salido a tomar el té bajo la luna estival. Cuando Franklin era un niño en su hogar de Plain Farms, Ohio, había oído cosas que cobraban vida de noche: las muñecas despertaban de su hechizo diurno, las teteras vertían té, los platos bajaban de los armarios y caminaban por la casa, payasos con rombos se levantaban para bailar, el niño del empapelado pescaba un pez con su caña amarilla. Franklin guardaba silencio, alerta a la vida secreta de la casa, y veinte años después lo había volcado todo en un tira de color dominical, pero en el último cuadro el niño despertaba del sueño. y una noche de verano en Ohio, Franklin se había incorporado en la cama y había corrido la cortina para mirar el patio brillante. Ansiaba atravesar la ventana para entrar en el oscuro encantamiento de la noche estival; por la mañana, al abrir los ojos, descubrió que se había dormido con la cabeza contra el marco de la ventana. Franklin estaba inquieto. Hacía un calor insoportable en el estudio. De repente tuvo una idea maravillosa.
Moviendo las palmas, empujó hacia arriba el panel inferior entreabierto. La rejilla ajustable, enmarcada en arce, encajaba perfectamente en las ranuras verticales que bordeaban el marco y separaban el panel superior del inferior. Soltó el rígido resorte, quitó la rejilla y la apoyó en el piso, contra el escritorio. Luego, como en un sueño, se deslizó en la azul noche estival.
Bajo la ventana había un tejado angosto. Retrocediendo de rodillas, Franklin se acercó al borde. Allí, como si supiera lo que hacía, se descolgó por el borde y descendió; osciló un instante antes de caer en el ancho y liso tejado del porche.
Estaba junto a la alta ventana de su dormitorio, debajo del estudio. La cortina estaba baja, como si él estuviera dentro. Se imaginó dormido en su cama, soñando a este otro Franklin, que había salido de una torre para caminar por el cielo. Franklin pasó junto a la ventana, viendo su vibrante reflejo en el oscuro vidrio del panel superior. Era delicioso caminar por las tejas, las manos en los bolsillos, a la mágica hora de las tres de la mañana; sentía ganas de entrechocar los talones. Pero anduvo más despacio al aproximarse a la ventana de Cora.
Por la rejilla ajustable vio a Cora tendida de espaldas, el cabello desmelenado sobre la almohada. Distinguió la altiva línea de la frente y creyó ver el lóbulo de una oreja escapando de la gruesa mata de cabello. Franklin sintió una aguda nostalgia, y con una sensación de libertad onírica, soltó el resorte de acero que sostenía la rejilla contra el marco de la ventana. En ese momento, Cora se movió en sueños, entreabrió un ojo y pareció mirarlo.
-Soy sólo un sueño -susurró Franklin, conteniendo el aliento. El ojo se cerró. Franklin ajustó la rejilla y caminó de puntillas por el techo del porche.
De “El pequeño reino de J. Franklin Payne”, nouvelle incluida en Pequeños reinos, (Editorial Andrés Bello, 1998) |
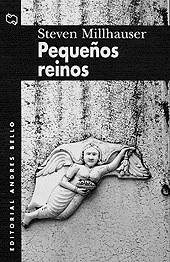 |