 El debate en torno a La vida es bella de Roberto Begnini y al
happening que no fue de Charly García abre un tema que parece imposible resolver
teóricamente: el de la expresión en el arte de la realidad del horror, ya se trate de la
Shoah o del genocidio argentino. Una de las dificultades consiste en que se suele recalar
en el falso antagonismo “libertad del artista”/“ética del dolor”,
como si fueran términos enemigos. Otra dificultad: algunos piensan que lo importante es
que el arte hable del horror, aunque mal o pobremente, como si la representación
artística no pudiera usurpar el objeto que representa. Esto último quedó muy claro en
el film La lista de Schindler. Sin mengua de la habilidad y el eventual valor con que el
Schindler real rescató la vida de más de mil judíos, el mensaje de la película es
desvirtuador: la Shoah no fue la lucha entre el Bien y el Mal, fue el triunfo del Mal. No
fue la salvación de los judíos, sino su aniquilamiento. La película esta teñida de una
fantasía filantrópica muy al gusto de Hollywood –el don puede ser “un bien
absoluto”, dice Stern, el contador de Schindler– y éste se reprocha no haber
vendido su auto para salvar a diez judíos más, ni su anillo de oro para salvar a otros
dos. En suma: si con algo así como un millón de dólares Schindler pudo salvar a más de
mil judíos, con mil millones de dólares hubiera salvado a más de un millón de judíos
y con seis mil millones de dólares la Shoah no hubiera sido. El enfoque de Spielberg es
de capitalista filantrópico y perfectamente obsceno: las “buenas obras” serían
el único remedio para curar males sociales, apaciguar rebeldías provocadas por las
desigualdades brutales del sistema vigente y calmar malas conciencias. El debate en torno a La vida es bella de Roberto Begnini y al
happening que no fue de Charly García abre un tema que parece imposible resolver
teóricamente: el de la expresión en el arte de la realidad del horror, ya se trate de la
Shoah o del genocidio argentino. Una de las dificultades consiste en que se suele recalar
en el falso antagonismo “libertad del artista”/“ética del dolor”,
como si fueran términos enemigos. Otra dificultad: algunos piensan que lo importante es
que el arte hable del horror, aunque mal o pobremente, como si la representación
artística no pudiera usurpar el objeto que representa. Esto último quedó muy claro en
el film La lista de Schindler. Sin mengua de la habilidad y el eventual valor con que el
Schindler real rescató la vida de más de mil judíos, el mensaje de la película es
desvirtuador: la Shoah no fue la lucha entre el Bien y el Mal, fue el triunfo del Mal. No
fue la salvación de los judíos, sino su aniquilamiento. La película esta teñida de una
fantasía filantrópica muy al gusto de Hollywood –el don puede ser “un bien
absoluto”, dice Stern, el contador de Schindler– y éste se reprocha no haber
vendido su auto para salvar a diez judíos más, ni su anillo de oro para salvar a otros
dos. En suma: si con algo así como un millón de dólares Schindler pudo salvar a más de
mil judíos, con mil millones de dólares hubiera salvado a más de un millón de judíos
y con seis mil millones de dólares la Shoah no hubiera sido. El enfoque de Spielberg es
de capitalista filantrópico y perfectamente obsceno: las “buenas obras” serían
el único remedio para curar males sociales, apaciguar rebeldías provocadas por las
desigualdades brutales del sistema vigente y calmar malas conciencias.
Un paréntesis. Así como en la Argentina lo cierto es hablar de “genocidio” y
no de “excesos” de la dictadura militar, corresponde nombrar “Shoah” y
no “Holocausto” al exterminio de judíos por los nazis. El aura de
“holocausto” remite a “un acto de abnegación que se lleva a cabo por
amor”, según la Real Academia, o a una “renuncia a algo o entrega a algo muy
querido o de sí mismo para lograr un ideal o el bien de otros”, según María
Moliner. Nada más lejos de lo que sucedió en los campos de concentración y los hornos
crematorios nazis. “Holocausto” acentúa además la aparente sumisión a su
destino de los judíos prisioneros, borra sus actos de resistencia silenciosa y
solidaridades cotidianas, ignora a quienes atacaban a los SS con botellas o a mano limpia
cuando eran arrastrados a la cámara de gas, como testimonia Her-
mann Langbein, austríaco sobreviviente de Auschwitz, en Contra toda esperanza. La palabra
hebrea “shoah” refiere la destrucción total y evoca el desierto vacío. Es lo
que ocurrió, lo que los propios nazis llamaban “vernichten”, que significa
literalmente en alemán “reducir a la nada”.
La Shoah asestó un golpe mortal a la creencia positivista en el progreso humano, hoy
apenas recubierta con el harapo neoliberal. Fue, como bien dijo Lyotard, un sismo tan
poderoso que descalabró todos los instrumentos de medición. ¿Cómo podrá expresarlo el
arte? Adorno pretendió que después de Auschwitz no era posible ya escribir poesía. ¿No
será que después de Auschwitz –o después de la dictadura militar que
padecimos– no se puede ya escribir poesía como antes? ¿Ni pensar como antes? Con
toda razón señaló Jack Fuchs en estas páginas que “la Shoah desafía al
arte”. El genocidio argentino, también. ¿Cómo dar cuenta artísticamente de esas
catástrofes? ¿Hasta qué punto su representación está tironeada por la doble necesidad
de recordar y de olvidar? ¿Es posible decir lo indecible? ¿En qué lugar confluyen la
libertad artística y la ética del dolor para que el dolor sea libre y ética su
representación? ¿No hay otro acercamiento artístico al horror que el indirecto? Las
respuestas sólo pueden encontrarse en la obra de cada creador. No se conocen las que
hubiera ofrecido el proyecto irrealizado de Charly García.
El nazismo privó al gran poeta judío Paul Celan de padres –“soy hijo de una
madre muerta”–, de país –Rumania–, de amigos, y lo marcó
indeleblemente. La Shoah no sólo asoma en poemas suyos sobre los campos de concentración
como el estremecedor Todesfuge: también arde en los silencios que sostienen su palabra.
Así explicó alguna vez Celan la relación entre esas mutilaciones y su poesía:
“Alcanzable, cerca y no perdido, quedaba algo entre las pérdidas: el lenguaje. Eso,
el lenguaje, quedaba, no perdido, y sí a pesar de todo. Pero tuvo que pasar a través de
su propia falta de respuestas, pasar a través de su callarse pavoroso, pasar a través de
las mil oscuridades del habla portadora de muerte. Pasó y no trajo palabras para lo que
había acontecido; pero pasó a través de lo que había acontecido. Pasó y pudo volver a
la luz ‘enriquecido’ por todo eso”. En Celan, la palabra se alza libre en
la prisión de la tragedia.
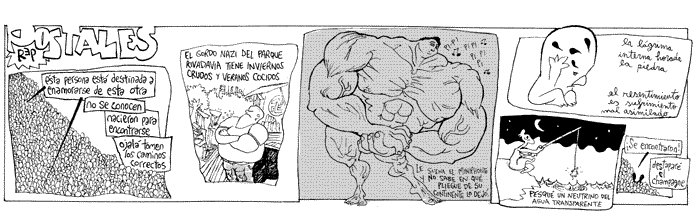
|