| Por Rodrigo Fresán 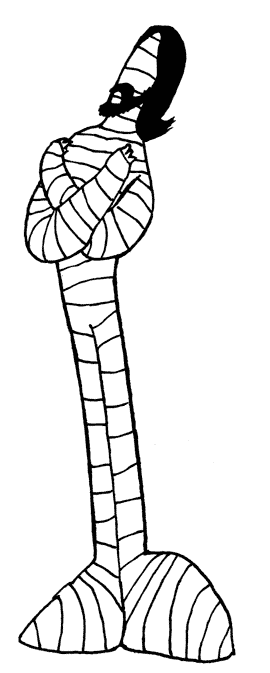  Había un psicoanalista que
recibía a sus nuevos pacientes disparándoles la siguiente pregunta iniciática:
“¿Cuál es tu beatle favorito?”. Así, según lo que contestara el incauto
–John, Paul, George o Ringo– se arribaba a un primer tentativo diagnóstico
inicial de rara precisión. Iguales resultados, posiblemente, se obtendrían trasladando
el mismo método a los nobles monstruos con que la Universal Pictures conquistó el mundo
gracias a humildes y soberbias películas en blanco y negro cuya permanencia está
garantizada porque entonces directores y actores creían (a veces hasta alcanzar lo
patológico, como en el caso de Bela Lugosi) en lo que estaban contando. Entonces, sí,
los monstruos existían por extranjeros y viejomundistas para eclipsar al novedoso,
terrible y palpable monstruo de la Depresión norteamericana: Drácula (el monstruo
aristocrático estilo McCartney), Frankenstein (el monstruo entrañable y un poco
payasesco à la Ringo), el Hombre Lobo (el monstruo salvaje, peludo y cambiante como
Lennon) y –siempre al final de la fila– la Momia (monstruo impasible de notable
procedencia orientalista y decididamente Harrison). Había un psicoanalista que
recibía a sus nuevos pacientes disparándoles la siguiente pregunta iniciática:
“¿Cuál es tu beatle favorito?”. Así, según lo que contestara el incauto
–John, Paul, George o Ringo– se arribaba a un primer tentativo diagnóstico
inicial de rara precisión. Iguales resultados, posiblemente, se obtendrían trasladando
el mismo método a los nobles monstruos con que la Universal Pictures conquistó el mundo
gracias a humildes y soberbias películas en blanco y negro cuya permanencia está
garantizada porque entonces directores y actores creían (a veces hasta alcanzar lo
patológico, como en el caso de Bela Lugosi) en lo que estaban contando. Entonces, sí,
los monstruos existían por extranjeros y viejomundistas para eclipsar al novedoso,
terrible y palpable monstruo de la Depresión norteamericana: Drácula (el monstruo
aristocrático estilo McCartney), Frankenstein (el monstruo entrañable y un poco
payasesco à la Ringo), el Hombre Lobo (el monstruo salvaje, peludo y cambiante como
Lennon) y –siempre al final de la fila– la Momia (monstruo impasible de notable
procedencia orientalista y decididamente Harrison).
Tal vez por eso –por lento, callado, poco efusivo y nada europeo a la hora de dar
miedo– la Momia ha sido el último monstruo en ser aggiornado por los efectos
especiales. Frankenstein y Drácula conocieron sendas adaptaciones fallidas y cuasi
operísticas a cargo de Kenneth Brannagh y Francis Coppola (para no hablar de las
aproximaciones under de Morrisey/Warhol), el Hombre Lobo viajó a Londres y a París y
–mientras tanto– la Momia parecía esperar que alguien la sacara del cajón y la
pusiera a trabajar con sangre, sudor y vendas.
Monstruo especialmente querido y simpático para los argentinos luego de que el inefable
Martín Karadagián la titanizara –sordomuda y en cámara lenta y, para muchos,
inspiradora de largos e inolvidables experimentos con papel higiénico– en una
virtual orgía de vendas donde convivieron momias blancas, negras y enanas; esta criatura
ahora ha vuelto a ser puesta de moda por prepotencia efectista y especial de Industrial
Light & Magic en la poderosa La Momia estrenada en Buenos Aires el jueves. La
película –bien recibida por la crítica como una “inesperada sorpresa” y
que se las ha arreglado para ubicarse bien arriba y con justicia en el top-five del verano
norteamericano junto a los retornos de Star Wars y de Austin Powers– se inclina por
la estética y el espíritu Indiana Jones. La historia cuenta las peripecias de Rick
O’Connell, un aguerrido norteamericano enrolado en la Legión Extranjera (el
ascendente Brendan Fraser de Dioses y monstruos) y Evelynn Carnahan (Rachel Weiz), una
adorable y audaz bibliotecaria británica. Ambos no demoran en llegar a la ciudad de los
muertos de Hamunapatra y desenterrar allí la maldición de Imhotep, sumo sacerdote de
Osiris quien –allá lejos y hace tiempo– cometió el error de enamorarse de la
mujer equivocada y ser condenado a la inmortalidad. La película –como
corresponde– comienza en el Egipto Antiguo para saltar a los años 20 de las grandes
expediciones arqueológicas al Nilo. Esas cosas.
Imhotep era –también– la Momia protagonizada por Boris Karloff en la otra The
Mummy, de Karl Freund. Allí, en 1932, el actor más conocido por su monstruo de
Frankenstein, jugaba doble y antológico papel: la Momia Imhotep y el sinuoso sacerdote
egipcio Ardhat Bey, en la mejor y más expresionista versión hasta la fecha de todo el
asunto. A la hora de ser asumida por el depresivo y deprimente Lon Chaney, Jr. –quien
siempre actuaba como relevo de Karloff (Frankenstein y La Momia) y Lugosi (Drácula) entre
las entregas de su sufrido y un tanto demasiado llorón licántropo Harry Talbot– la
Momia pasó a llamarse Kharis y poco y nada tuvo para ofrecer de la elegancia de la
original. Después –se sabe, siempre ocurre– vinieron los Tres Chiflados y
Abbott y Costello. Lateralmente, The Mummy’s Hand –una deliciosa y aventurera
clase B de Hollywood– y The Mummy –digna, flemática y atemorizante versión
inglesa de la factoría Hammer donde reinaban Christopher Lee y Peter Cushing–
mantuvieron vivo, pero en coma, este ancestral mito. Ahora, también –y a la sombra
de la gran superproducción antes mencionada– se ha estrenado Thalos, The Mummy,
ridículo subproducto protagonizado por el insufrible Jason Scott Lee y dirigido por
Russell “Highlander” Mulcahy, cuyo único mérito es un breve prólogo
colonialista con muerte espantosa Christopher Lee, para enseguida desbarrancarse a un
ridículo en el Londres fin de milenio donde se roban y se profanan partes de 12 Monos,
Hellraiser, El silencio de los inocentes, Alien y todo lo que se mueva por ahí.
Las razones para el constante maltrato y el eterno cuarto lugar en el ranking monstruoso
son sencillas. Para empezar –y a diferencia de lo que ocurre con el conde transilvano
o el monstruo ensamblado en Alemania– no hay una gran novela detrás de la criatura
en cuestión. La joya de las siete estrellas –del también autor de Drácula, Bram
Stoker, y llevada al cine a principios de los 80 por el siempre momificado Charlton
Heston–, o la saga de Ella y Ayesha –de Sir Henry Rider Haggard– basan sus
terrores lejanos y orientalistas más en la idea de maldiciones que permanecen a través
del tiempo o reencarnaciones importadas más que en un monstruo palpable. Sus terrores son
terrores invisibles que –más tarde– hallarían continuación en el inconsciente
colectivo a partir de peinados Cleopatra y rumores que rodearon a las misteriosas y
exóticas muertes de Lord Carnavon y Howard Carter, descubridores de la tumba de
Tutankamon. Así, la Momia ha sido, siempre, un monstruo extranjero, inmigrante y sin el
visado en regla y –a menudo– más víctima que victimario. Botín de ladrones,
trofeo de Occidente y triste pieza de museo resignada a lo que venga. Casi un mueble. Un
monstruo testigo, celoso crónico y proustiano a la búsqueda de un tiempo y de una
enamorada perdidos e imposibles de recobrar.
La emperatriz Josefina tenía entre sus posesiones más queridas una cabeza de momia. En
las cortes y mansiones europeas, abrir momias era un espectáculo común para la hora del
cognac. Los hermanos Goncourt, en sus Diarios, han dejado el terrible retrato de una de
esas sesiones de striptease: “Desenrollaban, desenrollaban... y al fin ella estaba
allí, todo su pudor a la luz y a las miradas”). Luego los cuerpos despojados de todo
interés se tiraban a la basura con las momias de la noche anterior. Leo que una partida
de momias importada por el Louvre y los sabios de Bonaparte se estropeó y despedía un
olor a podrido considerable, por lo que se decidió enterrarlas con discreción y sin
pompa alguna en los jardines del museo parisino. Años después, en 1830, se enterró en
el mismo sitio a los revolucionarios caídos en las barricadas y, más tarde, al ser
desenterrados para ofrecérseles un homenaje como corresponde bajo la columna de La
Bastille se llevaron, también, en promiscuo pero justiciero entrevero, a las momias
egipcias desnudas por prepotencia y ocio de la nobleza y la aristocracia.
Así las cosas: muerta, inmemorial, bien preservada para el maltrato de los siglos y de
los estudios cinematográficos, hoy –con la ayudita del amigo, director y guionista
Stephen Sommers– La Momia pone las cosas más o menos en su lugar y retorna algo de
glamour al monstruo más antiguo de todos. Y también el más difícil de reanimar y, por
lo tanto, el más inverosímil y, sí, el más decididamente fiaca. Porque la Momia
–a diferencia de los otros tres– mata nada más cuando la molestan y la
despiertan. A la Momia no le gusta la joda, asusta por ausencia y sus películas se
aprovechan de esto: la muestran poco al principio (una mano que estrangula, una sombra,
una respiración pesada) y después se resignan a enseñar –en todo su cuestionable
esplendor– a ese triste amasijo detrapos viejos mucho menos interesante que el Hombre
Invisible a la hora de las vendas.
Un amigo recién llegado de El Cairo cuenta que días atrás, al pie de las pirámides, un
guía se ofreció –con susurro conspirador– a enseñarle “¡¡¡La
Momia!!!” previo pago de unas piastras. Entraron a una tumba, caminaron varios
minutos por pasillos oscuros que se hundían en la tierra acompañados por la luz tenue de
una lámpara de kerosene hasta que llegaron a una estancia vacía. Entonces el guía miró
al visitante y le dijo con un miedo pésimamente actuado: “¡Uy, la Momia se
fue!”. Así cualquiera. Y tal vez por eso –lo mismo ocurre con George
Harrison– la Momia no es el monstruo preferido de casi nadie.
|