Por Angel Berlanga
 Cuando Raúl
González Tuñón era adolescente, en el Nacional Buenos Aires, descubrió una frase de
Roger Bacon: “Contempla el mundo”. Esas palabras fueron una definición de lo
que venía haciendo en una Buenos Aires de principios de siglo, un mandamiento útil para
su vocación de poeta. Para cumplirlo puso en alerta los sentidos y gastó zapatos y
geografías; para contarlo, escribió una veintena de libros de poemas y centenares de
artículos periodísticos. Ya consagrado, la frase fue una síntesis apta para recomendar
a los jóvenes. Hasta el final, cuando a los 69 años lo sorprendió la muerte en su
ciudad, 25 años atrás, seguía cumpliendo el mandamiento. Abundan las razones para
putear a la muerte, y a él le gustaba putearla. Una frase que Ricardo Güiraldes le
escribió lo define: “Herido de todos los dolores, no has desaprendido el reír con
optimismo y la íntima facultad de amar de tus versos”. Cuando Raúl
González Tuñón era adolescente, en el Nacional Buenos Aires, descubrió una frase de
Roger Bacon: “Contempla el mundo”. Esas palabras fueron una definición de lo
que venía haciendo en una Buenos Aires de principios de siglo, un mandamiento útil para
su vocación de poeta. Para cumplirlo puso en alerta los sentidos y gastó zapatos y
geografías; para contarlo, escribió una veintena de libros de poemas y centenares de
artículos periodísticos. Ya consagrado, la frase fue una síntesis apta para recomendar
a los jóvenes. Hasta el final, cuando a los 69 años lo sorprendió la muerte en su
ciudad, 25 años atrás, seguía cumpliendo el mandamiento. Abundan las razones para
putear a la muerte, y a él le gustaba putearla. Una frase que Ricardo Güiraldes le
escribió lo define: “Herido de todos los dolores, no has desaprendido el reír con
optimismo y la íntima facultad de amar de tus versos”.
Claro que hay ojos y ojos para contemplar. Tuñón reconocía para los suyos dos
influencias fundamentales: las de sus abuelos, ambos españoles, como sus padres. Al
paterno no llegó a conocerlo, pero le contaron que se dedicaba a esculpir en madera
imágenes de santos: un artista borracho que le dijo a su esposa “Hasta luego,
Ramona”, y volvió a los seis años. Este abuelo “imaginero”, decía, le
fundó su perfil lírico. Del otro abuelo, el materno, heredó lo ideológico; era un
obrero metalúrgico, socialista y asturiano, que lo llevaba a los puertos, a las
estaciones de ferrocarril y a las manifestaciones en Plaza Once. En ese barrio, en 1905,
nació Raúl.
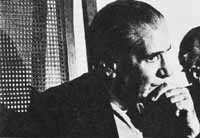 Desde chico comenzó la recorrida por una Buenos Aires que amó. Bares,
fondines, teatros, cabarets, estaciones de ferrocarril, calles de los suburbios. Al
principio las lecturas fueron Salgari, Verne, Dickens y Los miserables, de Víctor Hugo.
Las influencias, para los versos, Rubén Darío, Baudelaire y Evaristo Carriego. En 1923
publicó su primer poema en Caras y Caretas, y dos años después entró gracias a su
hermano Enrique a Crítica, de Natalio Botana; allí escribieron, entre otros, Jorge Luis
Borges, Roberto Arlt y Conrado Nalé Roxlo. Con las coberturas periodísticas, los viajes
se multiplicaron: burros, librerías, huelgas de cañeros en Tucumán, cabarutes, guerras
y revoluciones, fútbol y policiales. Por esos años escribió en Martín Fierro y formó
parte del grupo literario Florida. Desde chico comenzó la recorrida por una Buenos Aires que amó. Bares,
fondines, teatros, cabarets, estaciones de ferrocarril, calles de los suburbios. Al
principio las lecturas fueron Salgari, Verne, Dickens y Los miserables, de Víctor Hugo.
Las influencias, para los versos, Rubén Darío, Baudelaire y Evaristo Carriego. En 1923
publicó su primer poema en Caras y Caretas, y dos años después entró gracias a su
hermano Enrique a Crítica, de Natalio Botana; allí escribieron, entre otros, Jorge Luis
Borges, Roberto Arlt y Conrado Nalé Roxlo. Con las coberturas periodísticas, los viajes
se multiplicaron: burros, librerías, huelgas de cañeros en Tucumán, cabarutes, guerras
y revoluciones, fútbol y policiales. Por esos años escribió en Martín Fierro y formó
parte del grupo literario Florida.
Su primer libro, Violín del diablo, es del ‘26. Con el segundo, Miércoles de ceniza
(1928), consiguió un premio municipal y el dinero para hacer un viaje a Europa. De esas
vivencias nació La calle del agujero en la media (1930). A medida que se consolidaba
ideológicamente como hombre de izquierda (militó en el comunismo), aumentaron los
pronunciamientos vinculados a lo social y político. “El poeta no debe renunciar a
ser poeta, pero esto no quiere decir que renuncie a ser hombre”, escribió en el
prólogo de La rosa blindada (1936), considerado como punto máximo de su vertiente
“social”. “En una época como la que vivimos, intensa, dramática, de
negación y creación, el poeta debe estar al servicio de los otros. Si es un poeta
auténtico lo hará sin desmedro de los valores poéticos esenciales.” Por entonces,
en las vísperas de la Guerra Civil Española (que cubrió como periodista), ya había
hecho su segundo viaje a Europa y había conocido a Federico García Lorca, Miguel
Hernández, Pablo Neruda, Antonio Machado, César Vallejo, León Felipe y Rafael Alberti.
Fue amigo de muchos de ellos.
A principios de los 40 se instaló en Santiago de Chile, donde pasó cinco años y
participó de la fundación del diario El Siglo. En 1943 sufrió dos golpes: murieron su
primera esposa, Amparo Mom, y su hermano, Enrique. Volvió a Buenos Aires en 1946, con el
peronismo ya en el poder. No le caía bien Perón, “un nacionalista, burgués,
militar de casta, que no cambió las estructuras”. En Conversaciones con Raúl
González Tuñón, del poeta Horacio Salas, dice: “El 17 de octubre no puede
celebrarse como día de victoria,porque las masas que intervinieron en la marcha fueron a
la larga defraudadas: la verdadera revolución nunca se hizo”.
Se decía buen bailador de tango y charleston. Olvidó presentarse a la colimba. Se
inventó un personaje, Juancito Caminador. Se definía repentista, a quien la inspiración
abordaba en cualquier bar. Casi al final decía que le hubiera gustado volver a escribir
los poemas que en su juventud dejó “en pensiones, en fondines de los puertos”.
Su segunda esposa, Nélida Rodríguez Marqués, pasó con él sus últimos veinte años.
Ella guarda cartas y fotos, artículos periodísticos, primeras ediciones, dedicatorias.
En un ejemplar de Luna de enfrente, Borges anotó: “Al otro poeta suburbano,
cordialmente”.
La mayoría de los que lo conocieron coinciden en que era un gran tipo, austero para con
él, generoso con los demás. Se jubiló del periodismo en 1970, pero siguió con la
poesía. Su último poema homenajeó al músico chileno Víctor Jara. En aquel libro,
Salas le preguntó qué significaba para él una máquina de escribir. “Te contesto
con la frase de Enrique, mi hermano: ‘Cuando yo muera no planten un sauce en mi
tumba, planten una máquina de escribir’”. Respuesta de Raúl González Tuñón.
Poeta.
| Dedicatoria Raúl, si el cielo azul se constelara
sobre sus cinco cielos de raúles
a la revolución sus cinco azules
como cinco banderas entregara.
Hombres como tú eres pido para
amontonar la muerte de gandules,
cuando tú, como el rayo gesticules,
y como el rayo al rayo des la cara.
Enarbolado estás como el martillo,
enarbolado truenas y protestas,
enarbolado te alzas a diario,
y a los obreros de metal sencillo
invitas a estampar en turbias testas
relámpagos de fuego sanguinario.
(“A Raúl González Tuñón”, de Miguel Hernández, diciembre de 1935). |
“Todos venimos de Rubén Darío” |
Algunas definiciones de Tuñón
sobre su arte y su circunstancia:
 “Mario Benedetti es uno de los que hablan de la familia Vallejo y de la familia
Neruda, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí todos venimos del ‘libertador’,
libertador de la poesía de habla castellana, como bautizaron a Rubén Darío en el primer
número de Martín Fierro.”
“Mario Benedetti es uno de los que hablan de la familia Vallejo y de la familia
Neruda, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí todos venimos del ‘libertador’,
libertador de la poesía de habla castellana, como bautizaron a Rubén Darío en el primer
número de Martín Fierro.”
 “Estoy contra Perón, pero no contra la masa peronista a la manera de Borges o del
almirante Rojas, quienes hablan en forma tan innoble de ‘la chinada’, ‘la
negrada’ y el ‘aluvión zoológico’.”
“Estoy contra Perón, pero no contra la masa peronista a la manera de Borges o del
almirante Rojas, quienes hablan en forma tan innoble de ‘la chinada’, ‘la
negrada’ y el ‘aluvión zoológico’.”
 “Nunca tuve miedo de repetirme. Citar varias veces el barco en la botella, las
cajitas de música, las veletas, no es repetirse sino seguir moviéndose en medio de los
símbolos que siempre he amado.”
“Nunca tuve miedo de repetirme. Citar varias veces el barco en la botella, las
cajitas de música, las veletas, no es repetirse sino seguir moviéndose en medio de los
símbolos que siempre he amado.”
 “Participé en los movimientos literarios de vanguardia y, sobre todo, el
surrealismo. Fue una manera de evadirse y volver a la multitud, de ganar la calle,
ejercitar valentía, confesarse, equivocarse, de reivindicar valores olvidados por la
burguesía, de volver a imponer el gesto poético sobre lo prohibido, para entrar luego de
lleno en el drama del hombre y su esperanza, en sus anhelos, su destino sobre la
tierra.”
“Participé en los movimientos literarios de vanguardia y, sobre todo, el
surrealismo. Fue una manera de evadirse y volver a la multitud, de ganar la calle,
ejercitar valentía, confesarse, equivocarse, de reivindicar valores olvidados por la
burguesía, de volver a imponer el gesto poético sobre lo prohibido, para entrar luego de
lleno en el drama del hombre y su esperanza, en sus anhelos, su destino sobre la
tierra.”
 “Si alguien preguntara ¿qué es la poesía?, no tendría más remedio que contestar:
la poesía es la poesía, más el mundo, más el hombre, más el poeta, más la
poesía.”
“Si alguien preguntara ¿qué es la poesía?, no tendría más remedio que contestar:
la poesía es la poesía, más el mundo, más el hombre, más el poeta, más la
poesía.”
 “A César Vallejo lo conocí en el ‘35, en París. Lo admiraba mucho, y lo
admiré más cuando comprendí su drama. Estaba viviendo momentos amarguísimos, viviendo
muy pobremente, sin poder regresar a Perú. Lo encontré alicaído, como si muchas lluvias
hubieran caído sobre su espalda medio encorvada, con su cara de indio triste.”
“A César Vallejo lo conocí en el ‘35, en París. Lo admiraba mucho, y lo
admiré más cuando comprendí su drama. Estaba viviendo momentos amarguísimos, viviendo
muy pobremente, sin poder regresar a Perú. Lo encontré alicaído, como si muchas lluvias
hubieran caído sobre su espalda medio encorvada, con su cara de indio triste.”
 “La imagen que yo quiero guardar de Borges es la del gran caminador de Buenos Aires,
como lo éramos todos nosotros. De quien pudo decir cosas tan lindas como aquello de
‘Pampa, larga como un beso’.”
“La imagen que yo quiero guardar de Borges es la del gran caminador de Buenos Aires,
como lo éramos todos nosotros. De quien pudo decir cosas tan lindas como aquello de
‘Pampa, larga como un beso’.” |
DEFINICIONES |
 “‘Un poeta es como
cualquier hombre, pero cualquier hombre no es un poeta’, dijo Raúl alguna vez. Pero
este gran poeta tampoco era un hombre cualquiera. Reivindicó para la Revolución la
palabra aventura, cantó ‘la aventura de la dignidad’ de los mineros masacrados
en Asturias en 1934, vivió su propia vida como una aventura abierta a la belleza humana
de la poesía y a la poesía de la belleza humana, fue generoso con los jóvenes poetas y
generoso con su vida de militante del futuro. Entendió la vida como una aventura ancha y
sin fin, viajó por amores y países y no ancló en ningún asombro porque otros lo
esperaban. Siempre. Fue incanjeablemente porteño.” (Juan Gelman) “‘Un poeta es como
cualquier hombre, pero cualquier hombre no es un poeta’, dijo Raúl alguna vez. Pero
este gran poeta tampoco era un hombre cualquiera. Reivindicó para la Revolución la
palabra aventura, cantó ‘la aventura de la dignidad’ de los mineros masacrados
en Asturias en 1934, vivió su propia vida como una aventura abierta a la belleza humana
de la poesía y a la poesía de la belleza humana, fue generoso con los jóvenes poetas y
generoso con su vida de militante del futuro. Entendió la vida como una aventura ancha y
sin fin, viajó por amores y países y no ancló en ningún asombro porque otros lo
esperaban. Siempre. Fue incanjeablemente porteño.” (Juan Gelman)
 “Escribir poesía combativa era escribir a la sombra de Raúl
González Tuñón. Es el Rubén Darío de la poesía social y no cometo una herejía si
afirmo que España en el corazón, de Neruda, y España, aparta de mí este cáliz, de
Vallejo, no hubieran podido ser sin La rosa blindada. Neruda lo reconoció con todas las
letras, y Vallejo hubiese hecho otro tanto si la muerte no lo hubiese sorprendido en
París, en 1938. Todo me aleja de aquellos años, pero en mi biblioteca guardo La rosa
blindada, porque es un hito.” (Octavio Paz) “Escribir poesía combativa era escribir a la sombra de Raúl
González Tuñón. Es el Rubén Darío de la poesía social y no cometo una herejía si
afirmo que España en el corazón, de Neruda, y España, aparta de mí este cáliz, de
Vallejo, no hubieran podido ser sin La rosa blindada. Neruda lo reconoció con todas las
letras, y Vallejo hubiese hecho otro tanto si la muerte no lo hubiese sorprendido en
París, en 1938. Todo me aleja de aquellos años, pero en mi biblioteca guardo La rosa
blindada, porque es un hito.” (Octavio Paz) |
|
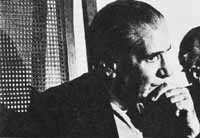 Desde chico comenzó la recorrida por una Buenos Aires que amó. Bares,
fondines, teatros, cabarets, estaciones de ferrocarril, calles de los suburbios. Al
principio las lecturas fueron Salgari, Verne, Dickens y Los miserables, de Víctor Hugo.
Las influencias, para los versos, Rubén Darío, Baudelaire y Evaristo Carriego. En 1923
publicó su primer poema en Caras y Caretas, y dos años después entró gracias a su
hermano Enrique a Crítica, de Natalio Botana; allí escribieron, entre otros, Jorge Luis
Borges, Roberto Arlt y Conrado Nalé Roxlo. Con las coberturas periodísticas, los viajes
se multiplicaron: burros, librerías, huelgas de cañeros en Tucumán, cabarutes, guerras
y revoluciones, fútbol y policiales. Por esos años escribió en Martín Fierro y formó
parte del grupo literario Florida.
Desde chico comenzó la recorrida por una Buenos Aires que amó. Bares,
fondines, teatros, cabarets, estaciones de ferrocarril, calles de los suburbios. Al
principio las lecturas fueron Salgari, Verne, Dickens y Los miserables, de Víctor Hugo.
Las influencias, para los versos, Rubén Darío, Baudelaire y Evaristo Carriego. En 1923
publicó su primer poema en Caras y Caretas, y dos años después entró gracias a su
hermano Enrique a Crítica, de Natalio Botana; allí escribieron, entre otros, Jorge Luis
Borges, Roberto Arlt y Conrado Nalé Roxlo. Con las coberturas periodísticas, los viajes
se multiplicaron: burros, librerías, huelgas de cañeros en Tucumán, cabarutes, guerras
y revoluciones, fútbol y policiales. Por esos años escribió en Martín Fierro y formó
parte del grupo literario Florida.