Por Hilda Cabrera
y Cecilia Hopkins
 Poniéndoles
el cuerpo a la incertidumbre y a la ya endémica escasez de recursos, la gente de teatro
mostró en 1999 su capacidad para inventar el propio trabajo y descubrir nuevas formas de
ver la escena. Y esto con la urgencia del querer hacer, sin abrir el debate sobre el papel
que juega la actividad teatral dentro de la cultura. Una actitud que refuerza el carácter
de ghetto que tiene el teatro en el imaginario de los que están fuera de él, y que acaba
convirtiendo en mendicante a quien pide un subsidio o una protección legal para el
sector. Respecto de dónde hallar creatividad, quedó claro que el circuito alternativo
sigue siendo una buena cantera, sobre todo por su labor experimental. Sin embargo, ésta
no se concretó únicamente en la periferia. Un ejemplo es el Centro Ricardo Rojas, que
depende de la Universidad de Buenos Aires y recibió Poniéndoles
el cuerpo a la incertidumbre y a la ya endémica escasez de recursos, la gente de teatro
mostró en 1999 su capacidad para inventar el propio trabajo y descubrir nuevas formas de
ver la escena. Y esto con la urgencia del querer hacer, sin abrir el debate sobre el papel
que juega la actividad teatral dentro de la cultura. Una actitud que refuerza el carácter
de ghetto que tiene el teatro en el imaginario de los que están fuera de él, y que acaba
convirtiendo en mendicante a quien pide un subsidio o una protección legal para el
sector. Respecto de dónde hallar creatividad, quedó claro que el circuito alternativo
sigue siendo una buena cantera, sobre todo por su labor experimental. Sin embargo, ésta
no se concretó únicamente en la periferia. Un ejemplo es el Centro Ricardo Rojas, que
depende de la Universidad de Buenos Aires y recibió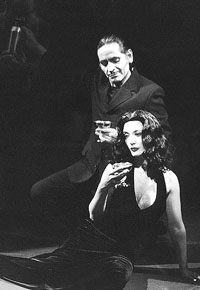 un fuerte apoyo de la
Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y
actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras
de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la
temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II
Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura
de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los
porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.
Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias
adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien
hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig
W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,
propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces
desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,
incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera
institucional. un fuerte apoyo de la
Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y
actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras
de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la
temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II
Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura
de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los
porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.
Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias
adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien
hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig
W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,
propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces
desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,
incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera
institucional.Entre las producciones enjundiosas sobresalió la puesta
de Galileo, de Bertolt Brecht, en el San Martín. El director Rubén Szuchmacher preservó
la dialéctica implícita en la obra y el actor Alberto Segado concretó allí un
maratónico trabajo de finos matices. En ese mismo teatro se ofrecieron las valoradas De
repente el último verano, dirigida por Hugo Urquijo, y La modestia, de Rafael
Spregelburd, y recientemente la controvertida Shylock, un montaje del georgiano Robert
Sturua sobre la discriminación. Los teatros que dependen del gobierno de la ciudad
atravesaron durante todo el año un período de recomposición. Este comenzó a fines de
1997, cuando se dispuso la intervención administrativa y se iniciaron sumarios por un
supuesto derroche durante las gestiones anteriores, tanto en el San Martín como en el
complejo Presidente Alvear, cuya dirección actual no ha sabido hasta el momento delinear
con claridad sus objetivos.
En el plano nacional, el Teatro Cervantes obtuvo la autarquía
administrativa, pero fue víctima de periódicos recortes presupuestarios. Nadie discute
hoy la gestión realizada allí por el dramaturgo 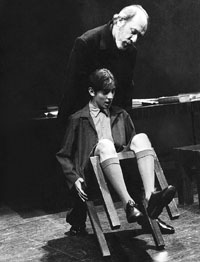 Osvaldo Dragún (que falleció
el 14 de junio, quedando al frente el subdirector Osvaldo Calatayud). Tampoco su propuesta
de llevar a escena obras clásicas y experimentales de la dramaturgia nacional, española
y latinoamericana. Los espectáculos de mayor convocatoria dentro de ese ámbito fueron Ya
nadie recuerda a Frederic Chopin (estrenado en el '98 y repuesto en el verano del '99) y
Los indios estaban cabreros, versión murguera de Rubén Pires sobre la pieza de Agustín
Cuzzani. La dramaturga y novelista Griselda Gambaro fue homenajeada en esa misma sala con
una nueva puesta de Las paredes (de 1963), a cargo de David Amitín, quien se destacó
esta temporada con Bartleby, el escribiente en el Teatro Babilonia. De Gambaro
-–siempre tan certera al retratar la suicida complicidad del ser humano con las
fuerzas que lo oprimen-- se recuperó Dar la vuelta, de 1972, en el San Martín (dirigida
por Lorenzo Quinteros), y se estrenó De profesión maternal, en el Teatro del Pueblo. Osvaldo Dragún (que falleció
el 14 de junio, quedando al frente el subdirector Osvaldo Calatayud). Tampoco su propuesta
de llevar a escena obras clásicas y experimentales de la dramaturgia nacional, española
y latinoamericana. Los espectáculos de mayor convocatoria dentro de ese ámbito fueron Ya
nadie recuerda a Frederic Chopin (estrenado en el '98 y repuesto en el verano del '99) y
Los indios estaban cabreros, versión murguera de Rubén Pires sobre la pieza de Agustín
Cuzzani. La dramaturga y novelista Griselda Gambaro fue homenajeada en esa misma sala con
una nueva puesta de Las paredes (de 1963), a cargo de David Amitín, quien se destacó
esta temporada con Bartleby, el escribiente en el Teatro Babilonia. De Gambaro
-–siempre tan certera al retratar la suicida complicidad del ser humano con las
fuerzas que lo oprimen-- se recuperó Dar la vuelta, de 1972, en el San Martín (dirigida
por Lorenzo Quinteros), y se estrenó De profesión maternal, en el Teatro del Pueblo.
La dramaturgia nacional encontró espacio en las salas centrales e
independientes. Se montaron obras de Defilippis Novoa, Gregorio de Laferrere, Roberto J.
Payró y Armando Discépolo (Babilonia, Stefano). Carlos Gorostiza estrenó Abue, doble
historia de amor, y presentaron obras Eduardo Rovner, Carlos Pais, Beatriz Matar, Carmen
Arrieta, Luis Cano y Carlos Alsina, entre otros. Roberto Cossa estrenó El Saludador (en
los teatros San Martín y Liceo), la historia de un revolucionario que va perdiendo partes
de su cuerpo en cada derrota. El actor y dramaturgo Eduardo Pavlovsky editó una nueva
versión escénica de Poroto, una de las piezas que atravesaron con buena respuesta del
público las temporadas 1998 y 1999, como sucedió también con El pecado que no se puede
nombrar, Cinco puertas y Ya nadie recuerda a Frederic Chopin. A los lanzamientos
editoriales, siempre modestos, se sumaron las ediciones del Instituto Nacional del Teatro.
Este fue el año del centenario de Borges, y el teatro le tributó el
24 de agosto un logrado homenaje a través de Espejos y laberintos, especie de carrousel
del que participaron actores, músicos y cantantes, bajo la dirección de Leonor Manso.
Fue también el año en que dijeron adiós importantes figuras de la escena, como Osvaldo
Dragún, el dramaturgo Aaron Korz, la actriz Eva Franco y el actor Jorge Mayor.
Se vieron obras de clásicos contemporáneos, del inglés Harold Pinter (El amante, El
montaplatos, El cuidador) y el austríaco Thomas Bernhard (La fuerza de la costumbre,
Minetti, con Aldo Braga, y Almuerzo..., las dos últimas dirigidas por Roberto
Villanueva). Piezas de Shakespeare en montajes bien diferenciados: Puck. Sueño de verano,
según Claudio Gallardou, Las alegres mujeres de Shakespeare, dirigida por Claudio
Hochman, y Shylock, una puesta polémica, donde se enlazó un tema serio como la
discriminación con elementos festivos. Bertolt Brecht estuvo presente a través de
Galileo (en el San Martín) y Proyecto Brecht (en Babilonia). Se organizaron ciclos en
espacios tradicionales y nuevos, entre otros en el C. C. San Martín (Festival
Italo-Argentino), El Doble, Del Otro Lado, El Vitral, la Alianza Francesa (Teatro Francés
Contemporáneo), Liberarte, Foro Gandhi, El Observatorio, Auditorio Cendas, Fray Mocho y
el Teatro IFT. Fue recuperado el Teatro Armando Discépolo, de Pichincha 53, donde hoy
funciona el Teatro Universitario de Arte. Se apostó al Teatro Leído en el Picadilly,
Regina y Presidente Alvear, y como es habitual en época de vacas flacas se multiplicaron
los unipersonales y los espectáculos de narración oral. actriz Eva Franco y el actor Jorge Mayor.
Se vieron obras de clásicos contemporáneos, del inglés Harold Pinter (El amante, El
montaplatos, El cuidador) y el austríaco Thomas Bernhard (La fuerza de la costumbre,
Minetti, con Aldo Braga, y Almuerzo..., las dos últimas dirigidas por Roberto
Villanueva). Piezas de Shakespeare en montajes bien diferenciados: Puck. Sueño de verano,
según Claudio Gallardou, Las alegres mujeres de Shakespeare, dirigida por Claudio
Hochman, y Shylock, una puesta polémica, donde se enlazó un tema serio como la
discriminación con elementos festivos. Bertolt Brecht estuvo presente a través de
Galileo (en el San Martín) y Proyecto Brecht (en Babilonia). Se organizaron ciclos en
espacios tradicionales y nuevos, entre otros en el C. C. San Martín (Festival
Italo-Argentino), El Doble, Del Otro Lado, El Vitral, la Alianza Francesa (Teatro Francés
Contemporáneo), Liberarte, Foro Gandhi, El Observatorio, Auditorio Cendas, Fray Mocho y
el Teatro IFT. Fue recuperado el Teatro Armando Discépolo, de Pichincha 53, donde hoy
funciona el Teatro Universitario de Arte. Se apostó al Teatro Leído en el Picadilly,
Regina y Presidente Alvear, y como es habitual en época de vacas flacas se multiplicaron
los unipersonales y los espectáculos de narración oral.
El teatro de calle hizo su aporte y se unió en espectáculos como Luz
de fuego, organizado entre otros por La Runfla (que a comienzos de año preparó una
versión de Macbett, de Ionesco),  grupos murgueros y de danza. Dentro del
teatro acrobático, se vieron dos buenos trabajos: Gala, obra enrolada en el género del
Nuevo Circo (dirigida por Gerardo Hochman) y Verona, reescritura de Romeo y Julieta, de
Shakespeare, donde los intérpretes congeniaron la estética del clown con la destreza
física. Entre las propuestas del teatro comercial despertaron algún interés la
pretenciosa Closer, de Patrick Marber, publicitada como trasgresora (en el Broadway,
reinaugurado como sala teatral por Alejandro Romay, flamante autor de
"Endechas"), Misery, con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo, Rompiendo códigos, de
Hugh Whitemore, protagonizada por Arturo Puig, Frida Kahlo, una pasión, con Virginia Lago
en el papel de la artista mexicana, y Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene
O'Neill, que reunió a dos estrellas, Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en el Maipo. El
reconocimiento internacional fue, en general, para los trabajos experimentales de El
Periférico de Objetos, el Sportivo Teatral que lidera Ricardo Bartis, y obras como
Poroto, de Eduardo Pavlovsky, y Cachetazo de campo, de Federico León. Todos invitados a
festivales europeos, como los de Cádiz, Madrid, Berlín y Avignon. grupos murgueros y de danza. Dentro del
teatro acrobático, se vieron dos buenos trabajos: Gala, obra enrolada en el género del
Nuevo Circo (dirigida por Gerardo Hochman) y Verona, reescritura de Romeo y Julieta, de
Shakespeare, donde los intérpretes congeniaron la estética del clown con la destreza
física. Entre las propuestas del teatro comercial despertaron algún interés la
pretenciosa Closer, de Patrick Marber, publicitada como trasgresora (en el Broadway,
reinaugurado como sala teatral por Alejandro Romay, flamante autor de
"Endechas"), Misery, con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo, Rompiendo códigos, de
Hugh Whitemore, protagonizada por Arturo Puig, Frida Kahlo, una pasión, con Virginia Lago
en el papel de la artista mexicana, y Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene
O'Neill, que reunió a dos estrellas, Norma Aleandro y Alfredo Alcón, en el Maipo. El
reconocimiento internacional fue, en general, para los trabajos experimentales de El
Periférico de Objetos, el Sportivo Teatral que lidera Ricardo Bartis, y obras como
Poroto, de Eduardo Pavlovsky, y Cachetazo de campo, de Federico León. Todos invitados a
festivales europeos, como los de Cádiz, Madrid, Berlín y Avignon.
La relación con el poder
 Las críticas a los funcionarios de Cultura de la ciudad mermaron en parte
cuando las autoridades hicieron partícipes de sus proyectos a los independientes. Un
ejemplo de esto fue la organización de la muestra paralela de obras argentinas que
acompañó al Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales que
dirigió Graciela Casabé (de Babilonia). Entre las polémicas produjo escozor en los
empresarios la propuesta, luego abortada por Cultura de la ciudad, de gravar a los
espectáculos extranjeros para subsidiar a los independientes. Las críticas a los funcionarios de Cultura de la ciudad mermaron en parte
cuando las autoridades hicieron partícipes de sus proyectos a los independientes. Un
ejemplo de esto fue la organización de la muestra paralela de obras argentinas que
acompañó al Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales que
dirigió Graciela Casabé (de Babilonia). Entre las polémicas produjo escozor en los
empresarios la propuesta, luego abortada por Cultura de la ciudad, de gravar a los
espectáculos extranjeros para subsidiar a los independientes.
En otro plano, el director del INT, Lito
Cruz, fue duramente criticado en los dos últimos meses por la Asociación de Teatros
Independientes (Artei), que lideran Alberto Félix Alberto (director y fundador de Teatro
del Sur, y presidente de la entidad) y la actriz Felisa Yeny (secretaria de Artei y
codirectora en el Teatro Payró), por recortes en los subsidios y atraso en los pagos,
acusando al mismo tiempo al Comfer de no haber hecho los depósitos a favor del INT y
mantener una deuda de unos 7 millones de pesos con el instituto, asuntos que Cruz aclaró
en su momento. El tema del subsidio es central en la estrategia elaborada por las
autoridades del instituto, puesto que las salas integradas a este sistema reciben a grupos
y elencos sin cobrarles el seguro. Estas demoras y controversias no abortaron sin embargo
la realización de las fiestas nacionales (Teatro, Mimo, Títere y Danza) organizadas por
el INT, donde elencos de todo el país mostraron tanto altibajos en lo artístico como
avidez por intercambiar experiencias. |
Lecciones de historia
El autoritarismo y los vaivenes de la política
nacional fueron el centro de espectáculos de muy diferente formato. En El Experimento
Damanthal, el director Javier Margulis concretó un friso de gran impacto visual acerca de
los abusos de la ciencia al servicio del poder. El tutor, obra que marcó el debut del
cineasta Jorge Polaco en el guión y la dirección teatral, encaró desde una perspectiva
satírica el tema de la represión en el plano familiar y social. En clave humorística,
el grupo Catalinas Sur estrenó El fulgor argentino, colorido repaso de los sucesos
políticos y sociales más importantes de la Argentina desde los años 30. Un suceso
ambientado en los 60 fue el pretexto elegido por el dramaturgo Jorge Leyes para
reflexionar sobre el mundo de la militancia de esos años y su incidencia en el presente
en Long Play, 33 revoluciones por minuto. El tema de los desaparecidos se hizo presente en
las situaciones aparentemente absurdas de la notable Living, último paisaje, de Ciro
Zorzoli. En otro tono, éste aparece en Romancito, de Cecilia Propato, y El cuarto del
recuerdo, de Mario Cura, que dirigió Rubens Correa. Una propuesta de contornos
emblemática fue Dreyfus, dirigida por Manuel Iedvabni, basada en un caso famoso de
discriminación, escrita por el judío francés Jean Claude Grumberg que inauguró la
nueva sala de la AMIA. |
La música sobre tablas
Enlazando testimonio y música, la actriz
Verónica Oddó supo homenajear escénicamente a su hermano Willy, cofundador del conjunto
Quilapayún, en Sólo tengo una certeza, espectáculo del que participó Juan Carlos
Gené. Otra apuesta singular fue Manchas en el silencio, con textos de Samuel Beckett e
interpretación de Miguel Guerberof y Cristina Banegas sobre una idea del músico Martín
Bauer. Diferentes, pero igualmente destacables fueron Academia de baile Orestes, una
historia de suburbio de Alberto Muñoz, Once corazones, metáfora sobre la realidad
argentina a partir de la historia de las glorias y fracasos de un club de fútbol,
dirigida por Rubens Correa y Javier Margulis, Androcles y el león (destacable
básicamente por el humor del grupo Los Macocos) y Los indios estaban cabreros, una puesta
de Rubén Pires y murga de Coco Romero, apoyada sin reservas por el público. |
La pasión por experimentar
La experimentación partió del Centro Ricardo
Rojas (donde últimamente se vio Proyecto Museos IV), Babilonia, El Callejón de los
Deseos, Galpón del Abasto y del Sportivo Teatral que dirige Ricardo Bartis. En cuanto a
las obras sobresalieron Carne Patria, dirigida por Pompeyo Audivert en su teatro El
Cuervo, Unos viajeros se mueren, de Daniel Veronese, Cuento de invierno, un montaje de
Miguel Guerberof sobre la obra homónima de William Shakespeare, La mano en la caja en el
frasco en el tren, de Pedro Sedlinsky, Geometría y Faros de color, de Javier Daulte, una
conducida por Mónica Viñao, y la otra por el mismo autor y Gabriela Izcovich, y Teatro
proletario de cámara, sobre textos de Osvaldo Lamborghini. Fuera de ese circuito se
estrenaron obras experimentales de buen nivel en el Centro Cultural Recoleta (la excelente
Teresa R, versión de la novela Teresa Raquin, de Emile Zola, dirigida por Luciano
Suardi), en el Teatro San Martín (La modestia, de Rafael Spregelburd), en Andamio (Idiota
procesión del tiempo, versión de Saverio, el cruel, de Roberto Arlt, en un montaje de
Julio Cardoso) y el Teatro del Pueblo (la polémica Mil quinientos metros sobre el nivel
de Jack, de Federico León). A estas propuestas se sumó la del grupo El Periférico de
Objetos, que festejó sus diez años con una retrospectiva de sus obras en Babilonia y El
Callejón de los Deseos. |
El universo de la mujer
Los temas vinculados con la problemática
femenina (la creación, las restricciones sociales, la maternidad y la relación con los
hijos) hallaron eco en varias obras, como las inspiradas en la trágica vida de la poeta
uruguaya Delmira Agustini: Cartas a Delmira, con Florencia Saraví Medina y montaje de
Marcelo Nacci, y La pecadora, de Adriana Genta, con puesta de Cristina Banegas. De
profesión maternal, de Griselda Gambaro y dirección de Laura Yusem, mostró sin
sentimentalismo la herida que dejó en una madre y su hija el tiempo no compartido. Otra
fue la propuesta de La reina de la belleza, del irlandés Martin McDonagh, con Leonor
Manso y Aída Luz, premiada por este trabajo. Formando parte del Proyecto Magdalena, se
pudo concretar finalmente el Primer Ciclo Internacional de Mujeres Artistas, con
exhibición de obras. Sobre una idea de Patricia Zangaro y Leonor Manso, se presentó La
Diosa, espectáculo que destacó los aspectos femeninos del género humano, proponiéndose
además como un evento de interés barrial. |
El adiós público del
matador Vittorio
La temporada internacional no quedó limitada al
Festival de Buenos Aires: abrió con el Encuentro Iberoamericano en el Cervantes, y
continuó con la pretemporada del grupo La Zaranda, de Jerez de la Frontera, que estrenó
Cuando la vida eterna se acabe. Después, La Fura dels Baus trajo Fausto, versión 3.0.;
el Odin Teatret de Dinamarca presentó Mythos, y se vio a José Sacristán y Paloma San
Basilio en El hombre de La Mancha. Llegó también Carmen, una puesta flamenca de La
Cuadra de Sevilla (compañía que dirige Salvador Távora) que cruzó la leyenda de la
cigarrera con acontecimientos dramáticos de la historia española; el Ensamblaje Teatro
de Colombia, el Centro Dramático de España y el Teatro Núcleo de Ferrara, con un
montaje al aire libre sobre la Shoah. En cuanto al Festival Internacional (realizado entre
el 9 y el 26 de setiembre), la gran figura fue Vittorio Gassman. L'addio del mattatore
atrajo a todo tipo de público. Entre las obras, Murx. Una velada patriótica, por la
Compañía Volksbühne de Berlín, se destacó ampliamente del resto. De todos modos
suscitaron interés The man who..., un montaje de Peter Brook, Persephone, de Bob Wilson,
Madame de Sade, dirigida por el chileno Andrés Pérez Araya, Shakespeare's Villains, con
Steven Berkoff, y Daaalí, por los catalanes de Els Joglars. Gassman dio sus dos únicas
funciones sobre un incesante fondo de bombos que partían de la calle, donde los
estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad pedían más concreciones
respecto de la entrega de un espacio para desarrollar sus tareas, luego de los derrumbes
que se produjeron en la sede de la institución que ocupaban entonces en la calle Perú. |
|
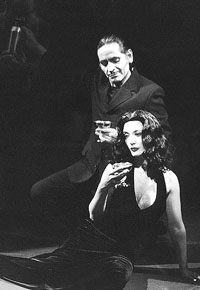 un fuerte apoyo de la
Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y
actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras
de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la
temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II
Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura
de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los
porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.
Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias
adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien
hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig
W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,
propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces
desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,
incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera
institucional.
un fuerte apoyo de la
Secretaría de Cultura porteña. El cada vez más frecuente pase de autores, directores y
actores del off (o como quiera llamársele) al circuito institucional dio origen a obras
de resultado muy diferente. Aunque generosa en estrenos, cursos y adiestramientos, la
temporada fue pobre en cuanto a público, especialmente en el último tramo. El II
Festival Internacional de Teatro, Música, Danza y Artes Visuales, que organizó Cultura
de la ciudad, agotó en alguna medida la disposición de los espectadores. Entre los
porqués figuraron la escasez de dinero, la inseguridad en las calles y hasta la tristeza.
Los que se atrevieron a la autocrítica admitieron no haber desplegado estrategias
adecuadas o no haber ofrecido propuestas de interés. El bajón fue para todos, si bien
hubo espectáculos que llenaron siempre, como el excelente Almuerzo en la casa de Ludwig
W. en la Sala Cunill Cabanellas. Hubo otros que fueron convocantes en los márgenes,
propuestas menos elaboradas tal vez, pero destinadas a romper códigos escénicos, a veces
desde la agresividad. Fue por otro lado notoria la avidez de todos por estar en el centro,
incluso de quienes en otro tiempo hicieron público su desprecio por todo lo que fuera
institucional.