
Doctor W. C. Minor
Detrás de un gran libro siempre hay varios grandes hombres. Detrás de varios diccionarios hubo, paradójicamente, varios dementes o, por lo menos, excéntricos victorianos. Pero, ¿es que hay algo más alucinado que la ambición de escribir libros que expliquen y contengan todas las cosas de este mundo? Cosa de locos.
Por ALFREDO GRIECO Y BAVIO
Con las computadoras, los tiempos heroicos en la composición de diccionarios se acabaron para siempre. Casi cualquiera puede redactar el suyo. Es una conclusión que parece imponerse: bases de datos suficientemente amplias harán por ella o él la mayor parte, o todo, el trabajo sucio. A algunos les resulta hoy difícil recordar una época todavía cercana, cuando para consultar un texto no había que encender una máquina. El libro The Professor and the Madman (“El Profesor y el Loco”) es una narración de aquellos tiempos épicos, según las convenciones del género de las Vidas Paralelas. Su autor, Simon Winchester, no es un lexicógrafo. Su pasión tampoco nació de años de frecuentación de diccionarios y gramáticas, sino por encontrarse con una anécdota. Hay que admitir que la historia era fascinante: cómo un Demente encerrado en un Manicomio para Criminales (the criminally insane) contribuyó más que nadie en el Más Gigantesco Diccionario de la Lengua Inglesa, el Oxford English Dictionary, proveyendo centenares de miles de ejemplos y materiales para las definiciones de las palabras.
El libro de Winchester fue elegido entre los libros imprescindibles de 1998 por autoridades generalmente discordantes como The Economist y el Times Literary Supplement. El volumen es relativamente breve, como corresponde al desarrollo de un concepto único extendido sobre una superficie de 242 páginas. Consiguió ser un superventas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Es algo que sorprende: que la historia de un diccionario, por bien contada que estuviera, llegase a las listas de best-sellers, y supiera quedarse allí. The Professor and the Madman fue leído por muchos como una gratificante fábula posmoderna: entre el profesor y el loco, los dos con largas barbas, entre el que diseñaba la empresa y el que la resituaba ejecutándola, cada uno el reflejo especular y deformado del otro, ¿dónde estaban, si existían, racionalidad y cordura?
EL PROGRAMA DEL CLERIGO LISIADO En 1857, el clérigo anglicano Richard Chevenix Trench (un cargo que los ingleses llaman divine, palabra que ahora hace pensar en travestis, en Jean Genet, en John Waters), propuso lo que sería el plan maestro del Oxford English Dictionary en una conferencia ante la Philological Society, un grupo de señores con barbas y trajes abotonados hasta el cuello (de astrakán). La propuesta entonaba todas las inflexiones imperiales del primer cenit de la era victoriana: el inglés era la lengua del Imperio Británico, y sin embargo, deploraba el divine, no era suficientemente conocida. El diccionario era tan necesario como el mapa, el museo y el archivo en la empresa imperial. Trench fue nombrado arzobispo de Dublín, donde quedó lisiado al romperse las dos rodillas. No por un exceso de piedad en las genuflexiones, sino por ansiedad de bajarse del barco, y pisar la verde Irlanda, la colonia inglesa más próxima.
El plan era simple: reunir todas las palabras, y todas las variantes dialectales, o imperiales. Después de todo, una lengua es sólo un dialecto que tiene un ejército y una marina (dos razones que permiten calificar de dialectal a eso que hablan en Nueva Zelandia, o hasta en Escocia). Y si los diccionarios eran necesarios para los imperios, también lo fueron para el nacionalismo del siglo XIX, desde Noah Webster en Estados Unidos a la Academia de Ciencias Húngara de 1830.
Pero fue en Inglaterra -y no, o no sólo, porque Londres fuera la capital de un imperio de 37 millones de kilómetros cuadrados-, donde estalló el rechazo democrático por el lexicógrafo individual que pretende fijar una norma, o imponerla. Inglaterra había hecho un culto de la excentricidad, y detestaba las normas y las convenciones de Europa central. También a los cuarenta señores -los proclamados inmortales- que se sentaban en la Academia Francesa (ninguna señora: la primera fue la lesbiana Marguerite Yourcenar en 1979). El proyecto anglosajón no podía ser menos francés: 1857 era el año de Madame Bovary de Flaubert y de Las flores del mal de Baudelaire, dos libros que fueron condenados como pornográficos por las palabras que ponían sobre la página (al revés, en 1998, los medios repitieron rabiosamente un paralelo contrario: Clinton fue procesado por verter su semen en el vestido de una becaria, mientras la prensa gala celebraba que Mitterrand pudiese ser infiel a su esposa sin que eso se convirtiese en una cuestión de Estado. Pero, visto de otro modo, ¿quién valora más al sexo?).
SOLO LA LOCURA ES TOTAL Generalmente, la idea de diccionario hace pensar en los bilingües, a cuyo confiado abuso se deben tantos estragos en las traducciones. Pero los mayores diccionarios, aquellos que hacen la gloria de la lexicografía, son los monolingües, e históricos. No se proponen, como los académicos, establecer criterios lingüísticos que antes que nada son criterios sociales: hay palabras, como personas, que son presentables, y otras por las que jamás querríamos que nos vieran acompañados. El Oxford English Dictionary quiso ser (veremos que no lo fue) el primer diccionario total e histórico de una lengua viva. Un repertorio de todas las palabras, con todos sus significados y matices más esquivos, sin dejar nada fuera.
Una de las fáciles clasificaciones binarias de los diccionarios opone dos categorías. La primera está formada por aquellos que se basan sobre sus precedentes y los actualizan (sin citarlos, una práctica que se resume en la fórmula excusadora de plagios “como es costumbre entre los lexicógrafos”). Los otros pretenden empezar de nuevo (la elegante frase latina es a fontibus), desde los textos mismos. Porque, una vez más, en la era anterior a grabadores que registraran y computadoras que ordenaran, los diccionarios lo fueron de una lengua escrita, o de los registros escritos del habla.
El de Trench era un proyecto autónomo cuya bendición oficial recién llegaría más tarde, cuando la reina Victoria aceptó “graciosamente” que le dedicaran el cuarto tomo del diccionario. Y por ello, la Sociedad de Filólogos a la que se dirigía siempre subestimó el tiempo, el esfuerzo, el dinero. James Murray fue el editor en jefe encargado de emprender el proyecto del clérigo. El es el Profesor del título del libro de Winchester. Publicó una circular con instrucciones sencillas pero precisas para “todas las personas que hablan o leen inglés”. A quienes querían contribuir, se les pedía que en una hoja de papel escribieran a la izquierda la palabra, debajo, los datos bibliográficos del libro o publicación, y, por último, la oración completa donde brillaría, o no, la gema lexicográfica.
En 1877, Murray empezó a interesar a la Universidad de Oxford para que publicara el diccionario en la editorial universitaria. En 1885 aparecía el fascículo Anta-Battening. La colaboración del manicomio con la filología estaba ya bien establecida, en proporciones sorprendentes. De las 16.000 papeletas recibidas en 1896, por ejemplo, la mitad fueron compuestas por el Dr. W. C. Minor, el Loco del título de Winchester. Así podía celebrarlo Murray en un discurso en 1897, el año del jubileo de la reina Victoria, con alusiones discretas a la “desgracia” de su colega en el encierro. El asilo para lunáticos (otra de las expresiones victorianas para designar la institución), después de todo, le daba tiempo al cirujano Minor para leer más que nadie. Y tampoco carecía de medios: recibía puntualmente de Estados Unidos su pensión como veterano del ejército yanqui, al cual había asistido durante la Guerra de Secesión. Los médicos del asilo concedieron un trato especial y favorable a su par, encerrado por un oscuro asesinato en el sur de Londres a partir del cual los tribunales lo declararon inimputable por insania. La esposa de la víctima venía a veces a visitar al asesino en el asilo. Minor vivía con el temor de ser envenenado por “las clases inferiores, en las que nunca confió”. Norteamericano profesional, seguía los avances de la técnica y a principios del siglo XX se enteró de los avances de la aviación, que multiplicaron sus terrores. Imaginaba un aeroplano que lo arrancaba por la ventana de la seguridad de su celda, llena de libros del piso al techo, y lo llevaba a los burdeles de Constantinopla, donde lo obligaban a tener sexo con menores.
LAS DOS MANOS SOBRE EL LIBRO En un pasaje de Rayuela (1963) de Cortázar, el protagonista imagina una escena arltiana en un manicomio, con locos en pleno frenesí masturbatorio. Nada más lejos de la reposada vida de Minor en su asilo victoriano para “locos criminales”. Las obras de las listas que debía consultar en su expedición lexicográfica eran para leer “con las dos manos”, según la expresión de Rousseau. El Oxford English Dictionary -a pesar de alcanzar su volumen XII y último tan tarde como en 1928- no incluía ninguna de esas palabras que en inglés se llaman “de cuatro letras” (como la ahora universal fuck).
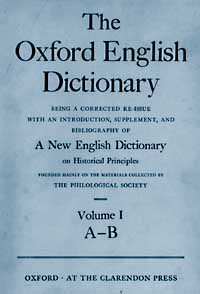
Los diccionarios griegos y latinos estaban libres de repugnancia por los términos que designaban órganos y actividades sexuales, y la lengua de Roma era ya la de los médicos, y la de los amateurs en la scientia sexualis. Pero el conocimiento de las lenguas vivas estaba por detrás en su desarrollo del de las llamadas muertas, que era considerado en suma inofensivo, por minoritario. El mismo Flaubert, que padeció la proscripción de su novela de adulterio provinciano, se quejaba en 1879 en una carta a Huysmans de que en el libro de éste Las Hermanas Vatard aparecieran expresiones vulgares (lo que en francés se llamaba lengua verde), “enérgicas y a menudo groseras”, “palabras que no figuran en ningún diccionario”.
Es tal vez curioso consignar que el ruso fue la primera lengua europea en tener un diccionario donde la sexualidad figuraba con toda su riqueza léxica, donde se habían incluido todas las palabras en la punta de la lengua de todos, pero que había llevado años repertoriar. Baudoin de Courtenay publicó en 1904 una edición revisada del diccionario de Vladimir Ivanovich Dahl. Allí inclusive figura (recordemos que es un diccionario y no una gramática) la conjugación completa del verbo que corresponde a la acción de la fellatio. Hay una justificación erudita: en ruso es un verbo irregular. Las reediciones soviéticas volvieron a imprimir el texto original, sin las revisiones. Las palabras de la lengua inglesa con las que el Dr. Minor no tenía nada que hacer en su celda -y cuya ausencia fue conspicua en el Oxford English Dictionary- las reunió Eric Partridge en su Dictionary of Slang and Unconventional English. De una manera todavía incompleta. Y pudorosa: las vocales estaban reemplazadas por asteriscos.
TU LENGUA MUERTA EN MI GARGANTA El propósito descriptivo pero no prescriptivo del Oxford English Dictionary era nuevo en las lenguas modernas, donde hasta entonces se trataba de ilustrar con ejemplos los significados, pero no de escribir sus historias. El español Diccionario de Autoridades del siglo XVIII, ricamente ejemplificado, cumplió con la divisa higiénica de la Real Academia Española: “Limpia, fija y da esplendor”. Las lenguas lejanas en el tiempo, que han dejado de hablarse y para las que no es posible recibir el auxilio de informantes, ofrecieron en cambio el atractivo de una etnología de lo percibido como diferente. En ellas, toda prescripción ya era inútil, y por ello los diccionarios clásicos se anticiparon inevitablemente a Murray y sus precursores, los alemanes hermanos Grimm. Los modelos fueron el latín y el griego, a los que en el siglo XVIII se añadió el sánscrito.
Traducir una palabra del griego o del latín significaba buscar el equivalente para una realidad que ya no existía, pero que había que reconstruir, y que contrastaba con la propia, a la que criticaba de una manera sesgada pero inapelable. La filología clásica era así un antecedente de la etnología, una muy literal antropología de sillón que desterraba toda pereza. Un citado e imitado cuento de Borges, “La busca de Averroes” (1947), trata del filósofo árabe, a quien el Islam le impidió saber nunca el significado de las voces “tragedia” y “comedia”, que encontró en un texto de Aristóteles. ¿Cómo explicar qué eran comitia (elecciones), una institución de la Roma republicana, antes de la revolución norteamericana de 1776, o en las grandes monarquías imperiales europeas del siglo pasado? ¿O cómo traducir fellatio antes de los tiempos de Bill Clinton?
El peligro que cabalgaba en el horizonte era el relativismo cultural, la perezosa idea de que todas las respuestas a las necesidades humanas son igualmente válidas, y que no pueden establecerse comparaciones, y menos jerarquías, entre ellas. Finalmente, los que creen estar mejor que en el Paleolítico superior quedan arrinconados. Pero las dificultades de las lenguas llamadas clásicas demostraban, al contrario, que el orden social no era tan natural como se decía que era. O, por lo menos, que el argumento que deducía la naturalidad de la universalidad de determinadas instituciones y del consenso de todos hacía agua. Lo que los antropólogos verificarían, después de los viajeros, en sus trabajos de campo.
El gran diccionario de griego que quiere seguir siendo la referencia última (hay que decir que lo consigue), es el Greek-English Lexicon de H. G. Liddell y R. Scott, cuya primera edición es de 1843. Fue la obra casi única de dos ingleses, a quienes el novelista Thomas Hardy representa, en un poema celebratorio, viviendo juntos, siempre en pantuflas y bata para no perder tiempo vistiéndose, interrumpiendo sólo para tomar el té. Fueron, en los tiempos de Victoria, una especie que después se degradaría en los Gilbert and George o Pierre et Gilles de la era Thatcher. Cuando a Liddell le hacían alguna crítica por las definiciones de su diccionario, contestaba, intentando hacer un chiste: “Scott escribió esa parte”. Ambos estaban casados, en una época en que la soltería era sospechosa de homosexualidad. Liddell era el padre de esa niña que el célibe profesor de matemáticas Lewis Carroll fotografió tantas veces, y a quien, en una excursión en bote por los canales de Oxford, le contó por primera vez Alicia en el País de las Maravillas.
El modelo del Oxford English Dictionary fue también el del gigantesco Thesaurus Linguae Latinae, empezado en Alemania en 1900, y aún no terminado, a pesar de contar con todos los recursos informáticos del IV Reich con sede en Bonn. La dilación, por cierto, no se debió sólo a supuestas pesadeces germánicas. La sede del instituto que lo preparaba estaba en Leipzig, una ciudad que después de la guerra quedó en la zona soviética, la que luego fue la (comunista) República Democrática Alemana. Los filólogos orientales se quedaron con todas las fichas de los tomos no publicados hasta entonces. Eran un medio gracias al cual Alemania oriental, que duró hasta la caída del Muro y la unificación, podía ganar prestigio en el mundo. Y las fichas les permitieron a los filólogos mantener una correspondencia con el mundo exterior más libre de lo que hubiera sido de otro modo.
El ideal del Thesaurus era incluir todas las palabras del latín, pero además todas sus apariciones. El latín es un cuerpo cerrado: por definición, no pueden agregarse más textos a los escritos entre la primera inscripción latina y el siglo VI después de Cristo. Es indicativo que el texto latino supuestamente primigenio haya sido un fraude. Todos conocemos el prestigio de que gozan los orígenes. Como Livingstone quería llegar a las fuentes del Nilo, un profesor alemán ambicioso (es redundante: todos los integrantes del Professoriat lo son), Wolfgang Helbig, hizo fraguar por un artesano un brazalete con una inscripción que, argumentaba, era el primer registro escrito de la lengua latina, su origen mismo. Consiguió hacerlo pasar por auténtico, y dar en Roma una fiesta gigantesca, casi orgiástica, para festejar el descubrimiento, pagada con dinero del Kaiser y a la que asistieron los reyes de Italia. El escándalo recién estalló en la década de 1980, por Margherita Guarducci, una severa epigrafista y paleógrafa italiana, una católica ortodoxa que está a la derecha del Papa, al que le escribe cartas amonestándolo. Un lingüista norteamericano después denunció que la Guarducci le había plagiado su denuncia, que el verdadero autor era él, y que, más tímido que la italiana, no la había publicado, pero sí hecho conocer en una circular que ella sin duda había compulsado.
MIENTRAS YO AGONIZO Es significativo que los lexicógrafos hicieran de la redacción de diccionarios una empresa de por vida, y que encontraran en ella una vida sustituta, más apasionante que sus existencias muchas veces tranquilas. Y que, una vez completadas sus obras, se suicidaran, como hizo Roderick McKenzie: un escocés huraño y callado, con grandes conocimientos de lingüística, que vivió para la lexicografía y cuando dio cima a su tarea (la novena edición del diccionario de Liddell & Scott), no encontró más sentido a la vida.
Una lucha a muerte por la supervivencia es la de otras lenguas, menos ilustres y sin textos que funcionen como un thesaurus, sin recursos online. Y que son la mayoría, de Tierra del Fuego a Alaska, al Congo, al Pacífico. Georges Dumézil, un lingüista francés filonazi, estudioso de las lenguas arias, luchaba a los 85 años por no morirse sin terminar su diccionario del oubykh, una lengua del Cáucaso, una de las patrias míticas de la raza aria. La lengua contaba con un solo hablante, también a punto de morirse, al que Dumézil llamaba por teléfono desde París. Imaginar el diálogo es un homenaje final a la lexicografía. A menos que se parezca, inevitablemente, a una pieza añeja de teatro del absurdo. A Beckett, revisado por Ionesco.

Aqui, el asilo para lunaticos criminales donde se fundamento buena parte del oxford english dictionary.
|
