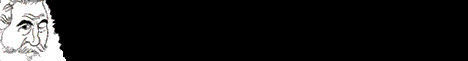|
La metamorfosis de un empleado
absorbido por el sistema laboral
|
�Dilbert�, la flamante serie animada de
Sony, combina chistes con alegato social,
retratando la rutina del hombre común.
|
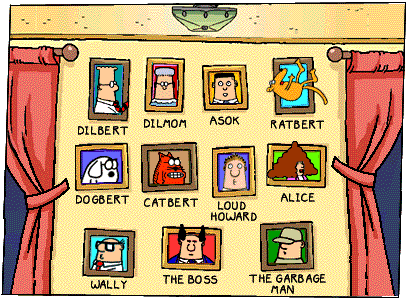
|
|
|
Por Julián Gorodischer
 Dilbert es gordo, usa gafas, no toma decisiones propias y actúa mecánicamente: es nada menos que el empleado ideal para la espantosa corporación industrial en la que trabaja como ingeniero. La ineficacia es su valor agregado porque en �Dilbert� �la nueva serie animada de Sony que se estrenó el viernes, a las 20.30� hay un ácido retrato del mundo del trabajo. Encerrado entre los boxes de su oficina, parece habitar una prisión, o un laberinto. Recibe órdenes inútiles, cumple reglas arbitrarias y sufre una gradual transformación que lo va convirtiendo en un pariente muy cercano del kafkiano Gregorio Samsa (el protagonista de La metamorfosis). Sólo que Dilbert �que detesta, pero mantiene su sumisión� no se convierte en cucaracha sino en gallina.
Dilbert es gordo, usa gafas, no toma decisiones propias y actúa mecánicamente: es nada menos que el empleado ideal para la espantosa corporación industrial en la que trabaja como ingeniero. La ineficacia es su valor agregado porque en �Dilbert� �la nueva serie animada de Sony que se estrenó el viernes, a las 20.30� hay un ácido retrato del mundo del trabajo. Encerrado entre los boxes de su oficina, parece habitar una prisión, o un laberinto. Recibe órdenes inútiles, cumple reglas arbitrarias y sufre una gradual transformación que lo va convirtiendo en un pariente muy cercano del kafkiano Gregorio Samsa (el protagonista de La metamorfosis). Sólo que Dilbert �que detesta, pero mantiene su sumisión� no se convierte en cucaracha sino en gallina.
�Dilbert� nació de la ironía de un historietista, Scott Adams, que recreó en un comic las rutinas obligadas de un empleado del montón. El creativo entendió que, aun en el terreno de las horas muertas de una oficina y sus acciones triviales �sacar fotocopias, preparar café�, se podía narrar con destreza, y así lo hizo. El comic fue exitoso y pasó a la pantalla con muy pocos cambios: formas simples, cuerpos poco plásticos, personajes casi sin gestos. Los empleados están deshumanizados: se desplazan como entes, son inexpresivos aun ante la furia o el enojo.
Todo suceso, para �Dilbert�, es un calvario. Se levanta a las 6, y la tecnología �un enemigo central en su historia� comienza a rebelársele. La ducha �con respuesta a voces� lo quema o lo enfría demasiado; el contestador lo agobia de mensajes. Es dominado hasta por un perro parlante que le da indicaciones. También por una mujer vieja �su madre, o tal vez su abuela� que le da consejos laborales según los dictados de su particular oráculo (un juego de Scrable). Salir de la casa no lo libera de su pesadilla: en la oficina llega la ineptitud de un jefe, el dilema de trabajar en una empresa que intoxicó gente con sus productos comerciales.
En un momento de la tarde monótona, el jefe lo convoca: le encarga un proyecto que estará a su cargo. Pero para él no es un desafío profesional ni un avance sino el comienzo de otro malestar: debe pensar el nombre de un próximo producto antes de saber de qué se trata. �¿El nombre antes que el producto?�, se encoleriza el empleado, pero debe seguir la consigna sin cuestionarla. Llega un quiebre, y el absurdo comienza a crecer: Dilbert piensa nombres ridículos como �seborrea� o �bellota� para enunciar una abstracción que, sin embargo, deberá ser rentable y atractiva para el público. Comienza un raid imposible en busca de ese nombre: quema una tintorería que ya tiene registrado el que le gustaba, se entera de que ese negocio era propiedad del jefe máximo. A sus acciones los guía el sinsentido: ya es un eslabón más de la empresa que antes criticaba.
Y, cuando el respeto a la orden es más fuerte que cualquier lógica, se produce la conversión en animal: Dilbert se descubre, de pronto, como una gallina que cacarea, con cresta y �olor a gallina� incluidos. Había soñado con esa ave y con huevos, como representación de su cobardía, y ahora esa pesadilla se ha plasmado. En esta serie no hay puntos medios: no basta con mostrar un �nerd� de tiempo completo, obediente a la vieja que lo obliga a verla bailar o a su perro que le grita. Habrá que verlo convertido en una bestia, como si sólo ese subrayado sirviera de broche y diera al programa no sólo valor de comedia cínica sino de testimonio. Esta serie tiene un denso planteo social detrás del gag y las bromas.
Ese desdoblamiento entre el chiste y la alegoría, tan difícil de conseguir, aquí queda bien resuelto. Dilbert hace y escucha chistes, se pelea casi como un clown con la tecnología, es divertido. Pero una vez fue un ingeniero �diestro en matemáticas� y tenía sueños que quedaron truncos. Era un idealista, y ahora colabora para dar rédito a una empresa sin recaudos sanitarios ni ambientalistas. Se ha convertido en �un vendido� que soporta, estoico, las mismas reuniones, la mediocridad de su entorno.Es, apenas, esa gallina que queda cacareando en la última escena, un feroz golpe de efecto que congela la carcajada en una mueca.
|