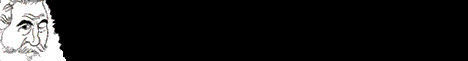|
Circula en despachos
oficiales, y con buenas perspectivas de aprobación, un anteproyecto
de ley de mecenazgo para la cultura que impulsa el diputado nacional
(UCR-Alianza) Luis Brandoni, uno de los pocos personajes de la farándula
que es, a la vez, una personalidad de la cultura. Y quien además
se ha arremangado los pantalones para meterse en los terrenos siempre
pantanosos de la política vernácula. No es poca cosa
y no oculto mi simpatía hacia quien además de un excelente
actor me parece una persona decente y bien intencionada. No obstante,
su anteproyecto merece muchos y muy serios reparos. Quizá
su única virtud sea la de instalar el asunto para que sea
discutido públicamente mediante un debate del que deberían
participar todos los actores del quehacer cultural de nuestro país.
Cabe definir primeramente qué es esto del mecenazgo. El vocablo
deviene de Cayo Mecenas, un amigo del emperador Augusto que favoreció
las artes y las letras durante el siglo I a. C., y entre cuyos protegidos
se contaron poetas hoy clásicos como Virgilio y Horacio.
El término se aplica hoy a aquellas personas o instituciones
--ricos y poderosos-- a los que se estimula para que apoyen la cultura
y protejan la creatividad de los que tienen talento, pero carecen
de medios. En síntesis: el mecenazgo es un modo de incitar
a que los ricos faciliten la creatividad de los pobres; un modo
de que las oligarquías repartan sus riquezas y de que empresarios
y millonarios se ganen el cielo con donaciones que servirán
a la comunidad toda. Hay sociedades ejemplares a este respecto y,
sin dudas, Estados Unidos es el modelo a seguir. Cualquiera que
haya viajado y asistido a una universidad o un museo; cualquiera
que conozca ese país más allá de la imagen
tilinga o lambiscona que está de moda entre nosotros habrá
apreciado cómo el principal motor del desarrollo cultural
norteamericano fue siempre su admirable política de mecenazgos.
La que desde hace 200 años se basa en este principio básico,
fundamental: la libertad absoluta del donante. En otras palabras:
si usted es millonario y quiere donar algo para su pueblo o comunidad,
es usted quien decide cuánto dinero invertir, a quién
lo dona y para qué fines; usted decide el arquitecto y supervisa
la construcción de la obra y usted mismo paga todo el costo.
Seguramente, no querrá que nadie se meta en eso y, en todo
caso, después, cuando la obra esté terminada, presentará
los comprobantes a las autoridades fiscales para que le desgraven
totalmente --o casi-- esa inversión. De igual modo, si usted
desea donar un par de millones que le sobraron, o simplemente un
dinerillo que sabe que de otro modo es muy probable que vaya a parar
al inútil fisco argentino, usted querrá decidir libremente
cuánto dinero dona y a qué fundación, obra
o destino cultural quiere destinarlo. Y todo lo que querrá
que le den es un recibo en regla que le permita descontar lo donado
a la hora de pagar impuestos. El problema esencial del anteproyecto
Brandoni es que hace todo lo contrario: coarta la libertad de donación
e impone un absurdo régimen burocrático que --seguro--
lo único que hará es que ningún empresario
o millonario argentino (que los hay, todavía los hay) invierta
un centavo en la cultura. Brandoni (o quienes lo --mal-- asesoraron)
le da todo el poder a la siempre dudosa ecuanimidad del Fondo Nacional
de las Artes. El artículo 7 determina que el FNA es la "autoridad
de aplicación" y como tal será el organismo encargado
de "examinar los proyectos que presenten los beneficiarios",
"certificar las donaciones", "llevar un registro
público de entidades y un registro público de proyectos
presentados y calificados de interés cultural", "determinar
los beneficiarios de las donaciones", "verificar las rendiciones
de cuentas efectuadas" y otros absurdos semejantes. Que se
completan con el artículo 15, que impide hacer donaciones
a parientes y/o empresas propias (si a usted le sobra el dinero
y tiene una hija pianista, no puede construir una sala de conciertos
que lleve el nombre de ella); o el 17, que obliga a los donantes
a depositar todos los dineros en la cuenta corriente del FNA, que
les dará a cambio un certificado (si quiere donar dinero
a una fundación de su agrado o a la biblioteca de su pueblo,
tampoco). Como se ve, un disparate, un sinsentido. Y no por el FNA,
quede claro: el reparo sería el mismo si se diera ese poder
de policía a la Secretaría de Cultura o a entidades
como Argentores, Sadaic o la SADE. Sí, se dirá que
los mecenas evaden impuestos y que hay que ponerles límites
porque con el argumento de la donación cometerán injusticias.
El argumento se rebate fácil: igualmente las cometen, pero
el mecenazgo libérrimo los impulsa a blanquear todo porque
les interesan más las desgravaciones que lo donado. Eso es
lo que los estimula a socializar sus ganancias. Además de
que hubo y hay algunos mecenas en la Argentina --pocos, pero admirables--
que de todos modos siempre donaron, por generaciones, y lo han hecho
como un modo alternativo de lograr prestigio y trascendencia. Lo
que es totalmente plausible y debería ser estimulado y no
reglamentado. Los gringos saben mucho de esto. He visitado más
de cien universidades norteamericanas y en todas ellas --en todas,
sin excepción-- las bibliotecas, centros culturales o de
investigación y salas de conciertos han sido erigidos en
base a donaciones de ex alumnos hoy millonarios, o sus herederos.
Sólo en Penn State University hay un centro de investigaciones
aeroespaciales en el que estudian dos chicos de La Plata, que costó
16 millones de dólares que fueron donados íntegramente
por un ex alumno. Seguramente hubo injusticias en Estados Unidos
a la hora de cada donación, pero el país está
lleno de edificios de arte y cultura que fueron donados de manera
absolutamente libre y que ahora son tesoros del patrimonio público.
En el peor estilo reglamentarista y burocrático argentino,
el anteproyecto Brandoni sólo parece asegurar todos los caminos
para que aquí nadie done un peso.
|