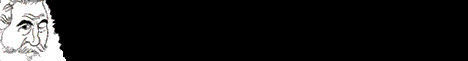|
Por
Pablo Vignone
 Desde el 9 de setiembre de 1979 a ayer, pasaron exactamente 7700 días.
Con varias desgracias entretanto. Desde aquella tarde soleada de Monza,
en la que Jody Scheckter paseó hasta la meta con Gilles Villeneuve
haciendo de insigne guardaespaldas, hasta esta llovizna impía pero
sanadora de Suzuka, hubo de transcurrir miseria, caída, desesperación.
Veintiún años y un mes sin que un piloto que manejara una
Ferrari, la máquina de carreras por excelencia, estacionara en
el Olimpo del fierro. Y por fin, la victoria. Largamente esperada, costosamente
amasada. Esta de Michael Schumacher y su banda no fue la restauración
del rojo punzó sino la del rojo Italia. La de un sentimiento que
recorre el mundo del automovilismo y se enanca en un grito de gloria:
¡Evviva la Ferrari!
Desde el 9 de setiembre de 1979 a ayer, pasaron exactamente 7700 días.
Con varias desgracias entretanto. Desde aquella tarde soleada de Monza,
en la que Jody Scheckter paseó hasta la meta con Gilles Villeneuve
haciendo de insigne guardaespaldas, hasta esta llovizna impía pero
sanadora de Suzuka, hubo de transcurrir miseria, caída, desesperación.
Veintiún años y un mes sin que un piloto que manejara una
Ferrari, la máquina de carreras por excelencia, estacionara en
el Olimpo del fierro. Y por fin, la victoria. Largamente esperada, costosamente
amasada. Esta de Michael Schumacher y su banda no fue la restauración
del rojo punzó sino la del rojo Italia. La de un sentimiento que
recorre el mundo del automovilismo y se enanca en un grito de gloria:
¡Evviva la Ferrari!
 Desde
la muerte del Drake, como lo conocían también a Enzo Ferrari,
en agosto de 1988, la casa de Maranello se desbarrancaba en un precipicio
burocrático, mientras la vanguardia tecnológica se deslizaba
inexorable hacia la isla británica de Williams y McLaren. Desde
la muerte del Drake, como lo conocían también a Enzo Ferrari,
en agosto de 1988, la casa de Maranello se desbarrancaba en un precipicio
burocrático, mientras la vanguardia tecnológica se deslizaba
inexorable hacia la isla británica de Williams y McLaren.
No pudieron en 1982 ni Gilles Villeneuve, sometido a la traición
del maquiavelismo ferrarista, ni Didier Pironi, alcanzado por la justicia
divina. No pudo en 1985 Michele Alboreto, ni con esfuerzo de albañil.
Ni siquiera pudo Alain Prost, liquidado en la primera curva de Suzuka,
hace exactamente diez años, por la siega altanera de Ayrton Senna,
justo cuando la tutela de Fiat y su universo ejecutivo parecía
liquidar el desvelo de millones de hinchas en todo el mundo.
Una operación prohibitiva intentó poner a Ferrari de nuevo
en pie en 1993, bajo la batuta de Luca de Montezemolo, un hijo dilecto
de la península: si Gianni Agnelli es el rey, Di Montezemolo es
el príncipe heredero. Pero el organizador de Italia ‘90 comprendió
pronto que no bastaba sólo con técnica. Y muerto Senna,
a quien tentó antes de su accidente fatal, sólo quedaba
Schumacher en vela.
Di Montezemolo alumbró una idea magnífica: supo que Ferrari,
pese a todo, seguía siendo siempre Ferrari. Y supo el valor del
prestigio que destilaba el Cavallino, y que con él los recursos
brotarían fértiles. De los 250 millones de dólares
anuales de presupuesto de la Scuderia, sólo 55 millones salen de
las arcas ferraristas. Todo lo demás llega atraído por el
glamour de la marca. El sponsor principal de la Scuderia aportó
para esta campaña 2000, unos 65 millones.
Con ese dinero, Ferrari le pagó ya 130 millones de dólares
a Schumacher y armó el equipo en torneo al alemán, contratando
a sus técnicos predilectos, sacrificando a los segundos pilotos
–primero Eddie Irvine, este año Rubens Barrichello– protegiéndolo
o incluso retándolo: Di Montezemolo obligó por la fuerza
a Schumacher a volver a correr después del accidente que le provocó
la rotura de una pierna, luego de llamar a la mansión suiza del
piloto y escuchar que la hija le dijera: “Mi papá está
jugando al fútbol en el jardín, voy a buscarlo...”.
Cinco años de intentos coronaron en éxito orgánico.
Ferrari no es sólo campeón en las pistas: desde hace cuatro
años es el constructor de autos que crece a mayor ritmo, pese a
fabricar sólo 4000 coches por año: la empresa facturó
600 millones de dólares en 1999, con una utilidad neta de 27 millones,
y para el 2000 aumentó los precios de sus autos un 20 por ciento.
El brazo de la empresa que controla el merchandising de la marca tiene
ventas mundiales por 400 millones de dólares, una cifra que, con
este título mundial, se espera duplicar.
“Ferrari es como una hermosa mujer que todo el mundo desea desesperadamente
y con la cual es casi imposible concitar una cita para salir a cenar”
imagina Di Montezemolo. Ferrari está enraizada de tal manera en
la Fórmula 1 que es difícil concebir a esta última
sin los coches rojos. Y desde la historia exitosa que arranca con José
Froilán González y se cimenta en la bravura de tantos campeones
–Ascari, Hawthorn, Phil Hill, Surtees, Lauda, Scheckter– la
sensación más exactaes ésa. La de que Ferrari, en
el fondo, no es más que un sentimiento que se corre. Y que gana.
|