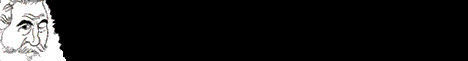|
Si existiera una Internacional
Neoliberal, una versión hipercapitalista de la vieja Comintern
bolchevique, sus estrategas estarían festejando las alternativas
más recientes del drama aliancista. Sabrían que la
eyección de su agente, Fernando de Santibañes, de
su puesto como mandamás del espionaje criollo y chico malo
de las reuniones de gabinete no fue un revés para la causa
neoliberal sino un éxito nuevo, porque debido a su salida
el Gobierno tendrá que esforzarse aún más por
convencer a los mercados de su voluntad de “hacer los deberes”.
Tal como están las cosas, los partidarios del neoliberalismo
no pueden perder. Ante cada embestida alfonsinista o avance frepasista,
Machinea se ve obligado a deslizarse un poco más hacia el
extremo derecho del mapa económico. Si no lo hace con el
vigor deseado, habrá un revuelo tremendo y lo reemplazará
López Murphy. Y si éste vacilara, habría un
nuevo gabinete: incluso si su jefe se llamara Eduardo Duhalde, tarde
o temprano éste tendría que portarse como el mercado
manda.
En la Argentina, lo económico ya está ganando el partido
contra lo político por diez a cero. Su supremacía
tiene muy poco que ver con la colonización del Gobierno por
economistas formados en Estados Unidos. Se debe casi exclusivamente
a la inoperancia ya tradicional de sus adversarios. Para que el
resultado del partido sea por lo menos decente, los reacios a permitir
que el mercado decida todo tendrían que ser ferozmente eficaces.
Tendrían que ser administradores de primera lo bastante fuertes
como para asegurar que todos los empleados públicos, desde
los jefes máximos hasta los peones de limpieza, hicieran
bien su trabajo. Por compromiso con el Estado y con el bienestar
del pueblo, no tolerarían ningún acto de corrupción.
Tampoco permitirían que la Justicia degenerara.
En algunos países, la mayoría de los políticos
lo entiende: les parece evidente que si el Estado y otras instituciones
no cumplen con sus obligaciones se producirá un vacío
que el mercado en su forma más rudimentaria no tardará
en ocupar. Aquí, casi todos los políticos creen que
les es dado limitarse a conquistar puestos para ellos mismos y para
sus amigos, hacer tropezar a los rivales, congraciarse con los votantes,
ufanarse de su propia sensibilidad hablando de los nobles, nobilísimos,
que son sus principios y de su odio implacable hacia el neoliberalismo
o lo que fuera. Les obsesionan sus juegos internos y, gracias a
la ausencia de contrincantes, el campo queda libre para que los
empresarios y financistas sigan anotando más goles.
|