|
Mármoles
Por
Juan Sasturain
|
|
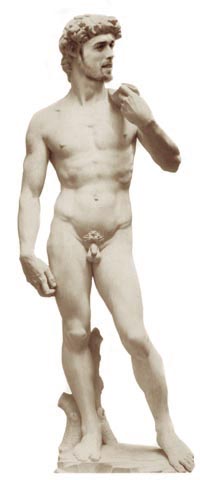  No hace mucho tiempo hubo un personaje mítico, un viejo canchero
–entiéndase: encargado del cuidado de la cancha– que
se llamaba José Campodónico, alias Campitos. Este Campodónico,
del que me he ocupado fervorosamente en otro lugar, era ingeniero agrónomo,
pero sobre todo hincha futbolero, y desarrolló una teoría
basada en la soberbia intuición y en sorprendentes y minuciosas
investigaciones de campo en el campo (precisamente). Según sus
estadísticas hoy perdidas, los jugadores de fútbol no vienen
de cualquier parte sino de algunos lugares en particular, y estableció
cierto tipo de correlaciones entre las diversas zonas agrícolas
de nuestro país, los cultivos específicos de cada una y
la aparición de wines, zagueros, centrojás o centrodelanteros.
Creer o reventar, los datos que acumuló Campitos en sus investigaciones
durante dos décadas tenían –dicen– algunas conclusiones
incontrastables. Y uno de sus puntos de partida fue, sin duda, la proverbial
fertilidad de la Pampa Gringa, esa mancha productiva que se extiende desde
el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba
a todo el centro y sur de Santa Fe, donde la colectividad tana afincada
no sólo produjo incontables toneladas de trigo para los ávidos
barcos sino centenares de jugadores para Newell’s y Central primero
y para el mundo después. Cualquiera que se ponga –como se
puso Campitos– a inventariar apellidos y orígenes, comprobará
la proliferación de gringos peninsulares entre los jugadores de
los equipos rosarinos desde décadas atrás. El meritorio
trabajo en las inferiores de Ñuls de Jorge Griffa –dicen las
malas lenguas– no fue otra cosa que salir al campo a juntar –o
cosechar, casi- tanitos hábiles, fuertes, despiertos y bien alimentados.
De Valdano a Batistuta con infinidad de escalas previas, intermedias y
posteriores.
No hace mucho tiempo hubo un personaje mítico, un viejo canchero
–entiéndase: encargado del cuidado de la cancha– que
se llamaba José Campodónico, alias Campitos. Este Campodónico,
del que me he ocupado fervorosamente en otro lugar, era ingeniero agrónomo,
pero sobre todo hincha futbolero, y desarrolló una teoría
basada en la soberbia intuición y en sorprendentes y minuciosas
investigaciones de campo en el campo (precisamente). Según sus
estadísticas hoy perdidas, los jugadores de fútbol no vienen
de cualquier parte sino de algunos lugares en particular, y estableció
cierto tipo de correlaciones entre las diversas zonas agrícolas
de nuestro país, los cultivos específicos de cada una y
la aparición de wines, zagueros, centrojás o centrodelanteros.
Creer o reventar, los datos que acumuló Campitos en sus investigaciones
durante dos décadas tenían –dicen– algunas conclusiones
incontrastables. Y uno de sus puntos de partida fue, sin duda, la proverbial
fertilidad de la Pampa Gringa, esa mancha productiva que se extiende desde
el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba
a todo el centro y sur de Santa Fe, donde la colectividad tana afincada
no sólo produjo incontables toneladas de trigo para los ávidos
barcos sino centenares de jugadores para Newell’s y Central primero
y para el mundo después. Cualquiera que se ponga –como se
puso Campitos– a inventariar apellidos y orígenes, comprobará
la proliferación de gringos peninsulares entre los jugadores de
los equipos rosarinos desde décadas atrás. El meritorio
trabajo en las inferiores de Ñuls de Jorge Griffa –dicen las
malas lenguas– no fue otra cosa que salir al campo a juntar –o
cosechar, casi- tanitos hábiles, fuertes, despiertos y bien alimentados.
De Valdano a Batistuta con infinidad de escalas previas, intermedias y
posteriores.
Y todo tiene que ver precisamente con la apoteosis todos los domingos
renovada –ayer hizo tres más en su camino hacia una nueva
hazaña en el calcio– del incombustible goleador de Reconquista,
uno de esos emblemáticos, privilegiados, frutos de la Pampa Gringa
para el mundo. Porque el fenómeno Batistuta plantea, además,
otra cuestión que Campitos no consideró pero que también
puede tener sus puntas para descular: no (sólo) interesa ver de
dónde vienes sino saber adónde vas. Y Batistuta siempre
ha tenido claro cuál era su destino, ese a donde llevan todos los
caminos: Roma. Con todo lo que significa.
Se sabe: Batistuta estuvo nueve temporadas en la Fiorentina –llegó
desde Boca tras pasar por River desde su Newell’s original–
y allí batió todos los records de goles e idolatría.
Pero no fue campeón. Se sabe: la Fiorentina es el equipo mediano
de una ciudad entorpecida de belleza, inmovilizada por miradas de embeleso
que la congelan. Era el ámbito y el contexto para Francescoli,
por ejemplo. En una ciudad museo, con un equipo más para ver que
para ganar, Batistuta fue la apolínea belleza del David encarnada
y sujeta en tensión. El magnate Cecchi Gori –que lo atesoró
en su jaula de oro casi una década– lo exhibía cada
domingo, lo compraba cada año con el mejor contrato, pero él
quería otra cosa: quería ganar, quería conquistar,
quería la desprolija, desaforada apoteosis del Poder.
Y ahora está en Roma, donde ya no importa ser bello –que lo
es– sino pisar y pasar por arriba –que lo hace–. Bati es
más jugador de circo (romano) que de museo (florentino). La perfección
estática del equilibrado David le sentaba, pero no daba cuenta
de su alma caliente y ambiciosa. Cambió de mármol, bajó
en el mapa, se calentó. Es el último de esa galería
de bustos imperiales, desafiantes, tan humanos e imperfectos que hicieron
y deshicieron el mundo conocido. Ha encontrado su lugar. De la Pampa Gringa
al Imperio.
REP
|