|
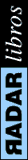
|
Escribir,
ellos dicen
por
Rubén Ríos
El tipo
del traje de neoprene miró las olitas, los barcitos desolados de
la playa y al final, nada, hizo un gesto que quería significar
lo inevitable y obvio, y respondió: Y sino ¿cuál
sería la gracia? Verdaderamente, ¿cuál sería
la gracia de navegar en un kajak sobre olitas mansas y dóciles,
bajo un cielo apenas revuelto por el aleteo de las gaviotas? ¿Qué
podría tener de interesante, de extraordinario, de riesgoso incluso,
remar en una canoa esquimal en ese mar de Gesell laxo y ordinario como
un monstruo dormido? Nada, por supuesto. El tipo del traje de neoprene
quería olas en serio, un cielo tumultuoso, viento y furia, el mar
embravecido e inmoral. Quería un poco de peligro, la gracia del
peligro. Y, claro, salir ileso, vivito y coleando, para contar el cuento.
El V Encuentro Nacional de Narradores celebrado en Villa Gesell, en el
marco de diversos auspicios oficiales, el fin de semana pasado, deparó
a sus protagonistas la gracia del peligro y al final esa sensación
de haberlo vencido, al menos por un tiempo. Ya se sabe cómo es
el mar. Y cómo es la literatura, por decirlo así. Se trata
siempre de contar el cuento, de narrar. En este caso de escribir, ya que
bajo el tema de “escribir” fueron convocados a Liliana Heker,
Raúl Vieytes, Andrés Rivera, Eduardo Blaustein, Leopoldo
Brizuela, Noé Jitrik, Eduardo Belgrano Rawson y Tununa Mercado.
Porque “escribir”, ya se sabe, también resulta a veces
peligroso.

De izquierda
a derecha: Eduardo Blaustein, Liliana Heker, Raúl Vieytes (agachado),
Noé Jitrik, Tununa Mercado, Leopoldo Brizuela y Andrés Rivera.
Dinámica
de lo impensado
Los quebrachos crepitantes del hogar de Bel Motel (la coqueta casa
de té donde se realizó el encuentro) y el olor del café
y el frío y el saxo narcotizante de Parker por ahí no predisponían
para nada, pero las fuerzas de las palabras tienden a llevarse todo por
delante. Y entre los primeros, si se descuida, al escritor. Así
estaban las cosas, un poco aletargadas, cuando Vieytes (Primera Mención
en el Concurso 1999 de Clarín por la novela Kelpers) abrió
el debate luego de las palabras preliminares del coordinador Miguel Russo,
con una frase que adjudicó a Borges y que no parecía de
Borges. Era demasiado pretenciosa y cursi, como ese título, El
tamaño de mi esperanza, que Borges desterró de su obra.
La duda, si la hubo, se disipó como una exhalación. La frase,
confirmó Vieytes, no era de Borges, sino de él.
A las risitas nerviosas del auditorio, que escucharon al autor de Kelpers
ponderar el plagio y las imposturas porque las palabras no tenían
dueño, le siguió la intervención de Liliana Heker
ubicada en las antípodas de su colega. Desacreditó como
fallida la cita apócrifa (“no era la sintaxis borgeana”,
dijo) y puntualizó didácticamente que es en el cómo
se escribe donde el escritor ejerce su libertad y su singularidad, y no
-como suele creerse– en el qué de un relato. Pero “el
oficio de escritor” así caracterizado no persuadió
a Blaustein (último premio Emecé de novela), quien citando
el título de un famoso libro de Dante Panzeri definió el
acto de escribir como una “dinámica de lo impensado”.
Si bien esto no lo convenció, porque se declaró “perplejo”
con respecto de lo que legitimaba eso mismo, escribir: es decir, justamente,
lo impensado.
En cualquier caso, una dinámica de lo “impensado” fue
dominado las exposiciones. De un lado Vieytes –quien se adjudicó
una lujosa frase (“se trata de producir algo más interesante
que el silencio”)– y Blaustein -que insistió una y otra
vez acerca de aquello que legitimaba al acto de escribir más allá
de las trivialidades y los divismos– y del otro Liliana Heker, refugiada
en impedir que el “oficio” de escribir fuera corrido o perturbado
de una práctica de la palabra sujeta a reglas y códigos,
de alguna manera intentando desdramatizar un asunto que para ella (al
parecer) tiene pocos dilemas o que se reduce a uno: evitar el enmudecimiento.
Fue por ahí, más o menos, que todo comenzó a empeorar
o a mejorar, según se mire. Las intervenciones se fueron haciendo
menos consistentes, másfragmentarias, más confusas. Vieytes
–que ya prefería al acto de escribir, el de leer–, Blaustein
–recordando sus lecturas favoritas de Philip K. Dick, a quien le
fascinaba la idea de inventar un lenguaje–, Liliana Heker –que
cada vez más defendía su lugar de escritora, como si alguien
dudara de él. Todos enredados en un diálogo de sordos, impermeables
a las preguntas del público, progresivamente más solos,
más hechizados por sus propias palabras. No serían los únicos
en padecer ese síndrome.
Nunca,
nunca más
En medio de esa nebulosa sucedió algo que llevó al
clímax esa dinámica de lo impensado, como en una especie
de lógica dadá. Replicando a Liliana Heker, luego de varias
escaramuzas con respecto del placer o el displacer que produce el “hecho”
estético, Vieytes echó más leña al fuego.
Y casi, casi, se quemó, como un incendiario inexperto. No tuvo
mejor idea como ejemplo de esa clase de relatos o de obras literarias
–sin distinguir lo uno de lo otro– que provocan sobre todo más
angustia y dolor que placer, que recurrir al Nunca Más. Con esto
Vieytes intentaba refutar el hedonismo estético de Heker, pero
no tomó en cuenta que para muchos de los presentes el texto escrito
por Ernesto Sabato no era “literatura”, ni ficción, ni
relato, sino un documento histórico sobre la desaparición
de las personas durante la última dictadura militar.
La problemática que Vieytes involuntariamente traía a la
mesa acerca del vínculo complejo entre relato y ficción
(o, si se quiere, entre “las palabras y las cosas”), en vez
de empujar el debate hacia la significación de la obra periodístico-literaria
de Rodolfo Walsh o de los efectos de “verdad” de ciertos textos
ficcionales o de la función política del relato, en vez
de parar la pelota de lo impensado, la incrementó. Además,
como para Vieytes el Nunca Más era superior a cualquier obra de
Sartre, una señora del público y Liliana Heker lo amonestaron
sin perder un segundo. Tampoco Andrés Rivera se demoró en
hacer oír su voz metálica desde el público (“no
te confundas”, le disparó al pobre Vieytes), ni Belgrano Rawson
–en apoyo de Rivera–, ni nadie que tuviera ganas de decir algo
en la caldeada Bel Motel.
Con todo lo cual Vieytes debe haber tenido muchas ganas de desdecirse.
No sólo había denostado sin argumentos sólidos a
un santo laico (con muchos devotos) como Sartre, sino que había
puesto en cuestión el estatuto mismo del Nunca Más. Al final
cambió de ejemplo y para ilustrar su posición antihedonista
usó la novela Villa de Luis Gusmán, pero se había
perdido lo más interesante por la hostilidad que había despertado.
A eso, cuando pudo, se refirió Blaustein. Se declaró sorprendido
y (de nuevo) perplejo por el grado de repudio ante las afirmaciones de
su colega, lo cual le parecía digno de mejores causas o un equívoco,
como si las agresiones hubieran confundido el blanco. Algo de razón
tenía Blaustein. Como si interrogar el estatuto del Nunca Más
fuera equivalente a poner en tela de juicio la verdad histórica
del terrorismo de Estado en la Argentina.
A ninguno de los periodistas que cubría el encuentro se le pasó
por la cabeza, ni por un segundo, que concebir al documento de la Conadep
como un relato (lo que, en definitiva, es) suponía semejante cosa.
El tema fue excluyente luego, durante la cena y en la Jirafa Roja. Tanto
Cristina Mucci, quien reprobaba de Vieytes cierta ligereza y
superficialidad, o de quienes interpretaron lo ocurrido como una escenificación
de un conflicto generacional, coincidieron en un punto: el momento más
interesante y rico del debate se había perdido tras los exabruptos,
las simplificaciones y la violencia verbal de los protagonistas.
El
fantasma de Dinamarca
La mesa de Andrés Rivera y Eduardo Belgrano Rawson empezó
en un tono monocorde y civilizado, aunque los gags y ocurrencias de Belgrano
–quizá porque intentaba no aburrirse él mismo–
evitaron que fuera lisa y llanamente aburrida. Belgrano, hasta el momento
de la tempestad, disfrutaba de la calma chicha del debate con una inclinación
a quitarles peso específico a las preguntas de Russo sobre el acto
de escribir y a irse por las ramas fantasmáticas de la situación
política y social del país. O a irse hacia otros sitios,
como cuando afirmó que “las mejores cosas no se escriben con
computadora”. Afirmación sin pies ni cabeza que recibió
un cuento breve de la historia de los instrumentos de la escritura por
parte de Noé Jitrik, desde su asiento en la platea. Rivera, en
cambio, respondía más seriamente, aunque poco a poco, a
preguntas que nadie le hacía (nadie, al menos, de carne y hueso).
El síndrome fue prolongándose en Belgrano, quien tampoco
escuchaba demasiado las preguntas de Russo, muchas de ellas formuladas
por el público. Daba la impresión de que eso que ocurría
en Bel Motel, mientras ardían los leños aromáticos
y humeaban los cigarrillos, le importaba muy relativamente. Con simpatía
campechana y humor más bien irónico, relató algunas
de sus experiencias como periodista de Siete días y algunas cuestiones
referidas a su novela Fuegia, pero el anecdotario y los chistes (una especie
de cortina de papel picado y serpentinas) no consiguieron encubrir la
verdadera preocupación del escritor.
De pronto, la sombra de la realidad del país, cuya carga dramática
le ganó a la comedia que montaba Belgrano, creó un espeso
silencio y luego de mencionar la felicitación de Clinton a De la
Rúa, lo llevó a concluir: “Y nosotros acá, como
si estuviéramos en Dinamarca”. Más de uno, por ese
maldito trabajo del sentido en las palabras, asoció “Dinamarca”
con el olfato de cierto príncipe sensible a los olores pútridos
y a los fantasmas. Sin duda Belgrano quiso decir otra cosa, pero el halo
sugerente se desplegó. De olor a podrido y fantasmas, en todo caso,
parecía conformarse la trama sórdida de la historia argentina
contra la que Rivera luchaba desde hacía un largo rato (o desde
el principio) en Bel Motel. Porque en el momento en que se declaró
un escritor “exiliado” en su propia tierra (aludiendo, de paso,
a su próxima novela Tierra de exilio), punto culminante de su explícito
malestar con la sociedad en la que vivía, Rivera sangró
por la herida, a la vista de todos.
Es que si el autor de No se turbe vuestro corazón había
optado por un disfraz carnavalesco, Rivera optaba por el de “escritor
exiliado”. Nadie, en su sano juicio, creería eso de Rivera.
En el fondo, se defendían (sin eludirlo) de lo mismo: del fantasma
de la Argentina o de la Argentina como fantasma, de un país-fantasma.
Por eso Rivera, además de hacerse pasar por “exiliado”,
había jurado que no escribía para nadie. O Belgrano, quien
confesó que escribía para pagar los servicios y los impuestos
y otros gastos. Ahora, todo se había deslizado de una dinámica
de lo impensado a una dinámica del fantasma, que por ambos extremos
anudaban –por lo menos –literatura y sociedad. Fue entonces
que el instinto periodístico de Blaustein reaccionó y preguntó
lo que había que preguntar. Preguntó por el modo en que
los problemas del país afectaban el acto de escribir.
Rivera, que fue el primero y el único en responder, no entendió
o no escuchó la pregunta. Demasiados fantasmas, demasiadas dinámicas
mezcladas, de nuevo, alcanzaban el clímax. Y Rivera dijo con bronca,
con angustia y desazón, respondiendo sin duda a un terrible fantasma,
que “ningún libro le cambia la vida a nadie”. La frase
cayó como si alguien hubiera tirado un cadáver en plena
fiesta. Y de nuevo, como en el incidente del día anterior con Vieytes,
la frase originó una tormenta, un torbellino de pasiones, todos
los ejércitos de fantasmas imaginables. Y Tununa Mercado, desde
el auditorio, dijo a viva voz que eso era “fascismo”. De algún
modo ella expresó así, con ese nombre de espanto, lo que
muchos sintieron ante la aseveración de Rivera, que quizá
harto de humanismos y de buenas conciencias borraba el influjo de los
grandes libros de la cultura (los Evangelios, el Manifiesto Comunista
o Madame Bovary), despotenciaba la literatura y tornaba ya no difícil
(que lo es, y muy) escribir libros que transformen la vida de los hombres,
sino francamente imposible.
O quizás simplemente se trataba de algo menos totalizador y Rivera
se refería a sus novelas y a sus ganas de que las palabras perforaran
los cuerpos y los corazones, hasta que el mundo se partiera en dos.
Además, como Belgrano Rawson en algún momento había
puesto el dedo en la llaga de la crítica literaria en los suplementos
culturales de los diarios, Noé Jitrik se sintió tocado personalmente.
Y tomó la palabra, en parte, en buena parte, movido (otra vez)
por un malentendido, un equívoco flagrante. Puesto que Belgrano
no había mencionado para nada la crítica literaria académica.
Jitrik, de todas maneras, enredado en esa dinámica del fantasma
dinamarqués, valorizó el trabajo del crítico y se
negó a considerarla insignificante, como pretendían Belgrano
y, sobre todo, Rivera. Y postuló, desde luego, que los libros le
cambiaban la vida a la gente, aunque no dio títulos ni dijo de
qué modo lo hacen.
El destello de Jitrik alcanzó para poner en apuros a Rivera. Si
un libro no le cambiaba la vida a la gente, muchos de los que estaban
en la Bel Motel de pie y exigiendo a Rivera que ratificara o rectificara
su apotegma no sabían bien qué hacían ahí.
El autor de La revolución es un sueño eterno, puesto en
ese trance, hostigado y presionado por el auditorio a resucitar o matar
para siempre el libro, no hizo más que contradecirse. Después
de todo, esa misma tarde un chico de 18 años aspirante a escritor
le había dicho que sus novelas le habían modificado la vida,
aunque eso a Rivera le producía más desconcierto que otra
cosa.
Por suerte la amistad de Belgrano acudió en su salvataje, confesando
que los libros de Rivera efectivamente a él le habían cambiado
la vida. Así que, de ahí en más, Rivera podía
quedarse tranquilo, aunque Belgrano no parecía ser exactamente
el tipo de “gente” (tampoco el joven aspirante a escritor) en
la que pensaba Rivera cuando enunció la frase del escándalo.
El
viento y la furia
El cierre del V Encuentro Nacional de Narradores careció de
conclusiones. O de preguntas, que es una manera de afrontar los problemas
y abrir la discusión. Por el contrario, esta vez hubo respuestas,
Russo no quedó pagando y, por fin, el acto de escribir pudo más
o menos dilucidarse desde las ópticas de Jitrik, Tununa Mercado
y el Primer Premio de Novela 1999 de Clarín, Leopoldo Brizuela.
Sin duda este último fue uno de los escritores que participó
más vivamente de los avatares del encuentro. En suma, la última
mesa privilegió la mesura y el recogimiento en torno de la literatura,
pero no retomó ninguno de los cabos sueltos, ninguno de los episodios
conflictivos, de los problemas abortados por la autorreferencia o el desasosiego.
El tipo de traje de neoprene se aventuraba con la canoa kajak porque ambicionaba
el riesgo, ponerse a prueba, y no otra cosa. Deseaba esa gracia. El mar
embravecido por la tormenta que se desató en Gesell, cuando ya
terminaba el Congreso de Escritores, se lo habrá concedido. La
literatura también, en esos días, se encargó de distribuir
esa gracia de los peligros. Ahora, se trata de escribir el mejor cuento.
arriba
|