|
Por
Sandra Russo
 Desde
la tapa de la edición de abril de Time, la modelo Christy Turlington
mira serena a la cámara desde su posición de Rooster, un
asana sólo para iniciados. Ella lo es: ha estado practicando yoga
durante los últimos quince años, casi la mitad de su vida.
En el interior de la revista, Sharon Gannon, una maestra de esa disciplina
hindú fundadora del Centro Yoga Jivamukti de Nueva York, se ha
dejado fotografiar sola y con Turlington en posturas que demuestran una
increíble fuerza y al mismo tiempo una notable calma. Acaso en
esa promesa, fuerza y calma juntas, indisociadas, se base el furor del
yoga en Occidente. Millones de personas que viven la vida loca buscan
afanosamente una herramienta que les permita mantenerse competitivas y
eficientes, y que al mismo tiempo las alivie del malestar globalizado. Desde
la tapa de la edición de abril de Time, la modelo Christy Turlington
mira serena a la cámara desde su posición de Rooster, un
asana sólo para iniciados. Ella lo es: ha estado practicando yoga
durante los últimos quince años, casi la mitad de su vida.
En el interior de la revista, Sharon Gannon, una maestra de esa disciplina
hindú fundadora del Centro Yoga Jivamukti de Nueva York, se ha
dejado fotografiar sola y con Turlington en posturas que demuestran una
increíble fuerza y al mismo tiempo una notable calma. Acaso en
esa promesa, fuerza y calma juntas, indisociadas, se base el furor del
yoga en Occidente. Millones de personas que viven la vida loca buscan
afanosamente una herramienta que les permita mantenerse competitivas y
eficientes, y que al mismo tiempo las alivie del malestar globalizado.
Lo que en los 60 fue una moda de elites culturales orientalizadas hoy
ha alcanzado grados de divulgación enormes. Los médicos
recomiendan yoga. Los psicólogos y los psiquiatras, también.
Eso dio motivo a la tapa de Time. Millones de personas están descubriendo
ahora las virtudes de estos ejercicios antiquísimos que parecen
mejorar la calidad de vida sin contraindicaciones. No hay que exponerse
a otra cosa que a respirar, relajarse, concentrarse, elongar músculos
y buscar la calma. No hay que creer en nada en especial, más allá
de principios humanitarios básicos comunes a todas las religiones.
En una de las seis sedes porteñas de la Fundación Indra
Devi, su discípulo David Lifar intenta hacerle un lugar –literalmente,
le busca una colchoneta– a una profesora de educación física
cuya columna vertebral está en problemas. La clase está
totalmente completa. La chica no se resigna a irse. Le pide a Lifar que
interceda. Mientras tanto, en la recepción, una señora de
74 años averigua horarios. Dice que ya ha tomado clases en el pasado,
hace dos décadas. Y que ahora quiere volver. “Me hace bien
a los huesos”, explica.
Lifar se formó como instructor con Indra Devi. Hoy aplica ese yoga
de ocho pasos que consta 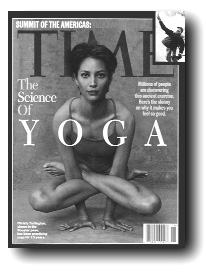 de
una serie de principios filosóficos muy básicos; de las
posturas o asanas, que en sí mismos son curativas y energizantes;
de una respiración consciente y completa; de ejercicios de concentración,
que literalmente enseñan a llevar la atención hacia un centro;
de ejercicios de relajación, en los cuales se recorre el cuerpo
con la mente y se intenta descubrir en él los nudos de tensión;
y finalmente de meditación, a la que se llega cuando se ha logrado
controlar los sentidos y se es capaz de dirigirlos. Se busca así
el espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Quienes lo encuentran
aseguran que es a eso a lo que los orientales llaman paz interior. de
una serie de principios filosóficos muy básicos; de las
posturas o asanas, que en sí mismos son curativas y energizantes;
de una respiración consciente y completa; de ejercicios de concentración,
que literalmente enseñan a llevar la atención hacia un centro;
de ejercicios de relajación, en los cuales se recorre el cuerpo
con la mente y se intenta descubrir en él los nudos de tensión;
y finalmente de meditación, a la que se llega cuando se ha logrado
controlar los sentidos y se es capaz de dirigirlos. Se busca así
el espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Quienes lo encuentran
aseguran que es a eso a lo que los orientales llaman paz interior.
“Ultimamente estamos recibiendo muchos profesionales, sobre todo
gente que proviene del mundo de la informática”, dice Lifar.
“Gente que tiene trabajos en los que el cuerpo sufre. Los docentes,
por ejemplo, llegan con disfonías. Vienen chicos jóvenes
que trabajan en empresas multinacionales, recepcionistas que atienden
cien llamadas por día, lo que equivale a cien problemas. Hay aspectos
sutiles de las relaciones interpersonales que la gente no sabe cómo
manejar. Todos se van cargando con la energía ajena, sin saber
cómo descargarse. Y el yoga tiene respuestas”. En el ‘88,
cuando Lifar comenzaba a trabajar con Indra Devi, le propuso hacer clases
especiales y gratuitas de respiración. Ella estuvo de acuerdo y
lo puso a cargo. Desde entonces han pasado por ellas miles de personas.
Y siguen pasando. “Hoy, por ejemplo, estuve en la sede de Caballito
dando una de esas clases. Había sesenta personas. A veces miro
a la gente en esas clases y digo qué raro, nos enseñan a
hablar, a caminar, a jugar, pero nadie nos enseña a respirar”.
Lifar destaca dos aspectos del yoga que acaso expliquen por qué
Occidente ha recibido al yoga con los brazos abiertos. Por un lado, la
concentración “es eficientista, porque en la medida que uno
puede concentrarse eficientiza su tiempo, no debe repetir varias veces
las mismas cosas. El yoga rescata este concepto porque lo que busca es
que, gracias a la concentración, se aproveche el único bien
humano no renovable, que es el tiempo de vida”. Por otro lado, esta
disciplina con más de dos mil años de historia es un ariete
contra la mala sangre. “Cuando estoy tranquilo, el 60 por ciento
del oxígeno que entra a mi cuerpo va a parar a mi cerebro. O sea
que el 5 por ciento de mi cuerpo requiere poco más de la mitad
del oxígeno del que dispongo. Cuando me pongo nervioso, el cerebro
se lleva más de 95 por ciento del oxígeno, o sea que cuando
vulgarmente se dice que uno se hace mala sangre, es porque el cuerpo está
fabricando sangre de mala calidad. Por eso es importante recuperar la
calma”.
|
El
secreter
Quejas,
no
La queja siempre trae descrédito. Más sirve de ejemplar
atrevimiento a la pasión que de consuelo a la compasión.
Abre el paso a quien la oye para lo mismo, y es la noticia del agravio
del primero disculpa del segundo. Dan pie algunos con sus quejas
de las ofensas pasadas a las venideras, y pretendiendo remedio o
consuelo, solicitan la complacencia y aun el desprecio. Mejor política
es celebrar obligaciones de unos para que sean empeñados
por otros, y el repetir favores de los ausentes es solicitar los
de los presentes, es vender crédito de unos a otros. Y el
varón atento nunca publique ni desaires ni defectos, sí
estimaciones, que sirven para tener amigos y contener enemigos.
(Baltasar
Gracian, de “Oráculo manual y arte de la prudencia”).
Editorial Debate.
|
|
Sobre
gustos...
Por Andrés Osojnik
Las
historias de Mariana
Uno suele
poner cara de comprensiva circunstancia cuando el padre que tiene
enfrente empieza su cotidiano relato de lo que ya puede hacer su
pequeño/a hijo/a, de lo que ya aprendió, de lo inteligente
que es. Es el padre, piensa uno, mientras le hace las preguntas
de ocasión.
Un día la paternidad le toca a uno y la bebé de la
que se habla es la propia. Entonces uno va por el mundo contando
que la nena (todos saben hasta el hartazgo que se llama Mariana)
ya tiene dos años, que sabe su edad y la muestra con los
dedos, que sabe contar hasta cinco y que ya reconoce el amarillo,
el verde y el rojo. Que para ella un pajarito es un petén
y la tortuga Manuelita es Madudita y que se pasa el día pidiendo
el disco de María Elena Walsh. Que además lo reconoce
a la perfección entre toda la discoteca, como al resto de
los que le pertenecen.
Se sabe, esa teorizada tendencia de la nueva masculinidad nos dio
permiso a los varones (¿o fue al revés?) no sólo
para hacernos cargo de la paternidad sino también –y
sobre todo– para disfrutar de ella. Ocuparse del hijo/a, de
las vacunas que hay que darle, de llevarlo al jardín, de
jugar con él/ella, y además deleitarse con todo: pocas
cosas pueden ser tan difícilmente comprensibles para los
no iniciados como que un papá hasta pueda encontrar placentero
cambiarle el pañal a una hija.
Si el ejercicio de la paternidad es en sí misma una fuente
de placer (única manera de sobrellevar una noche en vela
porque la nena estaba con cólicos, con fiebre o simplemente
porque a la tarde durmió mucha siesta), contar en el trabajo
o en el bar esas experiencias de la nimiedad cotidiana (“Mariana
está aprendiendo a decir su apellido, pero en lugar de decir
Osojnik dice Osokim”) extiende la paternidad más allá
del tiempo compartido con la hija, siempre demasiado escaso a juzgar
por las ganas propias. (Y las de Mariana, evidenciadas en el pedido
de la despedida: “Se va papito no”.) El monólogo
sobre las hazañas del nene/a puede devenir diálogo
si el interlocutor es otro padre con ojeras. Y en ese caso uno puede
terminar discutiendo sobre marcas de pañales con la misma
seriedad que a la hora de analizar cómo es que Menem pudo
caer preso.
Ya no se trata de la obligación, de la responsabilidad de
ejercer la paternidad. El placer de disfrutarla abarca aquellos
conceptos y los supera. Por eso las historias de Mariana valen la
pena de ser contadas. Como también lo serán las de
su hermana Natalia, que está por nacer.
|
|













