|
 Entre
1965 y 1978 tuve varias largas conversaciones con Borges. Hablamos de
todo, y fugazmente de fútbol. Pero me quedé, como se dice,
con la sangre en el ojo. Borges, muerte mediante, ya no está. Pasados
los años, ficción mediante, me permito reanudar esa conversación. Entre
1965 y 1978 tuve varias largas conversaciones con Borges. Hablamos de
todo, y fugazmente de fútbol. Pero me quedé, como se dice,
con la sangre en el ojo. Borges, muerte mediante, ya no está. Pasados
los años, ficción mediante, me permito reanudar esa conversación.
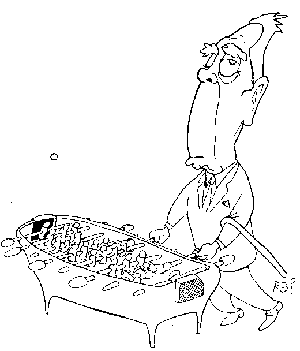 Vascamente
porfiado, sigo creyendo con Borges, si hubiera aprendido a leerlo, a verlo,
hubiera sido un gran gozador del fútbol. Vascamente
porfiado, sigo creyendo con Borges, si hubiera aprendido a leerlo, a verlo,
hubiera sido un gran gozador del fútbol.
–Borges, usted sabe que todo es posible. Entonces conversemos.
–Le agradezco. No soy más que un lector. Todo lector es un
hombre solo.
–No se cierre, no se niegue la posibilidad de esta conversación.
Toda conversación es una aventura.
–Padezco de nihilismo básico. Gracias. No insista.
–Sepa disculpar la insistencia. Por más que estemos en el
año 2000, tenemos que conversar.
–¿Y de qué le parece que podemos hablar?
–Tal vez de fútbol.
–Abominable asunto. Nuestra conversación ha concluido.
–Usted al fútbol lo ignoraba. Por eso no llegó a enterarse
de su dimensión épica, de sus posibilidades estéticas,
del drama y la alegría que anidan ese juego.
–La dicha es mejor que la alegría, dice William Blake. Prescindir
del fútbol para mí ha sido una dicha.
–¿La ignorancia de algo puede conducirnos a alguna dicha genuina?
–Acato su sentencia: soy un ignorante. Pero alcanzo a vislumbrar
que el fútbol no es otra cosa que la apoteosis de la guarangada.
–Podríamos discutirlo.
–Es inútil. Le aviso que hace rato que yo no estoy en el mundo.
He padecido ese proceso impuro que se llama morir.
–Eso no importa. La muerte es una anécdota, Borges. Tratemos
de conversar.
–¿Tiene que ser sobre fútbol?
–En éste casi sí. Sabe... yo tengo fe en que usted
accederá a conversar por más que el fútbol le provoque...
–... asco.
–Ya verá que su asco muta en curiosidad.
–Todo es posible, joven. Hasta es posible encontrar un católico
civilizado que prefiere la persuasión a la intimidación.
–Ese católico, Borges, es Chesterton. Chesterton llegó
a interesarse mucho por el fútbol.
–¡¿Chesterton?!
–Gilbert Keith Chesterton. 1874-1936. ¿Acepta ahora esta conversación?
–Sería una descortesía para el invocado Chesterton
no aceptarla. Dígame.
–Don Borges, ¿por qué siempre rechazó el fútbol?
–Alguna vez, allá por 1977, se lo expliqué en una conversación
real. No he variado: lo rechazo porque la idea de competir me parece innoble,
porque convoca mucha gente...
–¿Y qué hay si convoca mucha gente?
–El fútbol es la vindicación del canibalismo.
–El canibalismo, Borges, no precisa del fútbol para ser vindicado.
Hoy vivimos algo que dulcemente se llama globalización, sinónimo
de genocidio institucionalizado. El canibalismo parece cuento de hadas.
–Si así son las cosas, habrá que responsabilizar a
la cosmogonía de Leucipo: la formación del mundo por fortuita
conjunción de los átomos.
–Dejemos a Leucipo. Estábamos tratando de hablar del fútbol...
¿Será posible, Don Borges, que no le despierte la menor
curiosidad?
–Bueno, no deseo defraudarlo, cierta curiosidad tengo: explíqueme,
¿cómo es una turba de guarangos reunidos para expresar la
pasión desbocada?
–Usted se refiere a un grupo de hinchas exasperados, a los barrabravas.
–Me refiero a esa reunión de vulgares que convocan los estadios.
Dígame, Rodolfo: ¿a qué huele esa gente enarbolada
por la guarangada?
–A ver si puedo explicárselo: cien o doscientos barrabravas
huelen como podría oler una reunión de cien o doscientos
malevos en trance de afrontar duelo. La adrenalina del supuesto coraje.
–El olor masivo de la cobardía.
–Sí, Borges, la cobardía enfurecida. La patota. Cien
o doscientos barrabravas huelen como podrían oler cien o doscientos
malevos de esos que usted... admira.
–Pero hay una diferencia, los fanáticos del fútbol
son cobardes. Se amparan en la patota guaranga, repito, vindicación
del canibalismo. Los malevos en cambio son redimidos por el coraje. Cada
malevo está solo con su destino. No me parece que sea el caso del
hincha.
–Sin ánimo de ofender su devoción, yo le diría,
Borges, que los malevos también son de sustancia cobarde.
–¿A usted le parece?
–¿No es de cobardes, acaso, adicionar un cuchillo al propio
cuerpo? Si están con el cuchillo, Borges, ya no están solos.
En todo caso, cada hincha no es menos cobarde que cada malevo.
–Los que usted llama hinchas renuncian a su individualidad. ¿Qué
se puede esperar de sus entusiasmos? El incendio total de las bibliotecas,
por ejemplo. No es casual que la superstición del fútbol
tenga tanta adhesión en este arrabal del mundo, la Argentina.
–No se engañe, Borges, el fútbol también caló
hondo entre los que alguna vez usted denominó los oblicuos japoneses.
–No es una buena noticia la que usted me da. ¿Tiene otras
noticias para propinarme?
–Le cuento que el último campeón mundial del siglo
fue Francia. Dos millones de personas en los Campos Elíseos. A
la Torre Eiffel por poco la arrancaron de cuajo y la llevaron en andas.
–¿Esto pasó en la patria de Descartes y Conde?
–Eso pasó, Borges. También los alemanes celebraron
sus títulos mundiales...
–Yo pensé que el suicidio había concluido con el incesante
Hitler.
–Borges, tal vez las que le enumero no serían malas noticias
si usted no descalificara el fútbol. El fútbol no es malo
en sí. No potencia el mal. En todo caso nos espeja.
–El fútbol es una obscenidad sentimental.
–Sigue descalificando lo que usted no se permitió conocer.
El fútbol es prodigioso. Usted no sabe lo que se perdió.
–Usted, Adolfo...
–Rodolfo.
–Usted, Rodolfo, me empuja a la emisión de apotegmas cínicos
o blasfematorios.
–Blasfeme, Borges, blasfeme. Putee. Eso es bueno para el colesterol,
para la tiroides y sobre todo para la miopía.
–Ahora sé qué fue lo que me condenó a la ceguera:
mi imposibilidad de acceder a la guarangada.
–Putear no siempre es una guarangada. Estornudar tampoco. Asomarse
al misterio de una cancha de fútbol tampoco.
–Para mí, la del fútbol es una causa indefendible.
–No le pido que lo defienda al fútbol, sólo que se
permita conocerlo.
–No quiero convertirme en un fanático de la euforia desaforada.
–No le pido que se convierta en eso, sólo que se permita conocerlo.
Usted, Borges, en una charla que tuvimos en el año 1965 me confesó
que no sabía qué eran las nueces. Que nunca las había
comido. Me preguntó incluso si uno se ensucia al comerlas...
–Me acuerdo. ¿Y a qué viene eso?
–Viene a que así como ignoraba las nueces se la pasó
ignorando al fútbol. Hubiera sido, digamos, penoso que dijera que
no le gustan las nueces porque no las conocía. Lo mismo ocurre
con el fútbol. Usted lo descalifica sin haber aprendido a leerlo.
–Me quiere sugerir que soy un analfabeto.
–Bueno, en este punto... usted... es un analfabeto.
–Un analfabeto agradecido y dichoso. Pero tengo que confesarle que
algo me inquieta... Déjeme preguntarle: eso que me propinó
acerca del interés de Chesterton sobre el fútbol, ¿de
dónde lo sabe?
–Lo soñé. Soñé que Chesterton iba con
el padre Brown a la cancha del Manchester. Y se fascinaba.
–Ah, lo soñó... entonces puede no haber sucedido.
–Me extraña oír eso de su boca: ¿desde cuándo,
Borges, los sueños no son parte esencial de la realidad?
–Me temo que esta conversación se vuelva infinita. Entonces
sabré en qué consiste el tan mentado infierno.
–No tema, Borges. Esta conversación no se volverá infinita.
Sólo se trata de que usted alguna vez se permita el conocimiento
de lo que es el gol.
–A eso que usted llama gol no me hace falta conocerlo, puedo intuirlo...
Es una mera interjección. Una interjección que usurpa la
función del razonamiento.
–El gol es muchísimo más que una interjección.
Por lo demás, si sólo eso fuera bien vale recordar que la
interjección es una parte de la vida. No se la debe aniquilar.
–No hace falta aniquilarla. El gol es un vano estampido consagrado
por la estéril guaranguería. Seguramente inventado por la
irreparable ingenuidad de alguna tribu ociosa.
–Tribu inglesa, Borges.
–Usted quiere ofender a mi amada Inglaterra. Sepa que mi sangre y
el amor a las letras me arriman indisolublemente a Inglaterra.
–Inglaterra. Los ingleses. Justamente ellos inventaron el prodigioso
juego del fútbol que usted aborrece. Gol viene del inglés
goal. Meta. Objetivo. Se pronuncia góul.
–Y degeneró en gol.
–No hay caso, don Borges. Usted no amaina su animosidad contra el
fútbol. No se imagina el suceso estético que a veces generan
algunos equipos, algunos jugadores.
–Pegarle brutalmente a una esfera indefensa no me parece que pueda
generar nada que nos acerque a lo estético.
–Justamente, hay artistas futbolistas que a la pelota no le pegan.
Tienen manos en los pies. Usted debiera verlos: Maradona, Bochini, Willington,
Riquelme, Aimar, Legrotaglie... Usted se estuvo perdiendo algo fascinante.
–Es inútil que renueve sus argumentos. Resígnese. Además
ya es tarde: soy un ciego sin retorno.
–Es que el fútbol propone intensidades, emociones impredecibles.
–Prefiero otras emociones.
–¿Por ejemplo?
–Por ejemplo leer el evangelio gnóstico de Basílides.
O averiguar cuántas veces las aguas del Ganges han reflejado el
vuelo de un halcón.
–No me resigno a que usted se quite la posibilidad de descifrar el
indescifrable fútbol. Vamos, maestro...
–No me diga eso: soy un viejo alumno.
–Si es un viejo alumno, está en trance de aprender. Aprenda
el fútbol.
–Me niego a enrolarme en una vacuidad ruidosa.
–Será una vacuidad, pero es una vacuidad prodigiosa que incluye
en el vértice del mismo instante la comedia, el drama, la tragedia
y el éxtasis. Y después la vida continúa.
–Absurdo, puro absurdo...
–Precisamente, el fútbol matiza la absurdidad del mundo instalada
dentro de la congénita absurdidad de la vida. Y un detalle más:
nada nos hace tan iguales como el fútbol, salvo la muerte.
–Suena tentador lo que me postula, pero recuerde lo que le dije en
una conversación real, hace años: yo no puedo claudicar,
no puedo aceptar algo en donde uno gana y el otro pierde, eso me parece
horrible, innoble. Yo creo que hay que tratar siempre de que gane el otro...
Esto y el culto del coraje en su amado fútbol son imposibles. Y
entonces el fútbol fue, es y será imposible para mi pobre
código.
–Se lo digo con el mayor respeto: Borges, está usted equivocado.
Si hubiera conocido a Obdulio Varela pensaría muy distinto.
–Obdulio Varela... no me suena. ¿Poeta? ¿Político?
¿Caudillo de comité? ¿Payador perseguido?
–Le contaré algo, Borges, y para eso echaré mano a
detalles que recogió Osvaldo Soriano en su momento. Obdulio Varela
fue el capitán de la selección uruguaya que jugó
el partido decisivo con la selección de Brasil, en el año
1950. Sucedió en el estadio de Maracaná, en Río de
Janeiro. Allí, más de 150 mil espectadores brasileños
estaban convencidos, como todo el mundo, de que era imposible perder de
locales. A los seis minutos del segundo tiempo, gol de Brasil. Todo parecía
terminado. Se imponía la lógica, la presión de más
de 150 mil gargantas. Pero tras el gol Obdulio tomó la pelota,
la puso debajo de su brazo derecho y lentamente se fue a discutirle offside
al juez de línea. Intervino el árbitro. Obdulio exigió
un traductor para hacerse entender. El rugido del volcán empezó
a disiparse. Los segundos corrían en el anillo de ese volcán.
Obdulio, un morocho macizo y de pecho cuadrado, seguía parlamentando.
Siguió así hasta sosegar la locura victoriosa. Obdulio con
su pensada parsimonia de estratega consiguió eso: domó,
aplacó el delirio ganador y lo dio vuelta como un guante, hasta
convertirlo en incertidumbre. Más de ciento cincuenta mil cariocas
fueron aplacados. Luego de esa pequeña eternidad se reanudó
el partido. Los celestes uruguayos se empezaron a agrandar. Empataron,
ya estaba visto que no se los iban a comer crudos. Siguieron sin mirar
a la multitud. Miraban el césped y el arco contrario. Cuando faltaban
nueve minutos, Uruguay se puso en ventaja. Lo imposible se hizo posible.
¿Le sigo contando, Borges?
–Siga, si usted quiere. Pero no abrigue esperanzas de que su relato
enarbole mi entusiasmo por el fútbol. No le resto mérito
a lo que hizo Obdulio Varela, pero para mí no pasa de una picardía
de mañoso jugador de truco.
–Borges, falta lo mejor, escúcheme por favor: ahora viene,
Obdulio mediante, la respuesta a su afirmación de que toda actividad
en donde uno gana y el otro pierde le parece innoble. ¿Sabe qué
hizo Obdulio allí en Río de Janeiro donde millones de personas
lloraban con desconsuelo? La noche del partido se fue con su masajista
a dar una vuelta por los boliches y a tomar unos chops. No tenía
un solo cruzeiro y pidieron fiado en lo de un conocido. En un rincón
tomaba unas copas Obdulio y veía a gente grande que lloraba como
chicos y decía “Obdulio nos ganó a todos”. Obdulio
le contó a Soriano que en esa noche que debía ser de absoluta
gloria y felicidad se sintió muy mal: “Nosotros habíamos
arruinado todo y no habíamos ganado nada. Teníamos un título
mundial, ¿pero qué era eso ante tanta tristeza?”. Obdulio
esa noche se jugó la vida. Fue de boliche en boliche por las calles
de Río, se abrazó una y otra vez con el llanto desconsolado
de tantos brasileños. Muchos años después, en 1972,
Obdulio le confesó a Soriano: “Si ahora tuviera que jugar
otra vez esa final, me hago un gol en contra, sí señor”.
... Borges, ¿vio?
–Usted me pide que vea: me pide demasiado. Pero no puedo negar que
el tal Obdulio Varela es un hombre de coraje, capaz de querer que gane
el adversario para no verlo triste.
–Sin ánimo de descalificar a sus venerados cuchilleros, yo
creo que Obdulio tenía más coraje que cualquiera de ellos.
Tanto que no necesitaba otra cosa que su mirada y su ancho pecho. Usted
se perdió este personaje, Borges. No lo acuso, no lo juzgo mal
por eso. Pero le digo nomás... No hace falta infierno para las
imprudencias que dejamos de cometer. El castigo lo tenemos en no haberlas
cometido.
–Siempre dije: vida y muerte le han faltado a mi vida. El castigo
va conmigo.
–Borges, esto no quiere ser un arreglo de cuentas. Sólo intentaba
invitarlo a que se asome al prodigio del fútbol. La historia de
Obdulio Varela, ¿alcanza al menos para que usted deponga su aversión
al fútbol?
–¿Qué importancia puede tener mi odio? Todo es inútil.
Agradezco su esfuerzo por revelarme lo imposible. Pero me sigo negando
a considerar que en el fútbol se hospede la secreta porción
de divinidad que hay en todo hombre. Además, mucho me temo que
por el rumbo de su camino conseguiremos arribar al mono inmortal.
–No hay caso, don. De todas formas, gracias por su rato. Una cosa
más quería decirle: cada partido de fútbol esconde
en gran escala un secreto partido de truco y una secreta partida de ajedrez.
Y además la cancha, el piso, el rectángulo de la verde gramilla,
esconde un laberinto que no cesa.
–Pero ¿por qué no me lo dijo antes, Rodolfo?
–Nunca es tarde para...
–Para mí sí es tarde. Yo me atengo a Buda. Soy el cansado
del camino. Me adiestro para el Nirvana, o sea, me adiestro para la extinción
mediante rigurosos ejercicios de irrealidad. Todos mis actos son ilusorios.
Lo eran antes de morir. Para mí no se trata de ser o no ser...
Demasiado tarde para que me asome a lo que usted llama el prodigio del
fútbol. Hay imprudencias que ya no podré cometer. Me deberé
para siempre la imprudencia del fútbol... Usted me acaba de afligir
con la noticia de que hay un laberinto al que no me asomé; no me
di permiso para esa aventura. Pobre de mí.
–No esté triste, Borges. Sólo se trata de que tengamos
un poco de compasión por la pasión.
–Compasión por la pasión... ¿estará allí
el coraje más difícil? Bueno, adiós. A falta del
incesante laberinto de la verde gramilla sólo me queda desgranar
el tedio contando las veces que las aguas del Ganges han reflejado el
vuelo de un halcón... Pero antes dígame, Rodolfo, ¿ahí
afuera es de día o es de noche?
|













