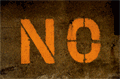 |
|
|
|
Jueves 17 de Mayo de 2001 |

Llevo
algo de la noche pegado en el cuerpo. Un dolor en los riñones,
el olor del tabaco adentro en la nariz, el recuerdo en el cuello de
la tabla en la que me acosté para que pasaran las horas en el
hospital de Quilmes y esa sensación tan clara, tan conocida,
de haber sumergido las manos en las sombras, una vez más. No
pasó nada, fue un susto, un accidente con suerte. ¿Cuántos
más? De un banco al otro de ese pasillo derruido al que llegan
las quejas de otros dolores, recitamos en voz baja el rosario de los
últimos accidentes, muchos en estado de dudosa conciencia, alguna
imprevisión, siempre la misma omnipotencia que termina haciéndose
añicos contra un vidrio, contra el asfalto, sobre la noche. Ahora
sí, ahora vamos a aprender. ¿O será necesario que
uno a uno vayamos contando cicatrices? ¿No es posible socializar
la experiencia? Llevo en el cuerpo el cansancio de lo que pudo ser y
no fue. Ese susto retroactivo que trae conocer la fragilidad de los
cuerpos. Igual, pienso, también es omnipotente pensar que todo
se puede evitar si cada uno hace lo correcto. Es un equilibrio difícil
dejarse arrastrar por la marea y mantener los ojos abiertos para evitar
el lastre que traen las aguas correntosas. No es posible preservarse
del todo si uno anda en busca de la aventura, conozco el gusto ácido
de la adrenalina en las mandíbulas; pero también el dejo
amargo de quien pone el cuerpo cada vez para recibir un golpe más.
Un golpecito más, me lo merezco. Se lo decía a Javier,
el otro día. Otra vez inicia un romance que lo conmueve y transita
la cornisa del silencio. Ya sé que no es fácil, ¿pero
cuánto más puede esperar para decirle que vive con vih?
El temor crece con los días, cada vez es más difícil
hablar, cada vez el otro tiene más razones para justificar el
rechazo. No tiene por qué ser así, pero, vamos, hay maneras
de asegurarse que las cosas queden ahí, ahí no más,
de no profundizar nunca la intensidad de las confesiones. ¿Y
si alguien se lo dice? ¿Podré llevarlo a esa fiesta? ¿Y
si viene a casa y ve las pastillas? Conozco la adrenalina del riesgo,
pero también la compulsión por el martirio.
No hay por qué dramatizar; los accidentes ocurren; jamás
dejaré de caminar en la noche por temor a los robos, no dejaré
de amar por mucho que me duela, ninguna seguridad justifica que la vida
me pase por al lado. Pero tampoco hay por qué poner el cuerpo
a los palos, ni llegar al borde del precipicio para saber lo bueno que
es tener los pies sobre la tierra.