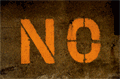 |
|
|
|
Jueves 6 de Diciembre de 2001 |

Suelo caer en la tentación de pensar que el mundo está en contra mío. Es una huella vieja y suelo recorrerla con cierta nostalgia, sabiendo que ya no es mía, que apenas estoy ganando tiempo, como si revisitara mi viejo barrio y señalara los hitos de la memoria sabiendo que ya no están ahí ni el almacén de Don Emilio, ni la casa del loco, ni siquiera yo, subida al techo y lanzando frutos de paraíso a la gente que pasaba por la vereda. Pero ahí estoy, de visita, hurgando en antiguos argumentos que sostengan este cristal rayado para mirar el mundo. Ya no me siento cómoda lanzando mi lamento al universo como si allí tuviera alguna cuenta que cobrar, como si pidiera maldón, como si alguien más diera las cartas. Ya no soy ésa. No quiero ser ésa. Y sin embargo me tienta la víctima, me calzo su personaje como un vestido dos talles más chico, de la época en que no tenía este globito que aparece sobre la cintura del pantalón, hijo del tiempo, el alcohol y la medicación. Y sí, se ve ridículo, se escucha ridícula esa voz de niña que dice que nadie la comprende y prefiere quedarse a un costado de los juegos, los brazos cruzados, el gesto fruncido, la trompa apretada. No hay ninguna ventaja en esa manera de hacer gambetas, de convencerme de lo mismo que tanto trabajo me costó desmentir. La tentación es nada más que el impulso de calzar siempre las mismas sandalias, de refugiarme en el lugar que conozco cuando me ensordece la tormenta, sin pensar que así yo misma me ato de pies y manos en el momento exacto en que debería nadar. Igual, todavía puedo justificarme, no es lo que hago habitualmente, o, en todo caso, reconozco la treta y ya no me la permito. De hecho hasta aquí he caminado y no es poco, estoy segura que puedo dejar esas viejas muletas de una vez por todas, necesito los dos brazos para seguir construyendo la aldea de mis ilusiones. Nadie puede hacer por mí lo que me toca, vaya novedad. ¿Por qué permitirme entonces lo que no quiero siquiera mirar en los demás? No puedo sentir pena por quien acomoda detrás de sus pesares y deja que la marea arrastre todo lo demás. De alguna manera hay justificar la pérdida de lo que no se ha podido retener. No pude sentir pena, por ejemplo, cuando me llamó una amiga de Mendoza para decirme que otro amigo tenía sida, que hace quince días que está internado, que esperan que zafe aunque no saben. Seguramente es un mecanismo de defensa, pero estoy segura de que va a zafar y me muero de bronca cuando lo pienso así, echado en la cama y sin poder respirar por la neumonía, sabiendo que hace años posterga la primera visita al médico. Nunca fue, lo tuvieron que llevar. La crueldad también es una tentación cuando alguien anuncia durante tanto tiempo su caída, pero me reconozco en su inmovilidad, en su forma de esperar que alguien lo vea, lo salve, lo compadezca. Pero aun ahora, inmóvil en su cama de hospital, las posibilidades para él están en sus manos. No somos víctimas, amigo, ni por una ni por otra cosa. Todavía intento aprenderlo, aunque cada tanto me tiente ese vestido demasiado estrecho para quien ha sabido subir. Y caer.
marta
dillon
convivirconvirus@net12.com.ar