CASOS
La obra de arte más robada de la historia
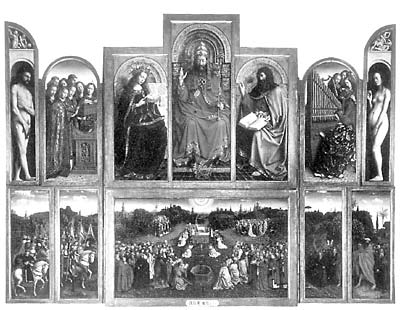
El cordero de Dios desaparece
Fue
pintado por los hermanos Van Eyck en 1432. Desde entonces, sus partes
han sido robadas, vendidas, censuradas, mutiladas y retocadas. Pasó
por las manos del rey de Prusia, de Napoleón, del Kaiser y de
Hitler. Estuvo al mismo tiempo en Bélgica, Alemania, Francia,
Italia y Austria. Finalmente, la encontraron gracias a un dentista.
Y nadie se acordaría de la pieza que falta si un policía
belga no asegurase que se encuentra dentro del ataúd del rey
de Bélgica. Milton Esterow, editor de la revista ARTnews, acaba
de publicar The Art Stealers, en uno de cuyos capítulos, que
se traduce a continuación, reconstruye la historia de La adoración
del Cordero, la obra de arte más robada de la historia.
POR
MILTON ESTEROW
El
tesoro celestial de Flandes, La adoración del Cordero, un políptico
pintado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck, que se encuentra actualmente
en la Catedral de Saint Bavon en Ghent, Bélgica, es la obra de
arte más robada del mundo. Y hace poco volvió a ser noticia,
cuando un policía de Amberes, el principal puerto belga, afirmó
haber resuelto uno de los misterios más perdurables en la historia
del robo al encontrar el panel faltante, “Los jueces justos”,
desaparecido hace casi 70 años.
El policía, Christiaan Noppe, está convencido de que el
panel se encuentra en el ataúd de Alberto I, el rey de Bélgica
muerto en febrero de 1934 en un accidente de alpinismo. Dado que Noppe
está escribiendo un libro sobre el tema, su editor le sugirió
firmemente que no discutiera sus teorías con la prensa, lo que
nos impide saber a ciencia cierta cómo fue que la obra llegó
hasta ahí. Mientras tanto, la Justicia de Ghent considera la
idea de reabrir el expediente. Un expediente ya de por sí abultado.
Cuando
el políptico fue terminado por los hermanos Van Eyck en 1432,
se lo ubicó en el altar de la Catedral de Saint Bavon. La obra
está pintada sobre roble, mide 4,35 metros de ancho y 3,45 de
alto en sus puntos más extremos, y consiste en un cuerpo central
y dos alas de dos paneles cada una pintadas a ambos lados. El exterior
retrata la Anunciación y San Juan Bautista, a San Juan el Evangelista,
y a Josee Vyd y su esposa, los donantes de la obra. El interior consiste
en la Adoración del Cordero y, sobre ella, una serie de paneles
donde se retrata a Dios Padre flanqueado por la Virgen, Juan el Bautista,
un coro de ángeles, y Adán y Eva.
Así, entera, la pintura permaneció en el altar de la Catedral
hasta 1781, cuando el emperador José II de Bohemia y Hungría
visitó la iglesia y se sintió ofendido por la desnudez
de Adán y Eva. Para tranquilizarlo, ambos paneles fueron desmantelados
y guardados en el depósito de la Catedral. Trece años
después, en 1794, impulsadas por la Revolución, las tropas
francesas tomaron Ghent y retiraron los cuatro paneles centrales para
enviarlos a un museo parisino. Las alas descartadas por los franceses,
desprovistas del cuerpo central de la obra, pasaron a engrosar las filas
del depósito junto a los paneles de Adán y Eva. Pero París
sólo retendría las partes faltantes durante 22 años.
Luis XVIII, que había buscado asilo en Ghent cuando Napoleón
emergió del Elba, consideró una muestra de gratitud hacia
el pueblo belga devolver los cuatro paneles a la Catedral después
de la batalla de Waterloo, en 1815. Pero Ghent apenas pudo admirar la
pintura completa antes de que comenzara a desmembrarse nuevamente.
Mientras
el obispo se encontraba fuera de la ciudad, el vicario general, que
había nacido en Francia, secuestró parte de las alas del
depósito (no las de Adán y Eva) y las vendió por
una cifra considerable a un mercader de Bruselas. Al poco tiempo, el
rey de Prusia, Federico Guillermo III, las adquirió siguiendo
el consejo de su hijo, Guillermo I, quien aspiraba a construir una colección
real que superara en todos los aspectos a la del Louvre. Esa colección
(que nunca llegó a compararse con la del museo francés,
pero que de todos modos se contaba entre las más importantes
de Europa) fue donada por la familia real al Museo Kaiser Friedrich
en Berlín, donde permaneció hasta 1920. Pero, aunque los
reyes de Prusia habían adquirido los Van Eyck de buena fe, que
se encontraran en un museo alemán era algo que los belgas simplemente
no podían tolerar.
En 1861, el gobierno belga llegó a un acuerdo con los representantes
de la Iglesia por el cual los paneles de Adán y Eva, todavía
en el depósito, pasaban a ser propiedad del Estado, previo pago
de 50 mil francos. La Iglesia también recibiría copias
de los paneles, mientras los originales se exhibirían de manera
permanente en el Musée des Beaux Arts de Bruselas. Así,
cuando la Primera Guerra Mundial estalló en agosto de 1914, el
políptico se encontraba dividido entre Bruselas, Berlín
y Ghent.
Cuando Alemania invadió Bélgica, había motivos
más que suficientes para temer por el futuro de los paneles.
En Ghent, el canónigo Van den Gheyn, arqueólogo, historiador
y encargado de los tesoros de Saint Bavon, estaba al tanto de la situación.
Apenas un par de días antes de que los alemanes entraran en Ghent,
el canónigo y cuatro habitantes de la ciudad escondieron los
pocos paneles todavía en manos de la Iglesia. Durante buena parte
de la ocupación, su locación exacta se volvió un
tema recurrente durante los interrogatorios, pero el canónigo
no dijo una palabra en cuatro años de regimen alemán.
Dos semanas después del armisticio, a finales de noviembre de
1918, él mismo se ocupó de retirar los paneles de sus
escondites y llevarlos a Saint Bavon. Pero éste no es, por mucho,
el final de la historia.
Bajo el artículo 247 del Tratado de Versailles, Alemania estaba
obligada a devolver a Bélgica los paneles comprados por la casa
real de Prusia y expuestos en el Museo Kaiser Friedrich. Y así
lo hizo. La llegada de esas planchas de roble desató celebraciones
a lo largo y ancho de toda Bélgica. Durante seis semanas, la
obra completa fue expuesta en el Museo Real de Bruselas, y miles de
belgas, incluidos el rey y la reina, acudieron a verla. Después,
el gobierno cedió los paneles de Adán y Eva que había
a la Catedral y el políptico, tal como había salido del
taller de los hermanos Van Eyck, entró triunfante en Ghent. Y
todo fue bien hasta 1934.
La
noche del 10 de abril de ese año, un ladrón entró
a la Catedral y se llevó el panel de “Los jueces justos”
(1,43 metro por 50 centímetros), que en el reverso muestra a
San Juan Bautista. Se ordenó un fuerte control en todos los pasos
fronterizos y la inspección de cada barco que zarpara de puerto
belga. Pero nadie pensaba sacarlo del país; pocos días
después, el obispo recibió un pedido de rescate: el panel
a cambio de un millón de francos (unos 46 mil dólares
de la época). Para probar que se trataba de una oferta concreta,
el ladrón informaba que había serruchado a “Los jueces
justos” al medio y una de las mitades podía recogerse en
un casillero ubicado en la estación de trenes, motivo por el
cual adjuntaba a la nota el ticket correspondiente. En efecto, ahí
encontraron el medio panel. Pero ante el despliegue policial que el
caso había suscitado, el ladrón entró en pánico
y decidió interrumpir las negociaciones.
A fines de ese año, después de sufrir un ataque al corazón,
Arsène Goedertier, un respetado y excéntrico banquero
de la ciudad, dijo, entre murmullos, saber dónde se encontraba
el medio panel. Murió antes de revelar el secreto, pero sus herederos
encontraron cartas que lo señalaban, sin lugar a dudas, como
el responsable del robo. Su casa fue virtualmente desmantelada; se cavó
en el jardín; se buscó en las casas de sus familiares.
Pero el medio panel no apareció.
En 1935 se instaló una copia de “Los jueces justos”
en el ángulo inferior izquierdo del políptico, que volvía
a estar una vez más casi intacto. En mayo de 1940, cuando los
alemanes invadieron Holanda y Bélgica, el gobierno belga decidió
enviar la obra al Vaticano, pero la entrada de Italia a la guerra y
su alianza con Alemania obligó a los belgas a cambiar de parecer
y aceptar el ofrecimiento del gobierno francés. Embalada en diez
cajas de madera, La adoración del Cordero fue enviada al Château
de Pau, en el sur de Francia, donde fue almacenada junto a un número
importante de obras provenientes del Louvre. Un mes después,
Alemania ocupó no sólo Bélgica sino también
Francia. Ernst Buchner, director de los museos de Bavaria, se apersonó
escoltado por tres oficiales del Reich en el Château y le ordenó
al oficial a cargo que le entregara la obra. Nada se sabe de ese período
salvo que Buchner transportó el políptico a París.
Casi
dos años pasaron, y los aliados planeaban la invasión
a Europa. Se consideraban los más diversos y elaborados planes
para salvar las obras de arte en los países ocupados. En el comando
general de cada ejército aliado había un grupo de oficiales
especializados en monumentos y obras artísticas. Muchos de ellos
eran universitarios, empleados de museos o arquitectos. El oficial a
cargo de esta tarea dentro del Tercer Ejército era el capitán
y arquitecto Robert K. Posey. Uno de los hombres a su cargo era el soldado
Lincoln Kirstein, que años más tarde se convertiría
en el director del Ballet de Nueva York. A medida que el Tercer Ejército
penetraba en Alemania, Posey recibía cada vez más información
sobre las obras de arte que habían pasado a formar parte del
botín nazi, pero el destino de la obra de los hermanos Van Eyck
permanecía desconocido. En Trier, el primer pueblo alemán
en el que se detuvieron, Posey y Kirstein pensaban encontrar una pista.
Entonces, en pleno 1945, la historia cambió por un dolor de muelas.
Una mañana, Posey se despertó con un dolor insoportable
en una muela de juicio. Como los dentistas del Tercer Ejército
se encontraban a más de 30 kilómetros, Kirstein salió
en busca de un dentista local. En la calle se cruzó con un adolescente
que se mostró entusiasmado ante la idea de socializar con un
soldado norteamericano. Ni Kirstein hablaba alemán ni el chico
hablaba inglés, pero después de regalarle los chicles
que llevaba encima y señalarse la muela haciendo muecas de dolor,
Kirstein consiguió que el chico lo llevara hasta el consultorio
de un dentista. Media hora después, Posey estaba sentado ahí,
con la boca abierta.
El dentista sí hablaba inglés, y durante la conversación
los dos norteamericanos le explicaron que el trabajo que hacían
para el ejército consistía en preservar y proteger monumentos
y obras de arte. El dentista se mostró sorprendido y entusiasmado:
su yerno, que había sido un oficial del ejército alemán,
se dedicaba a lo mismo. Con la muela arreglada, Posey convenció
al dentista de que lo llevara a ver a su par alemán. Los tres
hicieron el viaje en jeep hasta las afueras (años después,
Posey contaría que, en el camino, el dentista se empecinaba en
detenerse en distintas granjas para recoger vino, verduras y alguna
novedad, lo que inquietaba a los dos norteamericanos, ya que esa ciudad
alemana no ostentaba demasiadas banderas blancas y todavía quedaban
alemanes dispuestos a combatir a los aliados).
Finalmente llegaron a una cabaña detrás de la ciudad,
al pie de una colina. Adentro se encontraban el yerno, un hombre joven
llamado Herman Bunjes, su mujer y su hija. Ese era el primer hogar civil
que Posey y Kirstein visitaban en Alemania. “Era un lugar agradable,
con fotos de Nôtre Dame y Versailles colgadas en las paredes,
libros en las bibliotecas y flores sobre la mesa: la atmósfera
placentera en la que habita un hombre dedicado al estudio, muy alejada
de la guerra”, recuerda Kirstein. “A medida que hablábamos,
en francés, la información salía a flote; las respuestas
a preguntas por las que habíamos transpirado durante meses de
pronto se nos revelaron en menos de diez minutos.”
En París, Bunjes había pertenecido, en calidad de experto
en arte, al staff de Alfred Rosenberg, quien había estado a cargo
del saqueo de Francia. Bunjes había estudiado en Bonn y realizado
un posgrado en Harvard. Guardaba información sobre todo lo que
había sido robado y dónde estaba guardado. El precio que
exigía a cambio de esa información era un salvoconducto
para su mujer, su hija y él mismo. Pero Posey y Kirstein no podían
asegurarle protección. Y tampoco entendían por qué
la necesitaba. Porque durante cinco años, les explicó
Bunjes, había servido como oficial en la SS. Podía recibir
un balazo no sólo de los aliados sino también de los propios
alemanes, que odiaban a la SS. Posey y Kirstein se negaron a negociar.
Y Bunjes finalmente entregó toda la información que tenía
catalogada. Sobre un mapa militar dibujó un pequeño círculo.
Ahí, en la cima de las montañas austríacas, cerca
de Salzburgo, en las minas de sal de Alt Aussee, encontrarían
tesoros increíbles, incluyendo La adoración del Cordero.
Pero, según Bunjes, los nazis nunca permitirían que los
norteamericanos, ni nadie, tomaran la mina. De hecho, ya había
planes para dinamitarla.
Esto no amedrentó a Posey y Kirstein, que partieron en busca
de la mina. Kirstein dijo: “No había nada de importancia
militar en los alrededores. El terreno era muy irregular. Las montañas
estaban repletas de tropas de la SS y del Sexto Ejército alemán,
que retrocedían cuesta arriba a través de los Alpes italianos.
De hecho, dos días antes de llegar habíamos quedado atrapados
en medio de un convoy alemán. Iban armados, así que todavía
no se habían rendido. Durante quince kilómetros, ni ellos
ni nosotros pudimos saber quién era prisionero de quién,
pero al final no se disparó ni una bala”.
Cuando
el Tercer Ejército aliado llegó a la mina –unos pocas
construcciones defendidas por la infantería de la 80ª División
alemana–, Posey y Kirstein descubrieron que todavía no había
sido dinamitada. Armados con lámparas de acetileno, ambos penetraron
seiscientos metros en la mina antes de encontrarse con los primeros
alambres conectados a los explosivos escondidos entre las piedras. Aunque
los mineros austríacos calcularon que llevaría entre 7
y 15 días limpiar el lugar, a la mañana siguiente, bajo
las órdenes de Posey, la mina estaba despejada.
A ochocientos metros de la entrada, los dos oficiales rompieron los
candados de la primera puerta de acero y ahí, apoyadas contra
cuatro cajas de cartón vacías, desenvueltas y a veinte
centímetros del barro, estaban ocho de los paneles de La adoración
del Cordero. A la luz de las lámparas, escribiría Kirstein
en la revista Town & Country, “las joyas de la Virgen coronada
parecían atraer la luz; sereno y hermoso, el retablo parecía
sencillo”. En ese mismo cuarto encontraron un tríptico de
Dieric Bouts, un Fragonard, un Watteau, un Van Ostade, y piezas pertenecientes
a la colección vienesa de Louis de Rothschild. Karl Sieber, un
restaurador alemán, les dijo a Kirstein y a Posey que los nazis
habían trasladado el Van Eyck de París al castillo Neuschwanstein,
en Alemania, donde un restaurador de Munich había trabajado en
unas ampollas aparecidas en algunos de los paneles. El retablo, dijo,
había permanecido en el castillo durante dos años, hasta
que en el verano de 1944 fue transportado a la mina. Todavía
quedaban restos de papel de cera en las zonas donde habían tratado
las ampollas y el panel de San Juan, que se encontraba en el taller
de Sieber, había sido partido a lo largo.
La mina de Alt Aussee resultó ser todo lo que Bunjes había
pronosticado: una galería subterránea, de un blanco fulgurante,
repleta de obras de arte provenientes de toda Europa: 6577 pinturas,
230 acuarelas y dibujos, 954 grabados y bosquejos, 137 estatuas, 128
armas y armaduras, 79 canastos de arte decorativo, 78 muebles, 122 tapices,
y 1500 cajas de libros y publicaciones diversas. Había pinturas
de Rembrandt, Hals, Brueghel, Tiziano, Tintoretto, Rubens y Reynolds;
el Retrato del artista en suestudio, de Vermeer; y cientos de obras
de pintores alemanes del siglo XIX, por los que Hitler sentía
particular predilección. No había dudas de que la mina
estaba pensada para convertirse en un cementerio artístico. Los
nazis ya habían destruido otros botines antes de que cayeran
en manos rusas, y la SS había quemado la colección personal
de Himmler antes de que las tropas inglesas pudieran detenerlos.
Poco tiempo después, Posey y Kirstein se enteraron de que Bunjes
se había suicidado de un balazo, no sin antes matar a su mujer
y a su hijo.
Mientras
tanto, en los cuarteles se llevaban adelante los preparativos para restituir
las obras de arte encontradas por las tropas norteamericanas. Esto fue
ordenado personalmente por el general Eisenhower como símbolo
de la política norteamericana. Las obras serían repatriadas
desde Alemania a expensas del gobierno de Estados Unidos. Representantes
de varios países fueron invitados a los centros de recolección,
donde recibirían las obras para acompañarlas de vuelta
a su lugar de origen. Bélgica recibiría el primer tesoro:
La adoración del Cordero, que se encontraba en Munich desde que
había abandonado Alt Aussee. Un avión voló especialmente
a Bruselas para llevarlo. Los paneles viajaron atados a unos soportes
metálicos en la cabina junto al único pasajero: el capitán
Posey.
Al día siguiente, el embajador norteamericano entregó
los paneles al príncipe belga en nombre del general Eisenhower.
Bélgica, por supuesto, celebró. La obra fue expuesta durante
un mes en el Museo Real de Bruselas, y miles de belgas concurrieron
a verla, tal como lo habían hecho tres siglos y medio antes cuando
la municipalidad donó la pintura a la Iglesia, y tal como lo
habían hecho en 1919. En noviembre de 1945, la pintura regresó
a Ghent casi entera: sólo faltaba la mitad del panel robado por
Arsène Goedertier en 1934 y que todavía hoy sigue sin
aparecer. Aunque habrá que esperar las fascinantes revelaciones
que el policía Christiaan Noppe nos tiene guardadas, parece difícil
de creer que la mitad de “Los jueces justos”, robado en abril
de 1934, se encuentre en el ataúd de un rey muerto dos meses
antes.
arriba