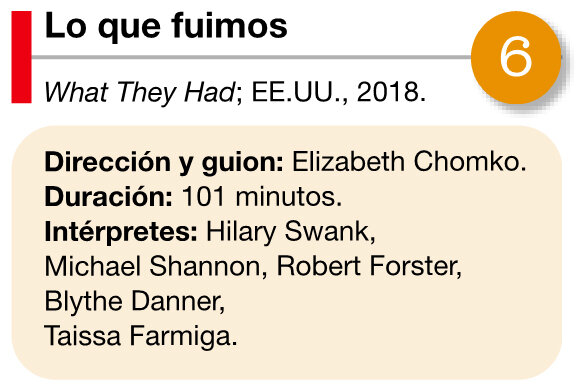Es indudable que la película de la debutante Elizabeth Chomko –actriz estadounidense cuya trayectoria se ha concentrado en el medio televisivo– tiene intenciones nobles al retratar desde la intimidad las consecuencias de una enfermedad tan terrible como el Alzheimer. El guion está basado en experiencias personales, elemento que se evidencia en pequeños detalles de la trama, tan minúsculos que sólo podrían haber surgido de impresiones tomadas de la vida real. Por otro lado, Lo que fuimos adhiere a las normas de aquello que solía llamarse Cine Independiente Americano, al menos a una de sus ramas más frondosas: la integrada por relatos con clanes cuya disfuncionalidad se ofrece al espectador en todo su esplendor. El estreno mundial en el Festival de Sundance no hace más que reafirmar esa identidad y, fiel a la tradición, su reparto está integrado por notables intérpretes de tres generaciones, todos ellos en perfecto control de la construcción y funcionamiento de los personajes.
Relativamente alejada del probado formato de la “enfermedad de la semana” –con su registro de luchas, dolores, triunfos y recaídas de rigor–, aquí el énfasis está puesto en la descripción de una reunión familiar urgente, en la cambiante dinámica entre sus miembros. La causa es la escapada sin destino conocido, durante una fría noche de invierno, de Mamá Ruth (la gran Blythe Danner), quien como consecuencia del avanzado estado del mal ya no reconoce ni a los más cercanos y, en ocasiones, se imagina como esa niña que dejó de ser mucho tiempo atrás. Un llamado telefónico de su esposo, interpretado por otro notable actor eternamente secundario, Robert Forster, alerta a sus dos hijos de la situación. La convocatoria los reúne y provee el punto de partida de la discusión inevitable: la conveniencia o no de una internación.
Bridget y Nick (Hilary Swank y Michael Shannon) entran en cuadro con sus propias y conflictivas agendas. La primera está terminando la segunda década de un matrimonio aparentemente ideal que, sin embargo, se ha transformado para ella en algo inerte –muerto, en sus propias palabras–, al tiempo que intenta aplacar la rebeldía de su hija adolescente; el segundo enfrenta una separación reciente y los rencores de haberse hecho cargo de facto, merced a la cercanía geográfica, de la delicada situación de sus progenitores. La película va construyendo así un microcosmos doméstico en el cual aflora, sin necesidad de pronunciarlo en voz alta, el dolor por todo aquello que ha comenzado a desintegrarse. En términos estrictamente dramáticos, ese corrimiento de un registro enfático es quizás el punto más fuerte de Lo que fuimos.
Más de una escena incorpora elementos humorísticos que, de ninguna manera, están reñidos con el verosímil que Chomko construye pacientemente; no se trata de interrupciones o injertos sino, muy por el contrario, son reflejos cabales de lo agridulce de la existencia. Una ducha compartida por madre e hija invierte los roles establecidos y la presencia de todo el grupo en una misa (la familia es católica, dato de cierta relevancia en la historia) hace que la pérdida total de la inhibición genere un breve exabrupto en los usos y costumbres culturales. En otras instancias, en cambio, el trazo grueso toma por asalto la historia y durante el tercer y último acto las reglas nunca escritas de la corrección dramatúrgica comienzan a apretar los botones que “deben” presionarse para generar la emoción. “Este fue el momento perfecto. Un poco más tarde y lo hubiera olvidado, un poco antes y lo hubiera extrañado mucho”, se afirma cerca del final, punto de eclosión obligatorio de las lágrimas de la platea. Obligación autoimpuesta y estrictamente innecesaria.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)