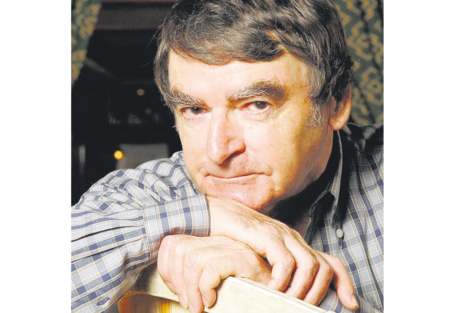Un hombre con atributos parece un título acertado para la traducción de A man of parts, la última novela de David Lodge, publicada en 2011 y recién ahora editada en castellano. No sólo por la obvia alusión a las supuestas cualidades de la masculinidad, presente en el título original, sino también porque es difícil imaginar un contraste más marcado entre El hombre sin atributos, la novela ensayística de Robert Musil, y Herbert George Wells (1866-1946), el escritor inglés cuya vida relata Lodge. Si en la obra de Musil su protagonista era el reflexivo y atribulado espectador de un mundo que se desmoronaba, el Wells que reconstruye Lodge es un escritor militante de sus ideas, preocupado por incidir en ese mismo mundo al borde del abismo, por cambiar una sociedad injusta y represiva (claro que sin abandonar las duplicidades de la caballerosidad inglesa). Si Ulrich, el hombre sin atributos, adoraba a una única diosa del amor (platónico), Wells es presentado como un consumado politeísta, un anacrónico paladín del amor libre (salvo que se trate de la libertad de sus parejas), en cuyo altar se suceden jóvenes virginales; varias de ellas, para previsible escándalo de la época, hijas de sus propios amigos.
En la novela de Lodge no hay revelaciones sobre H. G. Wells, no hay datos desconocidos, pero sí muchos, la mayoría, hace tiempo olvidados o silenciados. Detrás, tiene un meticuloso y vasto trabajo de organización de la enorme cantidad de información sobre el escritor que estaba dispersa en fuentes diversas. El autor de El mundo es un pañuelo ficcionaliza e imagina escenas, pero sigue sin distraerse los rastros legibles en biografías, cartas y demás documentos, en particular en Experimento de autobiografía (y sobre todo en su posdata erótica), que Wells escribió al capricho de sus recuerdos. La fidelidad a los datos más o menos verificables es, a la vez, el principal valor y la principal debilidad de Un hombre con atributos, una reconstrucción alucinante de la época y de gran parte de la vida del protagonista, un anclaje real que a Lodge no lo deja volar.
La novela empieza por el final: 1944, Londres bajo los últimos bombardeos nazis, Wells ya anciano y enfermo. Desde allí se retrotrae a los orígenes humildes del escritor, a las dificultades de su infancia y juventud, cuando H. G. pudo ser un personaje de Dickens (cuyo estilo remedaría en libros como Kipps o Tono-Bungay), trabajando y estudiando mientras respiraba el hollín de la gran ciudad, viviendo en una casa con la cocina en el subsuelo (inspiración de los habitantes subterráneos de La máquina del tiempo y de Primeros hombres en la luna). Lodge narra sus años de formación científica, su lucha por sobrevivir primero como docente y, más adelante, ya avanzada la década de 1890, como periodista y pronto como escritor. El éxito en un floreciente mercado editorial transformó a Wells, en pocos años, en un hombre rico y famoso.
Bernard Shaw, Arnold Bennett, Ford Madox Ford, Joseph Conrad, Gilbert K. Chesterton, Stephen Crane, George Orwell y muchos otros protagonistas de aquel mundo literario desfilan por la novela.
El interés de Lodge por Henry James, al que también le dedicó un libro (Autor, autor), aflora en unas cuantas páginas, en las que indaga la amistosa enemistad que mantuvieron Wells y James durante años: H. G., eterno aspirante al reconocimiento de la elite literaria que James representaba, consideraba a la novela como una herramienta de transformación social, mientras que el autor de Los papeles de Aspern, prócer del arte por el arte, sutil, alambicadamente, despreciaba las obras de su colega por el predominio de la idea sobre la forma y el estilo (y también por sus éxitos de ventas). Pero el tono y los temas de la novela no son siempre tan severos. Ameno, Lodge intercala anécdotas, algunas inolvidables, otras ligeras pero vívidas, como esa escena en el jardín de la casa de un escandalizado Henry James, cuando su hermano, el filósofo William James, se trepa pragmáticamente a la pared medianera, ansioso por espiar a un admirable vecino, el voluminoso Chesterton.
Si bien la figura pública de Wells, su rol como intelectual más o menos socialista, su frustrante incursión en la Sociedad Fabiana (origen del Partido Laborista), se llevan parte importante de la novela, su verdadera médula, el motor de la narración son los amores del escritor. Después de un fallido primer matrimonio con su prima Isabel, después de escaparse con una de sus alumnas, Amy Catherine Robbins, con quien finalmente se casaría, Wells tuvo, con la resignada anuencia de su segunda y última esposa, casi tantos romances como libros escribió (y eso que escribió muchos, más de cien). De esa larga lista de amantes, Un hombre con atributos deja entrever a tres mujeres como las verdaderas heroínas de la historia: Amber Reeves (H. G. la retrató en Ann Veronica y Shaw se inspiró en ella para su obra Matrimonio desigual), la escritora feminista Rebecca West (quien tomó su nombre de un drama de Ibsen) y la espía rusa Moura Budberg (doble agente por necesidad, también amante de Gorki). Todas ellas eran veinte o casi treinta años más jóvenes que Wells, las dos primeras tuvieron hijos suyos. Acaso porque no puede evitar juzgar la moral de su protagonista, Lodge inserta en varios pasajes de la narración una suerte de diálogo de Wells consigo mismo, con su consciencia, para darle al escritor la oportunidad de explicar su dudosa conducta o, más probablemente, para plantear en las preguntas sus propias dudas, su toma de distancia como autor respecto de un personaje cuyas motivaciones parece no alcanzar a comprender. De alguna manera, esa falta se traslada al lector.
Tempranamente, en 1937, Jorge Luis Borges observó que el porvenir podría atribuir la obra de Wells a seis hombres distintos: el narrador fantástico, el utópico moralista, el novelista psicológico, el humorista inglés, el improvisador de enciclopedias, el periodista. Ese porvenir, como creía Borges, como siguen creyendo los lectores, ha juzgado que el mejor Wells fue el primero, el que lo convirtió en uno de los fundadores de la ciencia ficción, el que imaginó cuentos maravillosos como “El huevo de cristal” (simiente de “El Aleph”), “El bacilo robado” o “La historia de Plattner”, novelas como La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos, La isla del Dr. Moreau (Bioy Casares y La invención de Morel le deben bastante, igual que a El castillo de los Cárpatos, de Verne, otro padre de la ciencia ficción). Wells escribió todos esos textos, y unos cuantos más, entre 1894 y 1901, un período más bien gris en su vida: Lodge narra esa etapa en pocas páginas, como para pasar pronto a otra cosa. Un hombre con atributos dice mucho sobre los distintos hombres que fue Wells, salvo sobre el narrador fantástico.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/lorca-javier.png?itok=KCwGjZVj)