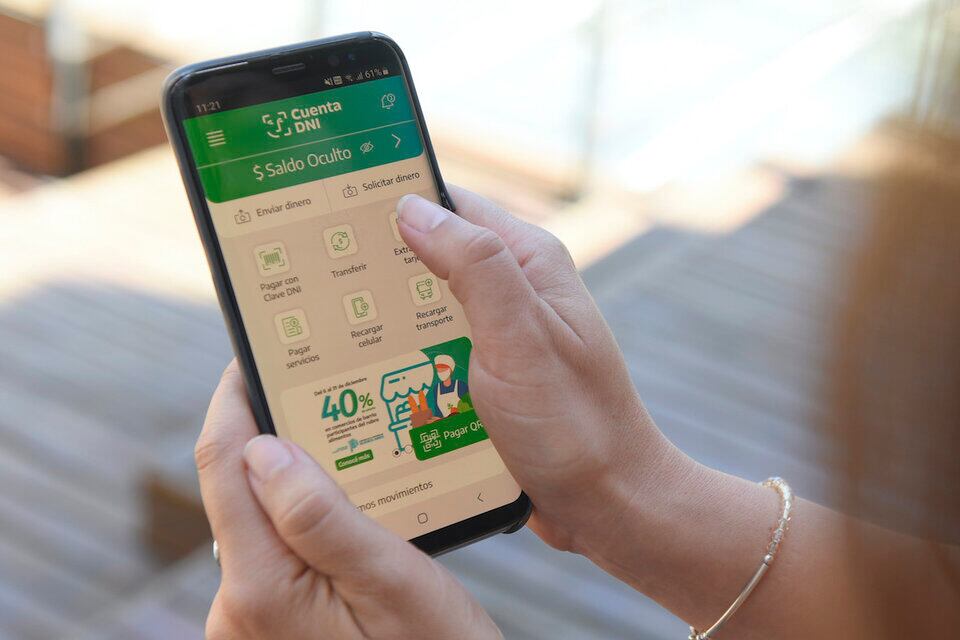John Wick 2: Un nuevo día para matar, de Chad Stahelski, con Keanu Reeves
Cine de acción puro y autoconsciente
La secuela mantiene el desprejuicio de la original y le adosa comicidad para resaltar el absurdo de la propuesta: el asesino a sueldo retirado es obligado a volver al ruedo otra vez, ahora para matar a la hermana de un viejo socio italiano.