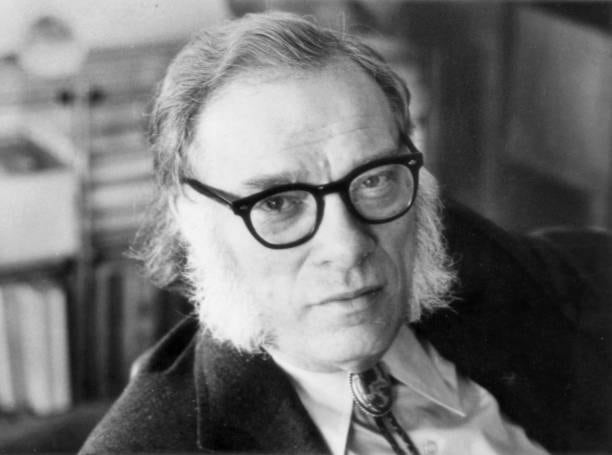Western Star, un disco de hombres rotos.
Lo último de Bruce Springteen
En su nuevo disco, Western Stars, Bruce Springsteen deja de lado la E- Street Band y se adentra en el sonido del rock californiano y los arreglos orquestales con canciones panorámicas y cinematográficas. Lejos de la autobiografía, después de su libro de memorias y de su espectáculo en Broadway, escribe sobre derrotados y solitarios, vagabundos en el paisaje desolado de Estados Unidos.