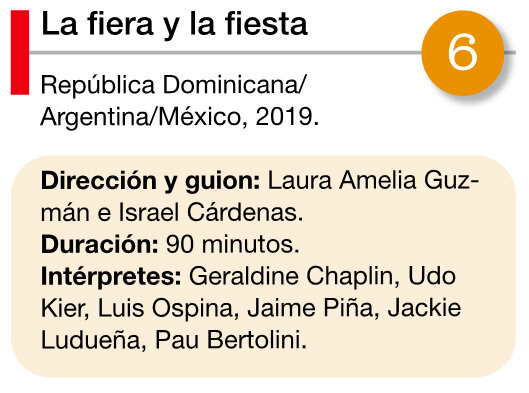No es necesario saber quién fue Jean-Louis Jorge para acercarse al nuevo largometraje de la dominicana Laura Amelia Guzmán y el mexicano Israel Cárdenas, la dupla de realizadores responsable de Dólares de arena, Cochochi y Sambá, exponentes del cine producido recientemente en República Dominicana. No es necesario, pero puede ayudar a comprender los motores lógicos y emocionales detrás de La fiera y la fiesta. El también dominicano Jorge estudió cine en los Estados Unidos junto a otros futuros realizadores, como el colombiano Luis Ospina (presente aquí como actor secundario), iniciando luego una filmografía realizada en gran medida fuera de su país y cuyos títulos más relevantes, La serpiente de la luna de los piratas y Mélodrame, fueron producidos en los 70 bajo el manto del autorismo underground, con un pie firmemente apoyado en el melodrama queer y el otro en el surrealismo camp. Figura de culto, Jean-Louis Jorge –quien fue asesinado en 2000, a los 53 años– es un figura esencialmente desconocida en el mundo, aunque en su país se lo venera como a un prócer.
Ficción total con múltiples referencias a personas, hechos y creaciones reales, La fiera y la fiesta comienza con el arribo de Vera, actriz veterana y amiga cercana de Jorge, a la ciudad de Santo Domingo, con la intención de dirigir una película basada en un guion inconcluso del cineasta. A poco de instalarse en un resort moderno que hará las veces de escenario principal de la historia, quedará claro que las dificultades no serán pocas, no sólo por los inevitables conflictos con los coproductores, sino también por razones más íntimas. Haciendo gala de su poliglotismo, Geraldine Chaplin vuelve a ponerse a las órdenes de Guzmán y Cárdenas (ya lo había hecho en Dólares de arena) y su Vera encarna en una criatura frágil, marcada por el recuerdo de un tiempo que fue hermoso y los miedos crecientes a serle infiel a la sensibilidad única del homenajeado, que parece merodear por allí como un fantasma.
Para llevar la empresa a buen puerto, el productor ha contratado a un director de fotografía que también conoció a Jorge (Ospina), pero Vera insiste en llamar a un viejo amigo y confidente, un coreógrafo que, a pesar de su edad, “mantiene su atractivo germánico” (Vera dixit). Henry es el irreemplazable Udo Kier, ícono del cine europeo de los años 70, actor de una ingente cantidad de películas, entre otras esa particular relectura del mito vampírico dirigida por Paul Morrisey bajo los auspicios de Andy Warhol, Blood for Dracula, que aquí es referenciada literalmente y en más de un sentido. La historia del film dentro del film incluye un club nocturno y a sus bailarines y bailarinas, un vampiro suelto y cierto romanticismo kitsch que hoy puede parecer anacrónico. La primera escena en rodarse, siempre durante la “hora mágica” del atardecer, a la cual se volverá una y otra vez, como si se tratara de un laberinto sin salida, es un paso de baile sobre una pileta artificial, cuyo halo pretensioso forma parte del componente paródico de La fiera y la fiesta.
Si todo parece conducir al desastre, a un proyecto condenado a la repetición infinita de tomas, lo que ocurre en bambalinas es bien diverso: hijos distanciados y nietos desconocidos, empleadas de hotel transformadas en vedettes, fiestas de disfraces nocturnas que remedan encuentros pasados, desapariciones misteriosas y alguna muerte sangrienta, baños desnudos en lagos idílicos, lazos y pactos secretos, acentos diversos empujados por la coproducción con México y Argentina. Como podría serlo la película dentro de la ficción de llegar a concluirse la filmación, La fiera y la fiesta mixtura la belleza con un sentido del ridículo consciente y si sus resultados creativos no siempre están a la altura de las ambiciones al menos intenta abrazar con candor una forma de entender (y hacer) el cine que hoy parecen condenados a la extinción.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)