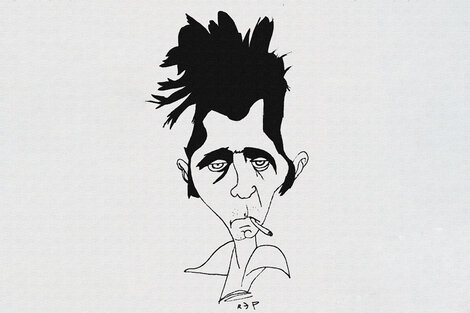“Descripción es una palabra digna de sospecha”, escribe una madrugada caliente el cronista de veintiséis años en la luz mezquina de una lámpara en una precaria casa de arrendatarios algodoneros en el verano de 1936 en Alabama. Fortune les encargó a él, James Agee, y a su compañero, el fotógrafo Walker Evans, de treinta y tres, un reportaje sobre la vida de los blancos pobres, que viven tan explotados como los negros aunque la indigencia no los iguala: la supremacía blanca marca también entre desamparados una distinción. ¿Qué pueden hacer Agee y Evans con la miseria que los rodea? ¿Qué se hace con el dolor?
A lo largo de las semanas de investigación, Agee parece más convencido del poder de la cámara de su amigo que del lápiz con que toma apuntes. No obstante, si una virtud, tiene “Elogiemos ahora a hombres famosos”, a lo largo de sus más de quinientas páginas, es, contra sus reparos, la de describir minuciosamente cada signo de injusticia poniendo en duda constante la idea de un realismo convencional. El título proviene de uno de los “Libros Sapienciales” del Antiguo Testamento. Y la pega al asociar los antepasados de Israel con los arrendatarios invisibilizados de la Depresión. El texto citado alude a reyes pero pone el acento en “quienes no han dejado ningún recuerdo, los que perecieron como si nunca hubieran existido, y han desaparecido como si no hubieran nacido nunca, y sus hijos después de ellos”. La ironía de Agee, cita mediante, consiste en resignificar a estos trabajadores rurales sumergidos. Por tanto, no hay contradicción tampoco en que presida su libro con una cita de Marx: “Trabajadores del mundo, uníos y luchad. Sólo tenéis cadenas que perder y un mundo que ganar”.
De formación anglicana, con su cristianismo a cuestas, el joven Agee se filtra en las construcciones endebles y promiscuas cuando están vacías, husmea los rincones, revisa la cocina, el dormitorio, se desliza como un sabueso, abre un cajón, encuentra una Biblia, la huele como un perro, apesta a excrementos humanos. Si quiere captar la verdad tiene que saberlo todo de esta gente. Se siente un espía. La piedad se le mezcla con la culpa, el arrastre de una religiosidad en crisis, de la que perdurará un documento notable: “Cartas al padre Flye”, selección póstuma de la correspondencia con el pastor que fuera su amigo, consejero y maestro desde los quince años. Aquí constan sus tentaciones suicidas, los desbordes del alcoholismo y el sexo, todas las angustias y dificultades del muchacho que busca hacerse escritor.
En esta obra mayor, un voluminoso tratado sobre como la cosa más insignificante puede contener el universo, Agee no para de recelar del lenguaje. ¿Acaso no es esta desconfianza la que define a un escritor de verdad? Sin embargo, nunca deja de reflejar (¿es “reflejar” el verbo correcto?), de retratar (¿y si “retratar” tampoco es el verbo?), de registrar (tal vez este “registrar” resulte más aproximado al “consignar”), absorbe cada minucia de la existencia de sus personajes. Pero, ¿se trata de “personajes” o de seres reales? Tal vez serían personajes si este libro fuera una novela, pero no lo es, al menos no totalmente, porque Agee quiere dejar en claro que estos seres respiran fuera del libro. Entonces, ¿qué clase de libro es en su caos y abismo el que está escribiendo? A Agee le importa la verdad. Por eso no vacila ante los recursos estilísticos de las vanguardias. Lo que puede leerse como ficción es también, en numerosos tramos, prosa poética que deviene introspección y testimonio. Habrían de pasar décadas hasta que Pierre Bourdieu le pidiera a los cientistas sociales que siguieran su ejemplo y recurrieran a las técnicas de Virginia Woolf, William Faulkner y Marcel Proust y abandonaran el punto de vista de un observador cómodo al estudiar la miseria del mundo. Y también para que Jacques Ranciére lo citara como ejemplo crítico de la ficción moderna.
A pesar de su sospecha de las descripciones, las suyas, pormenorizadas, disgresivas muchas veces, incluyendo el fluir exuberante del yo, datan más la realidad que la mímesis estándar. Allí, en las descripciones, está el lenguaje. Y también la trampa. En tanto ignora que está escribiendo no sólo una pieza que será reconocida tardíamente como Gran Novela Americana sino también una antecente basal del nuevo periodismo de los 60/70.
El reportaje, previsiblemente, no fue publicado. Era demasiado para Fortune. Además la guerra era inminente. Si los textos podían ser revulsivos en su honestidad testimonial, ni hablar de esas fotos incontestables de Evans que podían larvar el fervor patriótico, las mismas fotos que más tarde, acompañarían el libro. Agee no era todavía el guionista de John Huston, ni el crítico de cine consagrado por la nouvelle vague. Menos, el Pulitzer póstumo de “Una muerte en la familia”. Después del rechazo de Fortune, Agee siguió escribiendo en soledad sobre los arrendatarios y, en 1941, logró cerrar por fin una versión de este libro de estructura compleja, porque es precisamente en la complejidad donde reside su fuerza, el describir sin reparos y sin autocensurarse, aun cuando lo ataque la culpa por exponer los secretos de la gente con la que se ha encariñado. De 1015 ejemplares impresos se vendieron casi 600. Un amigo lo consoló: “Moby Dick” había vendido menos de 500 en su primer año. No se trataba sólo de un libro raro, si bien unos años antes Faulkner ya había pateado el tablero literario con “El sonido y la furia”. A propósito, la incidencia de Faulkner en Agee no puede negarse. No sólo sus criaturas son hermanas. También sus modos de hablar y de callar, esos silencios que dicen lo que sólo pueden transmitir miradas y gestos. Una dicción, un caminar, un pestañeo, una exhalación, una brisa son tan trascendentes como las estrellas. Y el infinito nocturno merece tanta atención como la ropa, la educación, la salud, y la resignación de esta gente. Pero también, mientras observa a estos hombres, mujeres y chicos víctimas de la Depresión, Agee paga un precio: ser testigo impasible deriva en el conflicto personal entre literatura y vida, entre escritura y verdad, la vacilación entre ser un voyeur o un activista revolucionario.
Una foto de Evans me llama la atención: unos botines gastados. En el instante en que dispara la cámara, me pregunto, por ejemplo, qué le sugieren los botines al fotógrafo que capta las variaciones imperceptibles del tiempo, la relación entre el individuo y el cosmos, entre la naturaleza y la historia. La belleza está en todas partes, nos dice Agee. Hay belleza también en esta gente, en sus viviendas frágiles de pino carcomido, en los objetos de su cotidianeidad anestesiada y, por qué no, en su calzado. Se trata, sin remilgos, de esa belleza que van Gogh encontraba en 1886 al pintar unos botines deformados por el uso.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Guillermo-Saccomanno.png?itok=FxgqGrae)