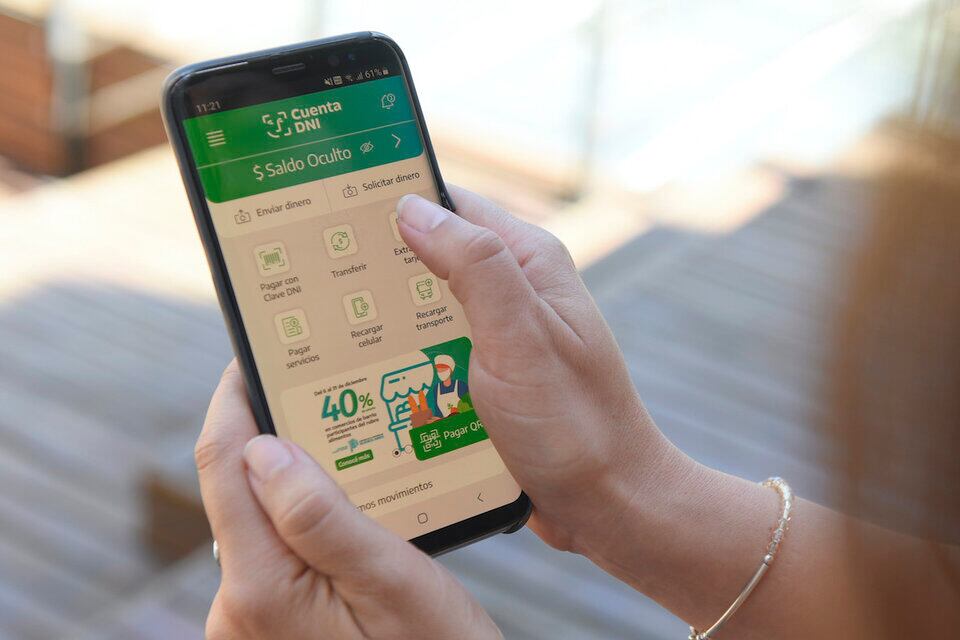El lago más profundo del mundo
El ojo azul de Siberia
La autora vivió cuatro años en Rusia a fin de los ‘90 y de esa experiencia surgieron las 30 historias de su libro Sombras Rusas. Crónica de un viaje al lago Baikal, el más profundo del planeta, que para los rusos no sólo tiene connotaciones religiosas, sino también mágicas.