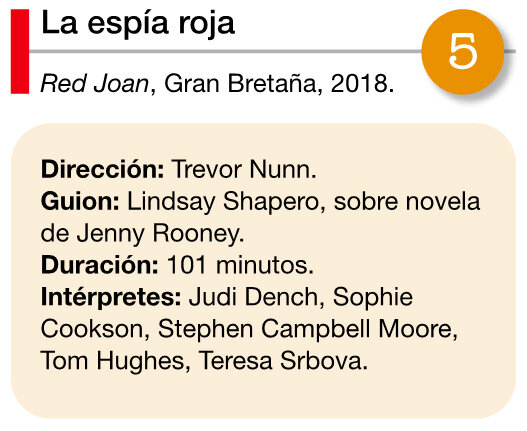“Asistente personal” y “espía” son las ocupaciones que Wikipedia asigna a Melita Norwood. Reclutada por la KGB en 1937, Norwood cuenta con un doble record. Es la figura femenina más destacada en la ajetreada historia del espionaje y contraespionaje británicos, y es también la agente de ese país que durante más tiempo sirvió secretamente al enemigo soviético. Dirigida por el octogenario director teatral y realizador cinematográfico Trevor Nunn (Lady Jane, Noche de reyes), La espía roja se inspira libremente en la historia de Norwood, trocando su nombre por el de Joan Stanley. La película narra lo que narra sin adoptar ningún punto de vista, con lo cual la posible implicación del espectador se ve irremisible obturada: imposible participar de lo que más que un relato de ficción (o no tanto) parecería un informe “objetivo”.
Con Judi Dench interpretando a Stanley en su versión octogenaria, y la bonita Sophie Cookson --que curiosamente había dado vida a una agente secreta en Kingsman-- encarnándola en sus años mozos, La espía roja va y viene en dos tiempos. En el presente (año 2000), esta abuelita dedicada a sus tareas de jardín es arrestada bajo cargo de espionaje, sospechándosele vinculación con un ex Ministro de Relaciones Exteriores, presunto ex agente soviético. El interrogatorio espolea sus recuerdos, como la magdalena de Proust, para que éstos sean visualizados por ese voyeur irredimible llamado espectador. De acuerdo a lo que muestra la película, a Mrs. Stanley la política le entra por vía del atractivo Leo Galich (un fervoroso practicante del camelo actoral llamado Tom Hughes), compañero de estudios en Cambridge (se habla del “círculo de espías de Cambridge”, para referir a lo que en los años 30 fuera todo un centro de reclutamiento para la KGB). No más mirarla, este apuesto integrante del Comintern (Comunismo Internacional), de cabello desordenado y aire de rock star antes del rock, flecha a la sensible veinteañera. Para qué decir cuando ella lo ve perorar en actos públicos, con la elocuencia con la que sólo un (sobre)actor puede hacerlo.
De ahí a informar al servicio secreto de la URSS sobre las investigaciones nucleares de la patria de Churchill hay un solo paso, y a la película parece no importarle demasiado si la protagonista lo hace por bronca, despecho, berretín revolucionario o qué. En la realidad, Norwood era hija de padres de izquierda, resueltamente comprometidos con la Revolución de Octubre. Lo cual debe haber incidido en su pasión por sacar fotos, elaborar informes y pasar datos. Su trasunto ficcional resulta ser sin embargo apolítica, ejerciendo el espionaje como si se tratara de un trabajo de escritorio, en el que se puede estar tanto de un lado como del otro. Una banal de la indiferenciación política, que tal vez hubiera interesado a Hannah Arendt. No tanto al espectador, entre otros motivos porque la película echa sobre ella una fofa mirada abstinente.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)