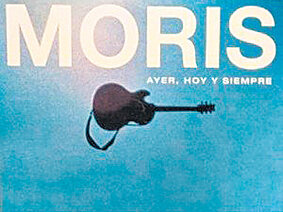Lo que tendría que haber sido un acontecimiento pasó inadvertido. Tiene lógica: es común en esta época que lo que debería pasar absolutamente inadvertido se transforma en un acontecimiento o en trending topic. Aquí nadie inventó una parrilla descartable, tampoco se cayó un árbol sobre un auto después de una tormenta: la noticia es que Moris sacó un nuevo disco. Y lo sacó en medio de una pelea contra un cuadro complicado, una salud frágil y un desgano, digamos, existencial. Ahora el round acaba de terminar y descansa un minuto en el rincón. Está mejor, pero lo atenaza esa clase de extraña melancolía que suelen sentir los artistas templados en tiempos que ahora parecen prehistóricos: esa percepción entre la lucidez y la resignación de que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer.
Aquí, hoy y siempre es un disco raro, breve, de ramos generales. Empieza con un tema llamado “El gusano” y termina con una broma titulada “Bam Boom Bay”. “El gusano” también es una broma, aunque una broma “con mensaje”. Es que de alguna manera después de esa catedral de la música popular –esa catártica parrafada inspirada en Krishnamurti– que fue “De nada sirve”, todo suena a broma o paradoja. En su momento la mayor paradoja fue que justo él, uno de los más originales artesanos de la palabra del eslabón entre el último tango y el primer rock argentino, haya entrado a España con la ganzúa del elemental cover de un rock and roll de Carl Perkins como “Zapatos de gamuza azul”. Pero todo en Moris ha sido y es oblicuo, imprevisible, extemporáneo, fuera de foco. Ahí radica su genio. Siendo un cantautor mayormente urbano, costumbrista, su tendencia a la deformidad lo salvó del mero folklore. Su obra tiene el cambio de ritmo, el freno, la locura, la fuga y la claridad de, por ejemplo, la suite “El mendigo de Dock Sud”. Para seguir con el ejemplo, ese tema abona la perplejidad del que escucha. Frases como “en el asfalto de enero, comprando churros de acero...” o “mujeres rojas salen de los bares, ferrocarriles transportando pueblos con calor” son realmente formidables. Metáforas increíbles, frases dominadas por gerundios, belleza insondable.
Ahora, a los 74, Moris reposa como el guerrero que es. Su última batalla ocurrió a metros del Riachuelo de ese mendigo, en La Usina del Arte, hace un año. Había intentado convencer a los organizadores de que como daba pocos conciertos, ése era muy especial: “Quiero entrar al escenario manejando una moto”, pidió. No se le concedió el deseo, y a cambio dio un perfecto recital de una hora en el que rubricó su estampa de crooner de rock & tango, bajo los tenues colores de un crepúsculo de aguas estancadas que, inevitablemente, lo envolvía.
El disco que acaba de salir y del que casi nadie se enteró lo sacó a regañadientes. La SGAE –la sociedad autoral de España– puso algún dinero, y ya. Moris no quería saber nada. Le interesaba sí pasar horas en el estudio para probar y experimentar con sonidos, sin mayor intención que la de hacer música. Muchos años vivió así, obcecado y obsesionado, en los estudios TNT como un Jorobado de Notre Dame del rock nacional que dialogaba con el fantasma de Tanguito y que aspiraba secretamente a un imposible: encontrar la canción perfecta. La obsesión es enemiga de la productividad. Ahora –en realidad, hace dos años– se encerró en un estudio instalado en un PH de la calle Moreno al 300 con Leha Martínez, ex Avant Press y habitual colaborador de su hijo Antonio. Leha se transformó en el productor de Ayer, hoy y siempre. Las pocas novedades del disco son tomas de esas tardes. “El gusano” es un rock and roll-suite marca Moris con una vieja letra que había publicado en su hoy inhallable libro Aquí y ahora (1973); “Presidente” es una letra que habla de... ¡Fernando de la Rúa! (“si va por los cien barrios porteños de la gente/ verá un mundo raro, estúpido y ausente/ la gente tras las puertas/ se esconde de su mente/ Espera que usted salga, que entre algún cliente...”); “La trampa” lo canta junto a Antonio en plan de galán estereotipado (“todas las trampas tienen su verdad”) y podría ser un out take de Familia canción (2011).
En el medio metió algunos temas de un disco maravilloso (también ignorado), Sur y después (1995), que significó su reencuentro con el productor Jorge Alvarez: los aires flamencos de “Golpeá”, el cover rocanrolero del tango “Tomo y obligo”, la balada ochentista “Princesa rubia sudamericana”. Y volvió a grabar “Ayer nomás” y “40.000.000”. Una ensalada módica pero sabrosa que justifica el sentido cronológico expuesto en el título Ayer, hoy y siempre. El disco es como una rayuela que abarca 50 años de rock, y Moris salta de aquí para allá con la autoridad que le da el cielo ganado. A la vieja usanza, viene con un texto firmado por él mismo que empieza así: “Nadie inventó el Rock Nacional, fue una creación colectiva, fue un acto de voluntad consciente. 1965. El Rock Nacional, o ARG, es una rara mezcla de Bolero-Bossa Nova-Rock & Roll y algo de Tango. Con orgullo, podemos decir que se creó un estilo que ya dio la vuelta al mundo”.
Le dedicó el disco al amor más antiguo y al más nuevo: su mujer Inés González Fraga, su nieto Oliverio Birabent. La tapa es una guitarra en el cielo. Mientras avanza por los ripios de un libro de memorias y sigue indagando en la técnica del collage, define al nuevo-viejo material casi como una misión: “El tema es cumplir con el rito de sacar cada tanto un disco. Como una gallina, poner huevos al ritmo de la naturaleza”. Ahí está: inhallable de tan nuevo, en ese curioso instante en que no está en las cinco disquerías de Buenos Aires pero sí se consigue en Mercado Libre. “Al rock siempre hubo que ir a buscarlo”, suele decir Pipo Lernoud. Ayer, hoy y mañana ostenta el morboso encanto de ir a contramano. Nació invisible.
Entonces la noticia es que Moris Birabent sacó nuevo disco. No da notas ni lo presenta en vivo. Apenas respondió vaga y escuetamente unas preguntas por mail. “Cada disco es un testamento”, dijo al pasar en uno de esos mails. No dijo mucho más. Las canciones de Ayer, hoy y mañana hablan por él: “Todas las trampas tienen su verdad”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-07/mariano-del-mazo.png?itok=P56ImfBt)