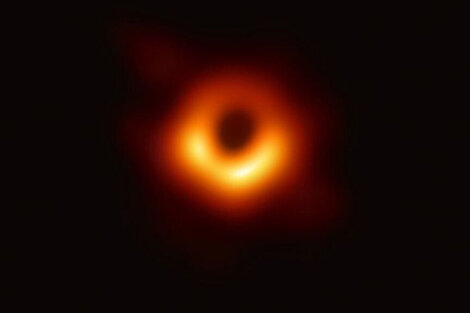Cuando lo conocí me enteré de lo que era el agujero magno. Ni siquiera había escuchado nombrarlo alguna vez. Sabía, quién no lo sabe, que en el cuerpo tenemos varios agujeros. Algunos sagrados, otros un poco escatológicos, pero la mayoría sirve para conectarse con los demás. O tal vez con productos de los agujeros de los otros.
Pero este en particular, y por ser magno, parecía representar otra cosa. Tan Magno que solo podía referirse a un Sí Mismo. Tal vez por eso ese hombre era bastante diferente a los otros. Su agujero magno, era demasiado Magno o demasiado agujero. En semejante espacio las cuestiones se mezclaban para él y no podía acertar en una coherencia lógica entre lo que pensaba y lo que hacía. No era un problema de palabra -aunque no estoy tan segura, porque habitualmente no hay muchas maneras de enterarse del pensamiento del otro sino es a través de la palabra. No hay forma de saber lo que un ser humano piensa si no puede traducirlo en palabras, en letras.
Empecé a darme cuenta de lo que pasaba en situaciones sencillas. Por ejemplo me decía que tenía hambre y al acercarle un plato con comida lo apartaba, casi podríamos decir violentamente y en silencio, aunque con gestos parecía dejar en claro que nada más lejos de él estaba el hambre.
A veces pasaba lo mismo con el gato de la vecina, no paraba de quejarse del pobre animal. Del olor de su pis, que según él atravesaba las paredes, de sus maullidos nocturnos, de sus caminatas por el pasillo. Sin embargo al salir del departamento y encontrarse con el mismo gato, le hablaba en tono cariñoso o se acercaba a tocarlo si es que su dueña lo acompañaba.
Algo parecido pasaba conmigo, por momentos me resultaba tan amoroso que, debo reconocerlo, hasta me molestaba su obsecuencia. Y al instante seguido, y a veces sin mediar ningún hecho en particular, aunque sí alguna palabra mía, se convertía en otro. Tal otro que por sus ojos me enteraba de que era mejor alejarse, o incluso salir del departamento, por no saber con certeza en que podía terminar aquella mirada.
Aquel fue un tiempo bastante complicado y algunas veces tuve miedo de quedarme a solas con él. Pero después entendí, y no fue porque la situación mejorara sino que empecé a aceptarlo cuando me contó lo que le pasaba.
Ahí supe sobre el agujero magno. Me contó que su médico le había explicado que su agujero magno era demasiado grande, bastante más grande que el promedio, y que esa abertura, que está en la base del cráneo, sirve para la comunicación de las ramas nerviosas del cerebro hacia el resto del cuerpo. En su caso al ser tan grande producía una descoordinación entre sus pensamientos y sus actos. Algo así como esas grandes cajas de electricidad que se ven en los edificios cuando están destapadas. Lugares caóticos donde se mezclan cables, apretujados en una mezcla de colores, que hacen pensar que es imposible que puedan producir resultados eficientes. Digo, que la electricidad vaya a donde tiene que ir y sea coherente con su propósito. Bueno, en el caso de las cajas destapadas de los edificios, lo es.
Además, y después me enteré, también influye de cómo esté ubicado tal agujero. Y esa es una característica que nos ha diferenciado de los animales. De los otros homínidos, para ser exacta. Cuanto más recta es su ubicación en el cuello más facilita el poder pararse sobre las dos piernas. Sin usar las manos, digamos, sin usar las cuatro extremidades como hacen los animales.
Ahora podía entenderlo, aceptarlo. Aunque no resignarme. Para mí fue suficiente explicación la que me dio como para entender que lo mejor era poner distancia de ese agujero Magno que podía tragárselo todo. Incluida yo.