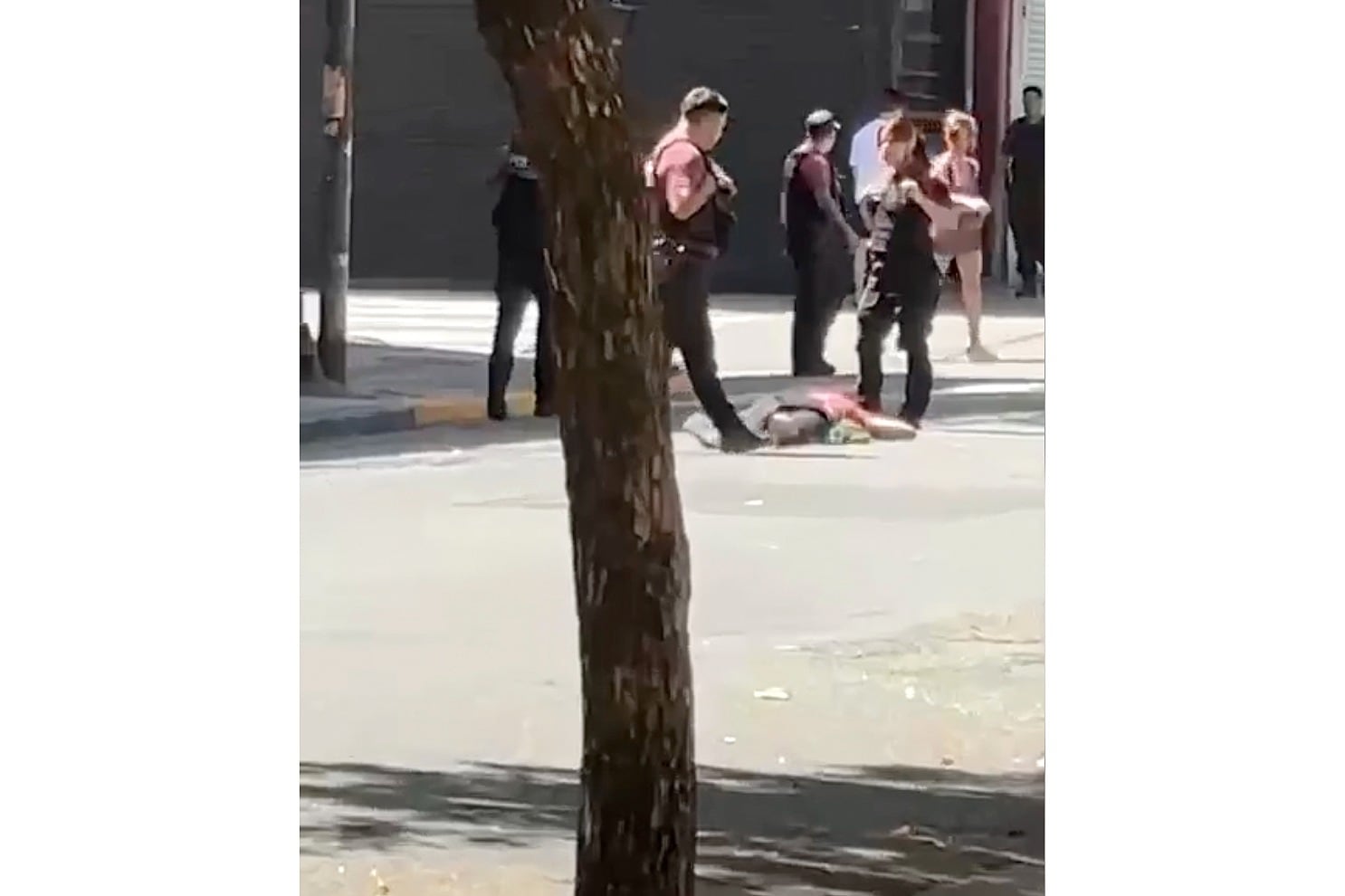Con dirección de James Gray
"Ad Astra": un relato espacial intimista
Preocupada por las emociones genuinas de sus protagonistas, la película plantea las coordenadas habituales de las odiseas espaciales, pero rápidamente rumbea hacia nuevos horizontes.