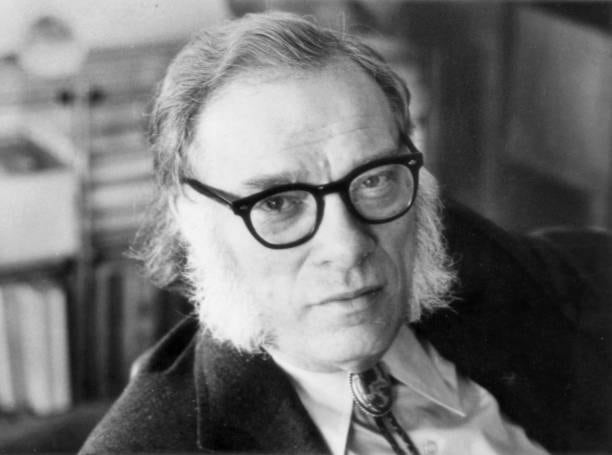La nueva novela de Gabriela Massuh
La asfixia
Degüello (Adriana Hidalgo Ediciones) es la cuarta novela de Gabriela Massuh y sin embargo la autora se siente en riesgo con este texto. Es que dando un paso hacia afuera de las escrituras que ella misma admira, se mete a discutir política desde la ficción, a exponer el extractivismo, las formas de poder de los años recientes y también algunos supuestos consensos sobre la relación entre los géneros. Un gesto que busca aire fresco en un entorno asfixiante, el mismo aire que la hace sonreír cuando escucha a niñes y jóvenes reinventar el mundo desde sus sensibilidades.