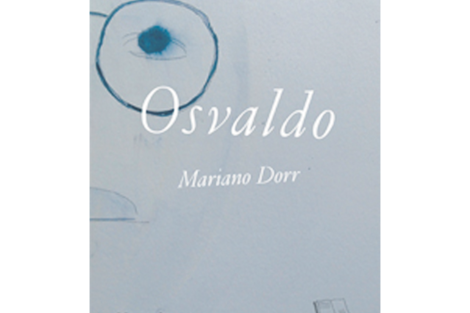En Olleros, las goteras engendran extrañas formas en el cielo raso. Arrinconado por objetos, insectos y fantasmas, en el único ambiente más o menos habitable de la vieja y decadente casona familiar, Mariano imagina contornos reconocibles en esas manchas de humedad. ¿Son bocetos de cuerpos? ¿Son países?Junto a Martina y Margarita, su mujer e hijita, ven figuras donde antes no había nada. “De semejantes confusiones es de donde el ingenio saca nuevas conclusiones”, previene Mariano Dorr, en los epígrafes, citando el Tratado de la Pintura de Leonardo Da Vinci. Descifrando el rastro de su padre, sus aventuras y obsesiones, en Osvaldo ejecuta una maniobra interpretativa en torno a la imaginación de su propia estirpe. Historia de una mudanza imposible hacia la antigua residencia de la infancia, una mansión embrujada de recuerdos, y, a la vez, historia de un desmantelamiento: el del mito familiar.
Osvaldo recompone el árbol genealógico de los Dorr a través de las fantasías del padre de Mariano. En la semblanza de este padre excéntrico, encantador y atroz, dueño de la fantasía y de una “energía negra”, el autor se propone desovillar con acidez y cariño la historia familiar, sabiendo que la conmemoración solemne no encaja con las extravagancias de su padre, pero tampoco con las propias. Novela familiar y novela de ideas, el encadenamiento formal de la historia y la astucia retórica de Dorr permiten que convivan el vuelo bajo y plebeyo, el anecdotario de cantinas con los salones judiciales de la filosofía y la política, la raíz portuaria enquistada en el corazón de una familia con modales aristocráticos, el pragmatismo y la ensoñación, Husserl y Perón, Néstor y Derrida.
Osvaldo fue funcionario del poder judicial, artista plástico, historiador aficionado, contrabandista, conductor radial y árbitro. Luego de ausencias repentinas, regresaba al hogar siempre aparatosamente: con cientos de camisas leñadoras, autos prestados o un doberman, entre otras “fantasías negras”. Mariano y su hermano se criaron rodeados de las estrafalarias figuras que desfilaban en los bares y boliches próximos al domicilio, personajes que no hacen más que agigantar el mito osvaldiano y su poética hipertrofiada, exultante. Con Osvaldo custodiando objetos triviales que representan fragmentos de sus fantasías, Mariano se embarca en un verdadero exorcismo de la mansión. Allí conviven municiones traídas de la guerra de Malvinas con el recuerdo de sus primeras lecturas de Freud y Nietzsche. Floretes, lanzas, fragatas e insignias de la derecha argentina, sobre todo de la Marina, donde Osvaldo hizo el servicio militar a comienzos de los años sesenta, dominan el “tono bélico” de Olleros.
“Crear un infierno durante años únicamente para tener sobre qué escribir”, piensa Mariano mientras rememora el argumento de Providence, de Alain Resnais, el film predilecto de Osvaldo durante 35 años, que le regala a su hijo una copia digital del VHS. “La copia es hermosa, se quiebra en cada escena. De repente todo es verde y se resquebraja como el cielo raso de Olleros”. Mariano no cesa de ver con cariño todo lo agrietado de la relación paterna. No acusa, se enriquece en el abismal vínculo hereditario. “No me gusta la muerte, trae la tentación de creer en algo”, dice el protagonista de Providence, y Osvaldo la repite, y Mariano la vuelve a repetir, pero de manera distinta: “Derrida murió en octubre de 2004. Entonces lloré tanto como cuando se murió Néstor. Aprender a vivir es también un modo de afirmar, de aceptar la muerte”.
Dorr explora la ambigüedad de un vínculo en donde la reconstrucción de un linaje es al mismo tiempo el descubrimiento de una posesión y de un hartazgo. Va al encuentro de la fantasía paterna con escepticismo pero, también, con el amor incondicional de quien se descubre a sí mismo como cifra finita de un diálogo generacional persistente. El astro solar que permite la proyección de Osvaldo como una sombra en retirada es Margarita, la hija de Mariano, que mientras crece y descubre las obsesiones de sus padres parece señalar un “afuera” de la novela, un punto de fuga necesario para transmutar el recuerdo en proyecto. Empujado por una luminosa presión que lo coloca en un umbral ambiguo en donde se conjugan la desposesión que implica cualquier herencia y los caprichos inscriptos en toda crianza, el autor sella finalmente su lugar como hijo y, en el mismo movimiento narrativo, vislumbrando su lugar como eslabón al convertirse en padre, delinea su semblanza familiar mediante una operación que combina ternura y corrosión. Una elegía que oscila entre la alabanza y el reproche: la mística familiar juzgada, pero, al mismo tiempo, sanguínea, constitutiva. Incapaz de inocular las fantasiosas taras tejidas por los antepasados, reescribe el códice familiar como si el venturoso instinto de la crianza alcanzara su forma definitiva cuando los hijos se convierten en padres, es decir: nuevos agentes de la fantasía.