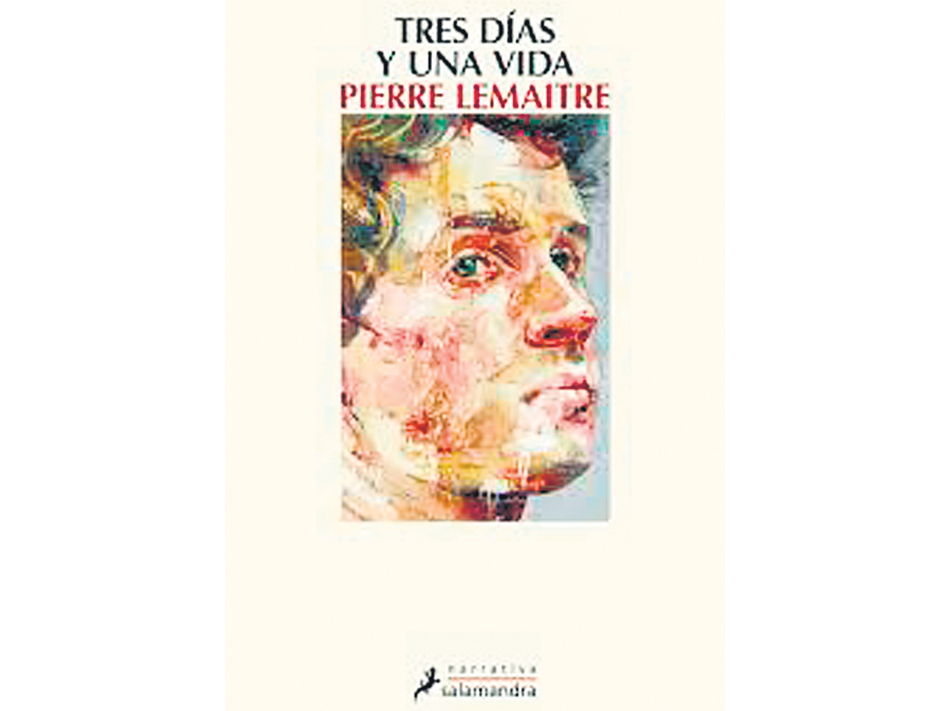En esa eterna dicotomía entre escribir con anteojeras o escribir con el reconocimiento explícito de la existencia de los demás escritores-una tradición, una etapa, un horizonte-, la literatura francesa solía decidirse, hasta hace poco, por la segunda opción.
Autores, movimientos y corrientes literarias como el existencialismo, la patafísica o el nouveau roman nacieron, se desarrollaron y murieron mirándose entre sí, casi como una reacción en cadena o un efecto dominó: mientras Sartre, a través de un artículo de su discípulo Francis Jeanson, destrozaba a su ex amigo Albert Camus en una reseña sobre El hombre rebelde en Le temps modernes, Boris Vian se burlaba de “Jean-Sol Partre” (quien dicho sea de paso le terminaría birlando a su esposa Michelle), y la absurda troupe de sus fundamentalistas seguidores en La espuma de los días.
Más acá en el tiempo, ese regodeo por las tropas, bandadas y escuelas tan típico de la literatura francesa empezaría a resquebrajarse un poco con la insularidad de escritores excéntricos y, a la vez, centrales como Le Clézio (que, en pocos años, pasó de marginal a Premio Nobel de literatura), Mathias Enard, Patrick Deville, Pascal Quignard o el propio Michel Houellebecq.
En ese contexto, brilla cada vez más el lugar de relevancia que con los años supo construir Pierre Lemaitre (invitado estrella a la próxima edición de la Feria del Libro) a fuerza de tramas sólidas, recursos novedosos y personajes creíbles como se advierte en cada una de sus novelas, entre las que se destacan Nos vemos allá arriba, Vestido de novia (Alfaguara) y Recursos inhumanos, de pronta aparición en este lado del mundo.
Dicho en otros términos es como si, en algún punto, Lemaitre ofreciera con su propia obra la síntesis de esos dos movimientos de expansión y repliegue en los que, como un océano bipolar, viene oscilando la literatura francesa.
La parte más personal de su escritura está bastante a la vista: Lemaitre no viene propiamente del palo de los libros (en realidad trabajó durante muchos años como profesor de literatura) sino del ámbito de los guiones televisivos, y empezó a publicar de grande, después de los cincuenta años, algo que él no toma como un rasgo particular y que, incluso, le molesta bastante que se lo mencionen tanto. En todo casi sí es cierto que lo más exclusivo de Lemaitre está en el hecho de encontrar siempre temas originales en momentos donde suele escucharse que ya casi no quedan temas sin tratarse.
Tres días y una vida no es más que la confirmación de todo esto: Antoine Curtin es un chico de doce años que no termina de sentirse cómodo con sus compañeros de colegio, vive con su madre en el pequeño pueblo infernal de Beauval, gusta de Émilie pero no se atreve a encararla y recibe regalos desacompasados de su padre ausente (“juguetes de dieciséis años cuando él tenía ocho, de seis cuando tenía once”). Un día aciago de diciembre de 1999, luego de una serie de eventos desafortunados que lo ponen de muy mal humor, Antoine asesina sin querer queriendo a Rémi Desmedt, el hijo menor de sus vecinos más próximos y, desde que decide esconder el cadáver en medio del bosque, pierde su reloj pulsera, la paz y la infancia, y comienza a vivir un verdadero infierno de pánico, pesadillas, insomnio, noticieros, fantasmas, pesquisas, paranoias, fobias y culpas.
La parte, por así decirlo, gregaria de la literatura de Lemaitre tiene que ver con las referencias sin tapujos a otros escritores en sus entrevistas (“Houellebecq es un escritor de derecha, reaccionario y sobrevalorado que tiene un talento formidable para leer este tiempo”) y, sobre todo, con los homenajes explícitos que incorpora, permanentemente, en sus libros. Sin ir más lejos, el perro con el que se encariña Antoine se llama Ulises, en clara referencia a Argos, el único en reconocer a Odiseo durante su regreso a Ítaca. Pero, además, al final de Tres días y una vida, Lemaitre ofrece una especie de ficha técnica de su inspiración: “Mientras escribía este libro acudieron a mi mente imágenes y frases que sabía que venían de otra parte. Las que pude reconocer pertenecían (perdón por el desorden) a Cynthia Fleury, Jean-Paul Sartre, Georges Simenon, VirgineDespentes…”.
A medida que transcurre la novela, estructurada en torno a tres años (1999, 2011 y 2015), Antoine trata de romper como sea ese callejón sin salida de esconder un secreto que no puede compartir con nadie y, a la vez, poder escapar de sí mismo.
Entonces, ya alejado de su pueblo natal, establece una relación de pareja sólida, sincera y con mucha proyección que se pone en peligro cuando recibe de parte de su madre una invitación –y casi la exigencia– de participar de una reunión en el viejo pueblo de Beauval donde estará Émilie, distinta que antes pero más irresistible que nunca: “El beso continuó, torpe y ansioso, la saliva les resbalaba por la barbilla, no se separaban para no tener que hablarse”. Al mismo tiempo, el pánico se actualiza después de tantos años cuando Antoine se entera de que en el bosque de Beauval comienzan las obras de un futuro parque de diversiones.
Así como en la literatura de Lemaitre hay, al mismo tiempo, originalidad y tradición, ese mismo equilibrio parece darse entre sus argumentos y lo que dice a través de ellos. Es como si Lemaitre no encontrara tanto temas para escribir novelas como sí pozos de petróleo de los que después extrae cantidades industriales de ideas con el mínimo esfuerzo.
Porque aun cuando algunas de las resoluciones de Tres días y una vida puedan parecer algo forzadas (como, por ejemplo, el embarazo luego de un único y fugaz encuentro) esos detalles se desvanecen ante la enorme fuerza que toman las consecuencias de esas tramas incendiarias: en este caso, el borramiento también simbólico que ejerce el victimario sobre su víctima y, otra perspectiva de lo mismo, hasta qué punto el victimario puede volverse víctima de su propia culpabilidad.