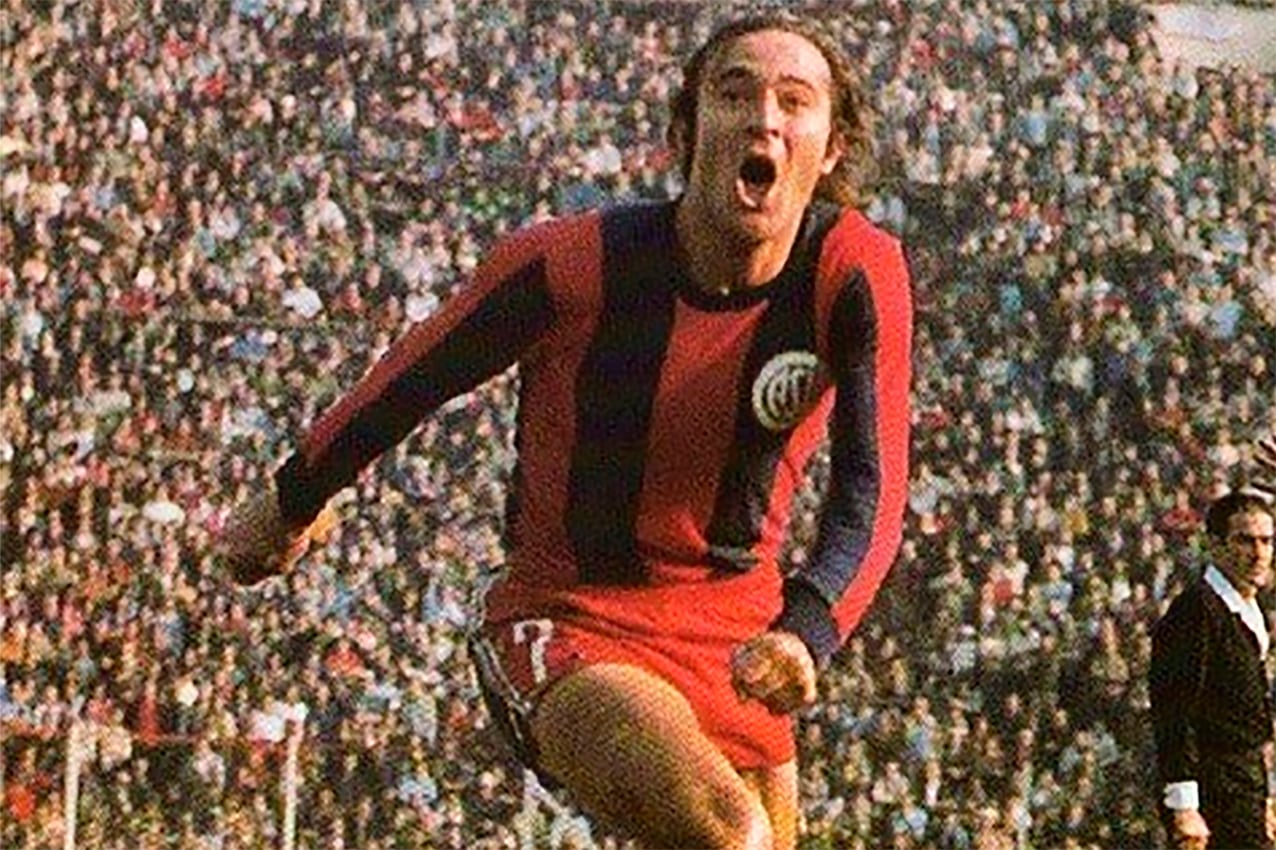Opinión / Protesta social y constitucionalismo
Cuando la democracia retrocede
Los chalecos amarillos parisinos, el pueblo ecuatoriano y ahora el caos en el que está sumido Chile no hacen más que poner delante de nuestras narices una de las mayores obviedades del Siglo XXI: