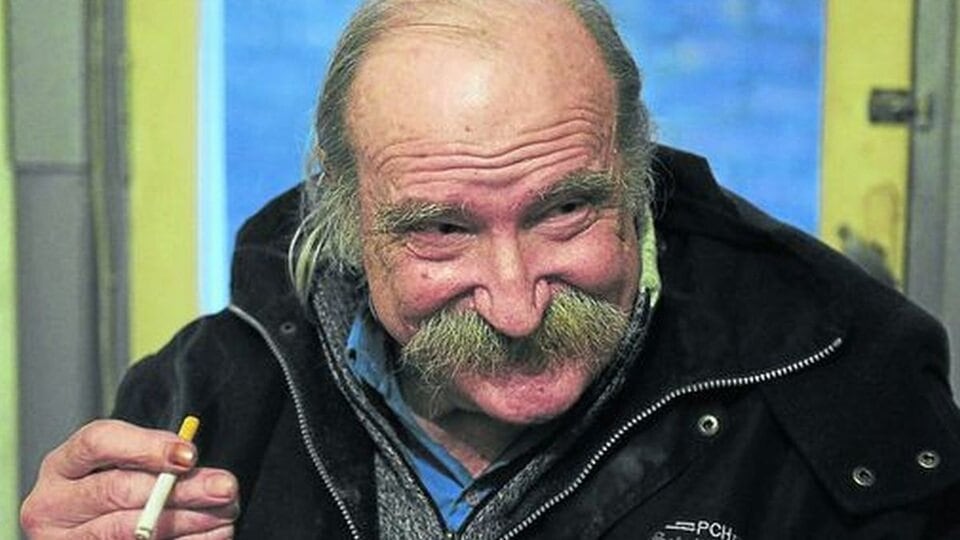HABLEMOS SOBRE DISCAPACIDADES Y NORMALIDADES
"Nadie sabe qué hacer con un tullido" Crónicas de una maldita lisiada
Rampas mal hechas, preguntas desubicadas, ofertas de inclusión en espacios donde nadie quisiera estar, la idea de la discapacidad como una bolsa llena de seres fallados donde nadie quiere mirar son algunas de los tópicos que recorren esta crónica. Preparen las rampas de sus cerebros que aquí hace su ingreso una nueva colaboradora de SOY. Viene con un nombre de guerra, se hace llamar Yo, Tullida. Es lesbiana, veroborrágica, inteligente, y sabe muy bien de qué habla.