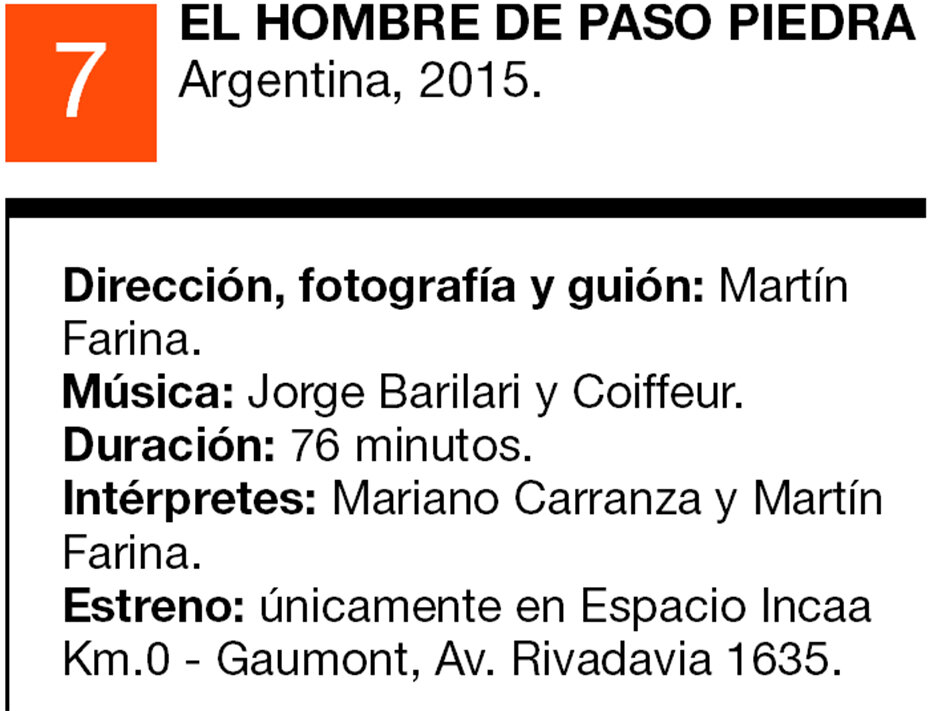Director de Fulboy y de Taekwondo (junto a Marco Berger), en su nueva película, El hombre de Paso Piedra, Martín Farina se permite contar una historia en la que no da nada por sentado. Retrato del ladrillero Mariano Carranza, que vive dedicado a su labor solitaria en las afueras de Choele Choel, Río Negro, El hombre de Paso Piedra es también un relato en el cual Farina confronta su forma de entender el mundo con la de ese hombre, en apariencia opuestas. El resultado es un film cartesiano en el que cada quien defiende su propia cosmovisión, pero que nunca se permite asumir como propia ninguna de ellas, limitándose a plantear el contraste y la duda.
A diferencia de La libertad, de Lisandro Alonso, con la que comparte la voluntad de retratar a un hombre de campo solitario que dedica todo su tiempo al trabajo, Farina no se limita a observar ni resume su labor a la colocación de la cámara o al montaje. A Farina no sólo le interesa mostrar la vida del protagonista, sino que necesita darle una voz, escucharlo, saber qué piensa y cómo se define a sí mismo por oposición a un mundo moderno que, lejos de quedar fuera de campo, se corporiza en la voz y la presencia del propio director. Farina convive con Carranza para registrar con su cámara no sólo la misantrópica labor de ladrillero que literalmente realiza de sol a sol, sino también su vida cotidiana, ese período de oscuridad en la que el hombre se ciñe al mero esperar que la luz regrese para volver al trabajo.
Farina logra que su fotografía capte esa luz con la contundencia de lo sólido (que no debe confundirse con lo tosco), como si cada escena fuera una muestra de la realidad aislada en un envase aséptico de 24 fotogramas por minuto. Otro mérito destacable es su banda sonora. En ella una serie de sonidos cíclicos, como los cascos de un caballo, el tic tac de un reloj, el machacar rítmico de un martillo, o el golpe seco de los ladrillos al ser apilados, se encadenan y funcionan como encarnaciones de un metrónomo natural que marca el pulso del film y el tempo de la narración, y terminan de darle un cuerpo tangible al ritmo manso de la vida del protagonista. La labor se completa con fragmentos de música electropop que funcionan como avatar sonoro del contraste entre Carranza y Farina, los protagonistas.
A partir de ese diseño sonoro, trabajado con tanta delicadeza, llama la atención que no se haya conseguido captar con mayor claridad la voz de Carranza que, entre las reverberaciones naturales de algunos espacios y su forma de hablar cerrada, como para adentro, dificultan la comprensión de algunos pasajes en los que él expone su particular forma de interpretar al mundo y la realidad. Para el final Farina se guarda una escena que vuelve a remitir al cine de Alonso, esta vez a Fantasma. En esa escena posterior a los créditos, los roles se invierten y es Carranza quien, casi como un fantasma, le devuelve al director la visita, cerrando un intercambio no sólo físico y espacial sino, de un modo muy simple, también filosófico y trascendental. El cruce de dos cosmovisiones distintas, pero no necesariamente opuestas.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/juan-pablo-cinelli.png?itok=Zbek5M3h)