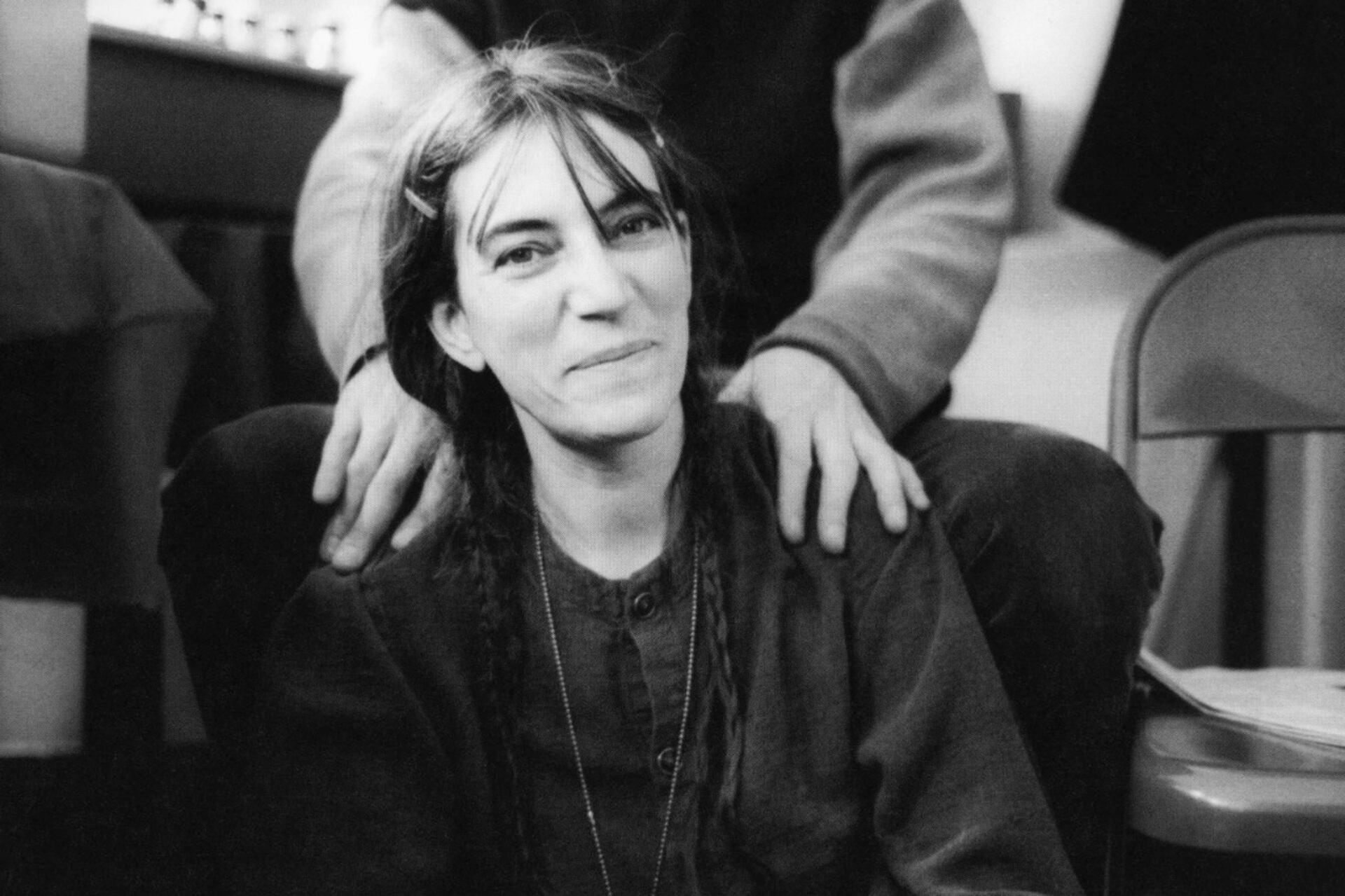Tras "El capital en el siglo XXI", el autor analiza la desigualdad moderna desde una mirada más política y menos económica
Fragmento del nuevo libro "Capital e ideología" de Thomas Piketty
Todas las sociedades tienen la necesidad de justificar sus desigualdades: sin una razón de ser, el edificio político y social en su totalidad amenazaría con derrumbarse.