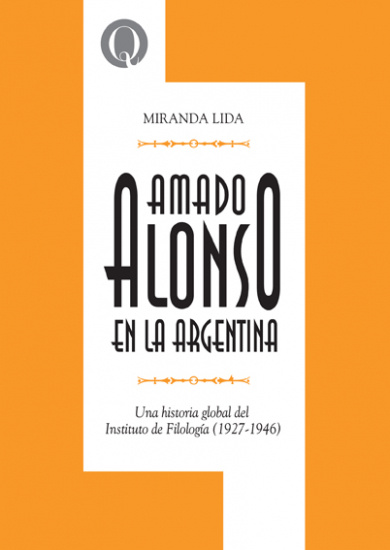Nuestro idioma. Esa cosa que aún hoy nos cautiva por la elegancia de su gramática y la todavía palpable presencia de (abusivas) herramientas coloniales como el diccionario de la RAE, pero que también nos moviliza por la posibilidad de cambio que el uso real y el posicionamiento político abre cada día. Ese idioma que también cautivó a un joven Amado Alonso, nacido en Navarra en 1896 y uno de los discípulos predilectos de Ramón Menéndez Pidal, quien se convirtió en 1927 en el director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires con la intención de tender lazos idiomáticos entre un país y el otro y la de imponer el estudio filológico de basamento científico en un lugar donde imperaba el romanticismo nostálgico. De esa aventura, la del idioma y la del mundo que se vive, se trata precisamente el libro de Miranda Lida, Amado Alonso en la Argentina. Una historia global del Instituto de Filología (1927-1946), una documentada investigación que pone en el centro a esta figura fundamental de la cultura argentina que, como un obligado avatar borgeano, nació en un país para enamorarse y comprometerse hasta la médula con lo que pasaba en otro.
Si bien no fue su primer responsable, luego de la fundación del Instituto en 1922 tras gestiones conjuntas de Ricardo Rojas y Menéndez Pidal, es un Amado Alonso de apenas treinta años el que consigue darle un rumbo definitivo al espacio. Alonso sucede a la gestión de Américo Castro, quien había levantado numerosas polémicas, incluso con nombres como el de Borges o el de Arturo Costa Álvarez, periodista y colaborador de publicaciones como El Hogar o el diario La Prensa. Sobre todo en este último se podía leer el encono que había hacia académicos españoles que llegaban con la intención de presentar nuevas metodologías que ponían en disputa la idea de un “idioma de los argentinos”, tal como aclara la autora, un concepto ya presente en el ámbito local desde comienzos del siglo XIX y ratificado por publicaciones de dudosas metodologías pero lisonjeras palabras, como el libro del filólogo francés Lucien Abeille, titulado Idioma nacional de los argentinos (1900). Un libro que destacaba que ciertas variantes locales, como el “voseo”, determinaban la existencia de una lengua argentina diferente a la usada en la península ibérica.
El libro de Miranda Lida se centra en Alonso no sólo por ser carismático, sino por el rol clave que jugó en el desarrollo de la filología en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo que se concentró no sólo en realizar un estudio sistematizado de la influencia de las voces precolombinas en la lengua “argentina” del período, sino que también se propuso revisar el tipo de injerencia que tenían las expresiones propias de los inmigrantes que llenaron la Ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo, provocando transformaciones que podían ser entendidas como variaciones de la misma forma idiomática española. Como un golpe certero al chauvinismo porteño, Amado Alonso desestimó la idea de un “idioma argentino” para mostrar cómo esa lengua se encontraba tensionada entre la forma ibérica y las formas autóctonas en el más pleno sentido de la palabra: desde las palabras “extranjeras” de los recién llegados hasta los términos propios del quichua o el guaraní. Si había lengua argentina, era ella una alegre mescolanza que podía ser perfectamente investigada.
Sumado a eso, Alonso se insertó sin mayores problemas en el ámbito artístico de la metrópoli sudamericana: a través de tertulias impulsadas por Alfonso Reyes (esa otra gran figura extranjera que nos suena como poderosamente argentina), el filólogo tuvo contacto con personas como Victoria Ocampo, hasta el punto de convertirse luego en colaborador de la revista Sur, donde también estaba uno de los investigadores de mayor renombre, el dominicano Pedro Henríquez Ureña. Además de sus artículos, Amado Alonso fundó una colección imprescindible en la editorial de otro español, Gonzalo Losada, dedicada a la Filosofía y la Teoría del Lenguaje. Allí aparecería la traducción que hasta el día de hoy leemos y conocemos del Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure.
A contrapelo de lo que se pensaba, la época dorada del Instituto tuvo lugar luego del golpe del 30, sobreviviendo a las crisis que el país atravesaba gracias a astutas gestiones y a la ayuda proveniente de otros especialistas que dependían también del Centro de Estudios Históricos (CEH) comandado por Menéndez Pidal. El contexto también, a su modo, le era favorable: luego de la Guerra Civil, los institutos pasaron de ser receptores de las novedades ibéricas a convertirse directamente en centros de producción, lo cual muestra el crecimiento en prestigio y publicaciones de las investigaciones del Instituto de Filología. Su surgimiento tuvo mucho que ver, como aclara Lida, con la conjunción del espíritu progresista español pre-franquista y las modificaciones que la Reforma Universitaria produjeron en la ciencia local. Así como el ocaso de esa época dorada se ligó al golpe del 43 y a la presencia de interventores católicos en los espacios universitarios, situación que no mejoró con la llegada del peronismo. Víctima de tensiones internas en la UBA, Amado Alonso se sintió prácticamente expulsado de su labor como filólogo en el país, luego de haber llegado hasta el punto de nacionalizarse argentino con el fin de poder continuar sus investigaciones. Alonso muere en 1952 en Estados Unidos, prácticamente desterrado.
Amado Alonso en la Argentina funciona como documento de las complejidades de mantener un espacio académico en un mundo que cambiaba a cada lustro, del golpe del 30 a la Guerra Civil del 36; del fin de la Segunda Guerra Mundial a otro golpe de Estado y el ascenso del peronismo. Quizás por eso la obligada contrapartida de Alonso en otra disciplina, pero con casi igual destino, sea Bernardo Houssay. Dos investigadores sometidos al karma de vivir al sur.
No hay mejor rúbrica para un trabajo descomunal y, al mismo tiempo, de hormiga, que esa primera frase que abre el prólogo a la traducción del Curso de lingüística general de Alonso, frase que marca un modo de entender la labor del científico y también la necesidad de que las cosas bien hechas se prolonguen en el tiempo, como las suyas en la filología argentina. “Quisiera hacer ver al lector”, escribe Alonso, “cómo la ciencia es tarea que se va cumpliendo sin detenerse nunca, y cómo puede un sabio ser tan ilustre por los problemas que se plantea y resuelve como por los que obliga a sus colegas y sucesores a replantear y resolver”.