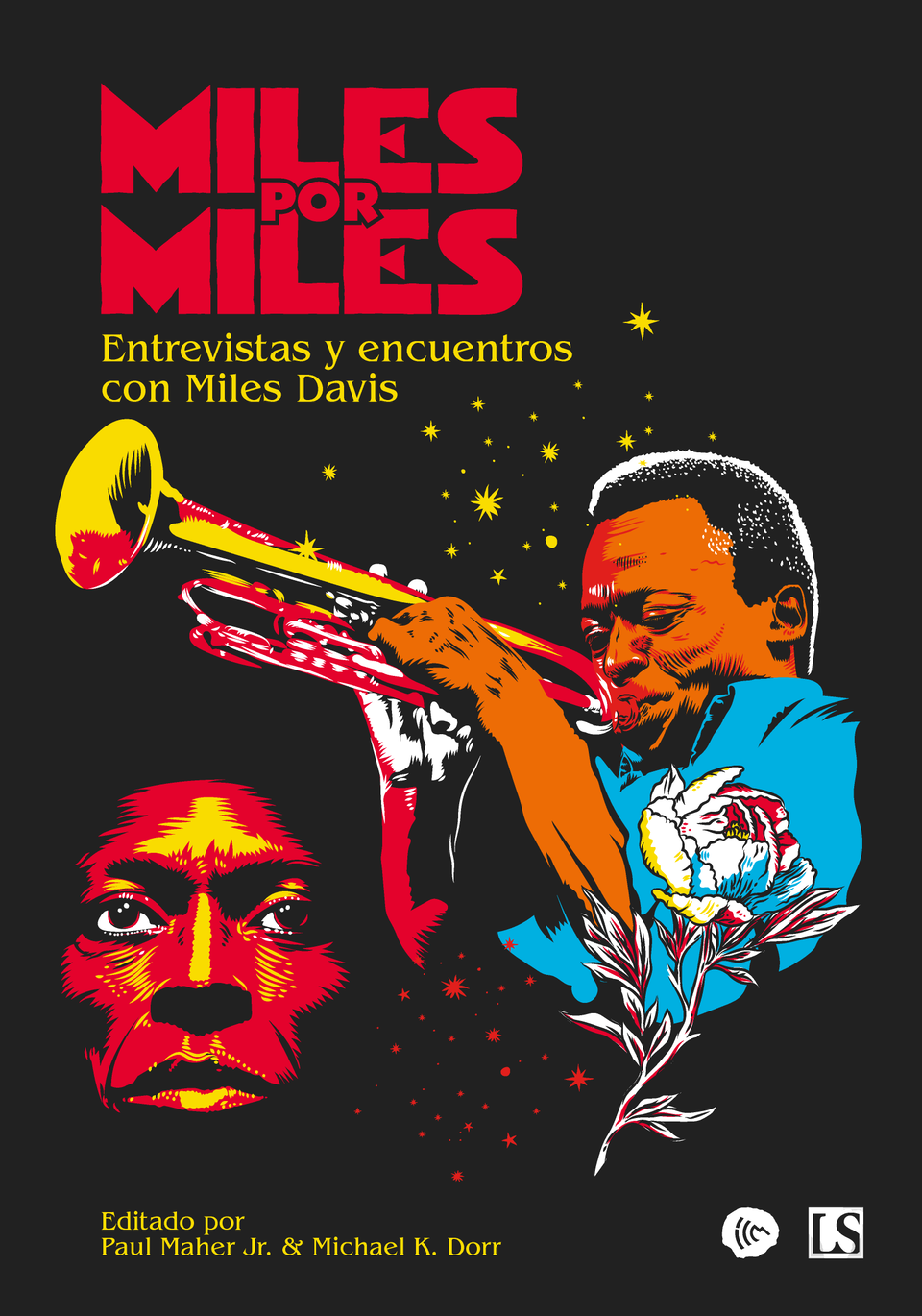Algunos lo llamaban el “Príncipe de las tinieblas” o “El Picasso del arte invisible”; supo ser un rebelde consumado y exudaba un aura amenazante, de “Príncipe del silencio” e incluso de Mr. “Don’t call me Cool”. Como sea, todos esos apodos están en contradicción con el hombre que da brillo a este libro, con sagaz perspicacia y humor mientras expone su filosofía sobre el distorsionado orden social de su mundo. Están la mediocridad y la genialidad de sus colegas músicos, su repulsión por el racismo, la insistencia con que la palabra “jazz” no es más que un término peyorativo hacia los negros: “Jazz es una palabra de negros”, le declara a un entrevistador que no se la espera.
La mayoría de las veces Miles Davis da la impresión de ser cualquier cosa menos el “Príncipe de las tinieblas”: es brillante, cómico, brutalmente honesto, inteligente, controlado e incluso se siente totalmente a gusto en los momentos más incómodos e inesperados. Es sincero al extremo, tanto que a veces se pone demasiado explícito con temas como el sexo, su larga relación con la heroína o sobre el breve período en el que regenteó prostitutas.
Siendo músico, quería hablar de todo excepto de música, porque su música decía todo lo que quería decir sólo en virtud de su existencia. Odiaba charlar de su pasado y despreciaba detallar sus orientaciones estéticas. Un tema clave y constante en estas páginas es el racismo en todas sus insidiosas encarnaciones. Estados Unidos (desde antes del año del nacimiento de Miles en 1926 hasta luego de su muerte en 1991) no ha dejado de juzgar a las personas en función del color de su piel más que por su forma de actuar.
Aunque, al menos en los papeles, hubo leyes gubernamentales y enmiendas constitucionales que datan poco después de la Guerra Civil y que aseguraron los derechos civiles, el dañino aire del prejuicio racial todavía ronda las calles de Estados Unidos. No va a desaparecer pronto, tal vez nunca, y Miles lo sabía. Su amor por los Ferraris y las mujeres —blancas— hizo que sus detractores más envidiosos, enfurecidos por sus constantes ofensivas a los privilegios de los blancos, le causaran incesantes conflictos.
Miles quería ser aceptado y recordado especialmente por la gente de su raza y por la juventud negra, no sólo por todas sus contribuciones a la música, sino también por su aporte a las artes visuales —comenzó a pintar y a dibujar durante los ochenta—. Sin mirar nunca hacia atrás, aprendió que eso le permitía pavimentar un camino hacia el futuro. Declaró que nunca leyó lo que los críticos escribían, y cuando sabía que desestimaban sus últimos movimientos eso lo hacía esforzarse aún mucho más para disgustarlos.
Lo que dijeron los críticos, lo sabemos ahora, fue irrelevante. Miles siempre tendría la última palabra o, mejor, la última nota. Los artículos incluidos en este volumen disipan el mito de que era solitario y misántropo, o que negaba entrevistas y se mantenía en el ojo público como una personalidad retraída. Nada puede estar más lejos de la verdad: Davis estaba abierto a discutir cualquier cosa, pero era intolerante con aquellos entrevistadores que no habían hecho la tarea. Mantenía a raya a quienes querían explorar “su música” o buscaban hablar de ella como si la música misma no hablara por sí sola.
Con más frecuencia de lo que se esperaría, lo que no dice es lo que nos permite interpretar sus deseos y demonios personales, los mismos demonios que dieron lugar a su música.